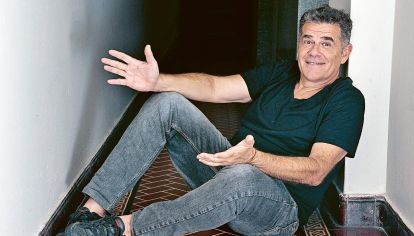Es el viento seco que se lleva la pelota como si fuese una pluma en la árida canchita de Iruya. Dios mira la jugada desde una iglesia que parece dibujada entre las montañas a más de tres mil metros de altura. Los pibes corren con la desesperación de quienes conocen las consecuencias: el que la tira, la trae. Para retornarla habrá que descender entre piedras y trampas de la naturaleza hasta el fondo del precipicio, y recogerla en el lecho de un arroyo que ahora está seco, por suerte. El tajo tiene sólo 200 metros de profundidad.
En la segunda foto se advierte la pasión de las canchas del fútbol profesional. La pertenencia expresada como si alguien quisiese huir de una granada que le ha explotado cerca. El ritual de los hinchas entrenados para el riesgo de los alambrados.
En la tercera, un chico de Jujuy descansa mientras sus piernas le ofrecen la certeza de que el único tesoro que posee está a buen resguardo, aprisionado por sus pies. Acaso espera a los amigos, o éstos ya se fueron. Jugaron o están por hacerlo dentro de un ratito. Podrán robarles la ropa mientras tanto, pero no la pelota.
Es nada menos que esa pureza la que asaltan y se roban los que entienden al fútbol como una mercancía. Un chico baja la ladera de la montaña, sentado en el peligro, la espalda casi pegada a la pared, dudando palmo a palmo de sus propias habilidades, para buscar la pelota con el único radar de su intuición. Al mismo tiempo, en alguna gran ciudad un dirigente participa de un negocio que desaira el amor simple de ese niño por el juego. Ese niño que ahora mismo escucha gritos de quienes al borde de la cancha se asoman para darle ánimo y algunas instrucciones. El dirigente, que jamas podría hacer ese sacrificio, firma, sonríe y brinda mientras a él también sus compañeros le animan.
Ese sentido tan particular de la fiesta del que permanece aferrado al tejido es lo que traicionan los violentos. Lo que en la foto es diversión, entrega apasionada, dentro de unos minutos puede ser tragedia, absurda e impune.
El niño que tiene la pelota entre sus pies es el organizador del partido. Difícilmente llegue a saber cómo se hace para poner al servicio de sus intereses y de su bolsillo la ventaja de ser el que manda. En todo caso querrá jugar en el equipo de sus mejores amigos, por una cuestión de comodidad y no para tomar provecho.
Los jóvenes artistas de la fotografía que captaron estas imágenes para el concurso del Claridge Hotel, buenos amigos que invitaron al que escribe a ser parte del jurado, fueron premiados con algunos miles de pesos. Nada, comparado con lo que los dueños de otras cámaras estafan cada vez que una pelota bota en los estadios del país.
Unos sueñan y juegan. Otros más realistas se roban la ilusión. La llevan a su bolsillo con la misma fruición que el chiquilín que ahora trepa la montaña, apoyando una sola mano sobre las piedras milenarias, con el esmero y la concentración del que cambia de lugar un jarrón chino, retorna con la pelota.
Lo vivan sus amigos con el mismo entusiasmo que grandes editores de diarios tienen para animar el coraje de los que les entregan el tesoro del fútbol. Ojalá que el otro, el que duerme su siestita, despierte siempre cuando le toquen el hombro para decirle: “Eh, Juancito, ya estamos todos aquí, ¿empezamos?”. Mejor que nada sepa por mucho tiempo más. A él también lo estafan.
Dulce oda a la inocencia
Es el viento seco que se lleva la pelota como si fuese una pluma en la árida canchita de Iruya. Dios mira la jugada desde una iglesia que parece dibujada entre las montañas a más de tres mil metros de altura. Los pibes corren con la desesperación de quienes conocen las consecuencias: el que la tira, la trae. Para retornarla habrá que descender entre piedras y trampas de la naturaleza hasta el fondo del precipicio, y recogerla en el lecho de un arroyo que ahora está seco, por suerte. El tajo tiene sólo 200 metros de profundidad.