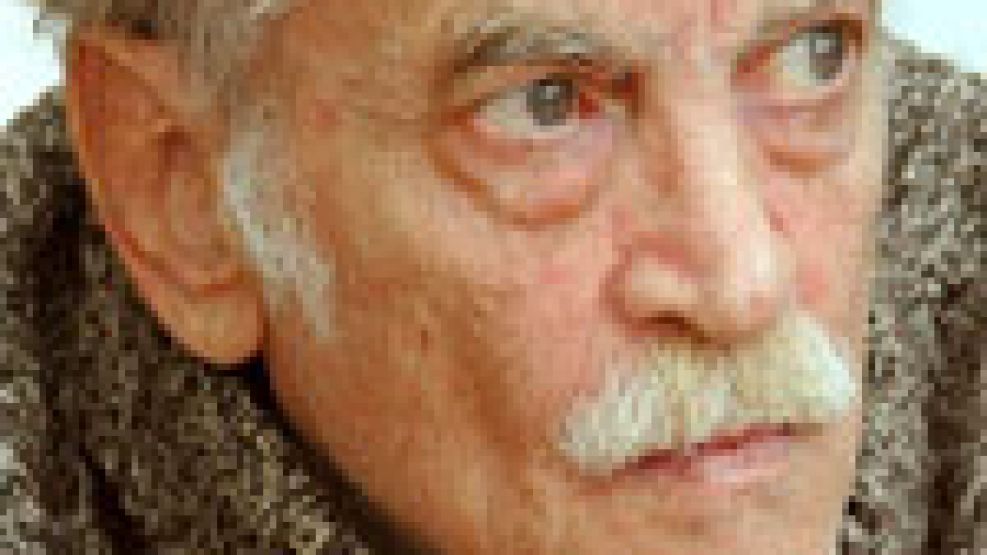Recuerdo momentos de simpatía hacia la rebelión de los talibanes. Al cabo de derrotar la pretensión imperial soviética, aquel movimiento se lanzó a construir una sociedad fundada en la ley de su profeta, sin afiches ni adoración de imágenes, sin cine ni televisores, que son instrumentos que meten todo eso y mucho más en la intimidad de la vida. Admiré a esos muchachos filmados reventando tubos de rayos catódicos y desparramando transistores. Pero el mundo y el mundo islámico están preparados para tolerar excesos colectivos de experimentación religiosa. Aunque me sería tan difícil sobrevivir en una sociedad talibana como en una nación islámica, lamento vivir en un mundo concertado para intervenir –con su prédica y con sus misiles– sobre lo que se resiste a su “progreso” y a la proliferación universal de su modo de vida. Lo lamento no sólo porque la imposición del modelo que codicia la metrópoli cueste anualmente cientos de miles de vidas, sino porque sus victorias –siempre gana– van eliminando las últimas reservas de humanidad remanentes: cada proyecto social y cultural arrasado aborta una posibilidad de explorar alternativas a los modos de relación de humanos con humanos y con la naturaleza divergentes del orden totalitario neocapitalista. Los gastos militares actuales superan a los de los peores años de la Guerra Fría y dentro de ellos crecen los destinados a sofocar modos de vida disonantes. Está bien visto censurar a los imperialismos yanqui y ruso a los que se fueron agregando con pleno derecho el de la Comunidad Europea y, ahora, con lo de Tíbet, el chino, pero aquí cerca tenemos el monstruoso rearme venezolano y, más cerca, el armamentismo brasileño que merecerían más atención. Se ha perdido la cuenta de las culturas originarias arrasadas por el proyecto de extensión agrícola sobre el Amazonas y la pasada semana pudimos ver fotos de las últimas chozas de los últimos nómades que perderán su hábitat, su lengua y su historia en aras de la exploración petrolera. La economía brasileña tiene las mismas razones de fuerza mayor para intervenir sobre ese mundo salvaje que la diplomacia norteamericana para intervenir sobre Cuba o Irán. Una, sin TV por cable ni mp3, empecinada en mantener sus índices de seguridad urbana, la expectativa de vida más alta de Occidente y la tasa de mortalidad infantil menor de toda América; la otra, comprometida en conservar su cultura milenaria y su derecho a defenderse como lo hacen las naciones que preferirían reducirla a un principado saudita.