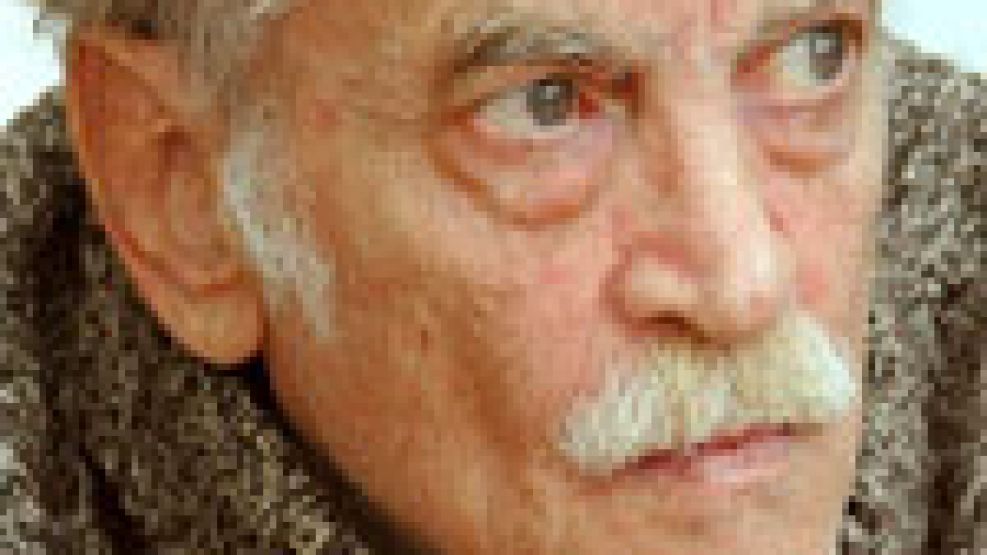Todo se naturaliza: en España parece tan natural que los herederos de la República convivan con un rey como que una mayoría de progresistas de izquierdas se resistan a aceptar la autonomía de naciones sometidas a la corona. Por eso, con el tiempo, veremos con naturalidad que nos gobierne un matrimonio electo por su familia, o que se instituya el matrimonio gay.
Pero todavía disiento con mi desairado amigo Ignacio Liprandi, y junto a mi conciudadano Bergoglio rechazo semejante institución.
Vi que en Estados Unidos hay rabinos gays, que en sinagogas gays casan parejas gays y me impresiona imaginar una escena sexual entre dos muchachos simétricamente circuncisos. Nunca entendí la opción gay.
Para mi estrecho (straight) entendimiento, un gay es un bisexual obsesionado por la única alternativa que se atrevió a probar, o a profundizar: el gay vendría a ser una suerte de extremista ortodoxo. Y que sea homosexual no justifica condenarlo a comparecer ante el Estado para legitimar una unión que, sin duda, ha de haberse consumado previamente.
Y como siempre, según se dice y bien lo sabe en carne propia la gente gay, una cosa trae la otra, así que apuesto a que no bien se legisle el casamiento gay, los activistas gays comenzarán a reclamar su ley del divorcio gay.
El matrimonio gay, sea civil, religioso, supersticioso o blasfemo, es una institución que confluye con la del divorcio, promulgada en tiempos de Alfonsín. Ambos dispositivos propenden a una transferencia de ingresos entre generaciones.
El divorcio es primariamente una institución destinada a facilitar el matrimonio a personas que ya han demostrado que no sirven para eso.
Pero secundariamente, y con un grado de importancia mayor en una sociedad que ha pautado que las mujeres envejecen mientras los hombres maduran, el divorcio hetero es una facilitación del relevo de vientres en la pareja humana. Por eso las divorciadas suelen reincidir con hombres de su generación, con sus propios amantes o con sus primeros novios; en tanto los divorciados tienden a buscar mujeres de una o dos generaciones siguientes a la de su ex cónyuge. Este fenómeno se acentuará en el matrimonio homosexual.
Ocurre que desde Platón a Foucault, la filosofía occidental funciona como una precisa máquina publicitaria de lo que el francés llamó el amor del muchacho.
El muchacho, que puede ser el jovencito enamorado en busca del padre que le falló, o el taxi-boy que te hacer ver las estrellas de felicidad pero después te roba el Rolex, hoy no significa nada para la AFIP, la ANSES o las cuentas públicas.
Pero a partir de la institucionalización del matrimonio gay, no habrá muchacho que se dé por satisfecho con una imagen paterna y una mísera extensión de la tarjeta Visa y todos empezarán a histeriquear reclamando la formalización de la pareja como esa prueba de tu amor que exigían las vírgenes del pasado.
Soy parte interesada. Como tantos viejos Sócrates que buscan sus Alcibíades, pertenezco a la clase pasiva. Favorecido en el sorteo de un premio nacional de literatura, recibo una pensión del Estado que la inflación devora mes a mes.
Si los muchachos gays logran su cometido, esas jubilaciones que los finados dejen de percibir seguirán drenando al fisco como pensiones que disfrutarán de por vida los ahora jóvenes y briosos viuditos.
Resultados: más déficit fiscal, más inflación, menos bienestar para nuestros mayores y, como si hubiera pocas, más escenas de celos y reproches entre nuestros amigos trolos.
El matrimonio gay y la clase pasiva
Todo se naturaliza: en España parece tan natural que los herederos de la República convivan con un rey como que una mayoría de progresistas de izquierdas se resistan a aceptar la autonomía de naciones sometidas a la corona. Por eso, con el tiempo, veremos con naturalidad que nos gobierne un matrimonio electo por su familia, o que se instituya el matrimonio gay.