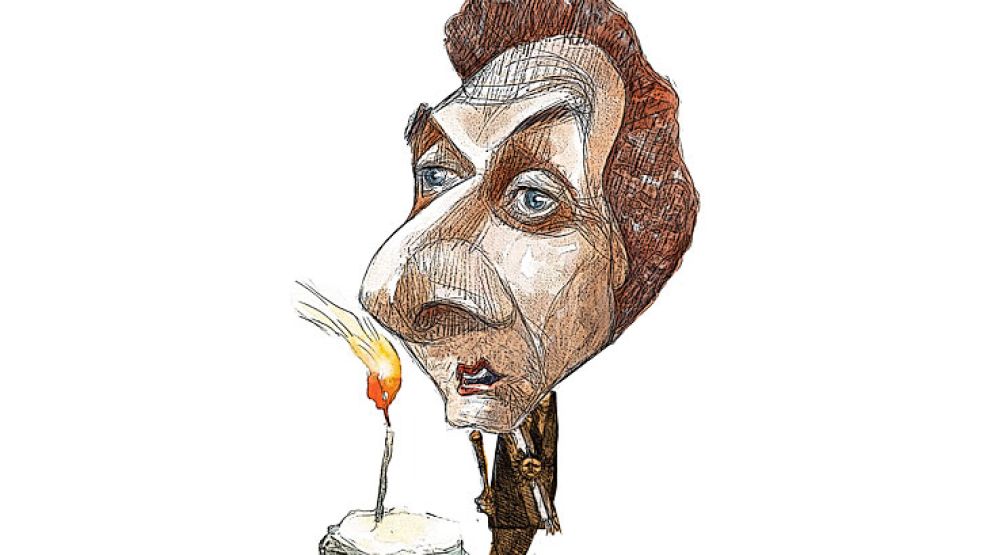En diversos espacios de la sociedad se escuchan voces reclamando al Gobierno un relato, algo que se parezca a una simbología capaz de denotar adónde quiere ir, qué futuro imagina, qué sueños propone, a qué lugar aspira para sí mismo en la historia del país. El gobierno de Mauricio Macri resiste satisfacer esa demanda; no es su estilo, no lo fue cuando ejerció el gobierno de la Ciudad, no parece preparado para inventarlo. Uniendo puntos diversos puede inferirse qué imagina el macrismo: un país productivo, moderno, más integrado al mundo, una economía capitalista capaz de ofrecer a sus habitantes más bienestar del que vienen obteniendo en las últimas décadas, sin mayores fantasías tejidas alrededor de proyectos fantásticos como la “tercera posición”, la “Argentina potencia”, el “nuevo socialismo del siglo XXI”, todas construcciones que han terminado siempre en fracasos estruendosos. Todo eso que el macrismo representa no está revestido de símbolos ideológicos ni de modelos delineados más o menos explícitamente. Si uno quisiera encontrar parangones en la experiencia de países vecinos, el de Macri podría compararse a los gobiernos chilenos que gobernaron con prudencia y sin alharacas, o a muchos gobiernos uruguayos que, como lo hacía Jorge Batlle, se ríen de las expresiones rimbombantes para definir modelos de país. Nada de querer volver a inventar la pólvora, ni de prometer sueños movilizantes. Esto es lo que está siendo llamado un enfoque “pragmático” del gobierno. Aventurando una conclusión indemostrable, se diría que Macri no aspira a que los argentinos lleguen a decir “me entusiasma este presidente por el país que me propone” sino a que se conformen con “me satisface el país que me está ofreciendo”.
Siempre aparece allí una dificultad: el país que un gobierno puede ofrecer en los hechos nunca está exento de dificultades y de problemas para mucha gente. Lo expresó bien el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker en una frase que me transmitió mi amigo y colega Raúl Timernan: “Los políticos sabemos cómo arreglar las cosas. Lo que no sabemos es cómo hacer para que nos voten después de arreglarlas”. Esto, que nuestros gobernantes experimentaron a menudo cuando lograron algunos resultados, no es todavía el caso con el gobierno de Macri. Lo cierto es que –como sin duda no podría ser de otra manera– cumplidos los primeros 100 días todavía no hay problemas resueltos. El capital de este gobierno consiste, por ahora, en la confianza que todavía despierta en una enorme proporción de la población y que las encuestas documentan con precisión. Pero una cosa son las expectativas y otra, ofrecer soluciones efectivas.
Al Gobierno lo ayuda que el peronismo atraviese internamente un período de turbulencias, propio de todo proceso que se abre con la resaca de una derrota electoral. Una parte de la dirigencia del peronismo sigue atada a una retórica que reivindica un pasado que la ciudadanía mandó a archivar a través de su voto; otra parte trabaja con el mismo pragmatismo que el Gobierno en ocuparse de los temas acuciantes de cada día. Hasta que eso decante, difícilmente haya en el peronismo liderazgos fuertemente legitimados internamente; el peso del kirchnerismo seguirá siendo una incógnita y la cohesión interna de los nuevos “renovadores” despertará dudas. El único liderazgo que realmente queda en pie en el peronismo es el de Cristina de Kirchner: un liderazgo en declinación, desgastado por la derrota, cuya posibilidad de sobrevida radica en un eventual fracaso de Macri en el gobierno.
Un gran interrogante es cómo se resolverá en un futuro próximo la organización y la conducción de ese espacio peronista. Hay aspirantes “naturales”, quienes ya tienen títulos ganados, como Gioja, o como podría serlo Scioli, cuya imagen se sostiene en la opinión pública pero a quien no se ve jugando en la cancha; hay quienes están jugando fuerte para calificar, como Urtubey; a ellos se suman contrincantes posibles que forman parte de la clase de los que “se fueron sin que los echen” y por lo tanto pueden “volver sin que los llamen”, como Massa. Eso complica un poco al gobierno nacional, porque desde la vereda opositora se juegan cartas inesperadas, dentro de una lógica intrincada que el Gobierno no controla. Es lo que sucedió esta semana en el Congreso, con el bloque del Frente Renovador sumándose al rechazo al proyecto oficialista del mínimo no imponible; es un riesgo que tendría consecuencias si el problema se reiterase cuando se traten las leyes para resolver el tema de los holdouts.
La economía. Entre tanto, el Gobierno mantiene abierta, sin definiciones explícitas, su agenda económica: combatir la inflación requiere instrumentos, no sólo buena voluntad e intenciones; la reactivación de la inversión productiva requiere políticas, más allá de que existan razones para esperar que, una vez resuelto el tema de la deuda, los capitales volverán a fluir; la recuperación de la competitividad en nuestras manufacturas, con incrementos genuinos en la productividad del capital y del trabajo, requiere más que apelaciones morales. Se sabe que, al mismo tiempo, el Gobierno trabaja en proyectos de modernización institucional y de mejoras sustanciales en infraestructura de comunicaciones y de transporte. Esos proyectos, en ambos planos, requieren avanzar en consensos con las provincias, pero la agenda al respecto hasta ahora no es conocida –excepto en el tema de la reforma electoral, sin duda uno de los temas importantes en el plano institucional–.
Los primeros 100 días suelen ser el primer testeo para los nuevos gobiernos. El gobierno de Macri los superó bien; pero ya pasaron. Fueron 100 días en los que se ha dibujado un horizonte político nuevo para el país, con un gobierno de un estilo novedoso y nuevos consensos emergentes. Cien días prometedores. Ahora, con el Congreso ya funcionando, con el año a pleno ya sin vacaciones, empiezan otros tiempos. El horizonte está encima, empiezan a correr los días reales.