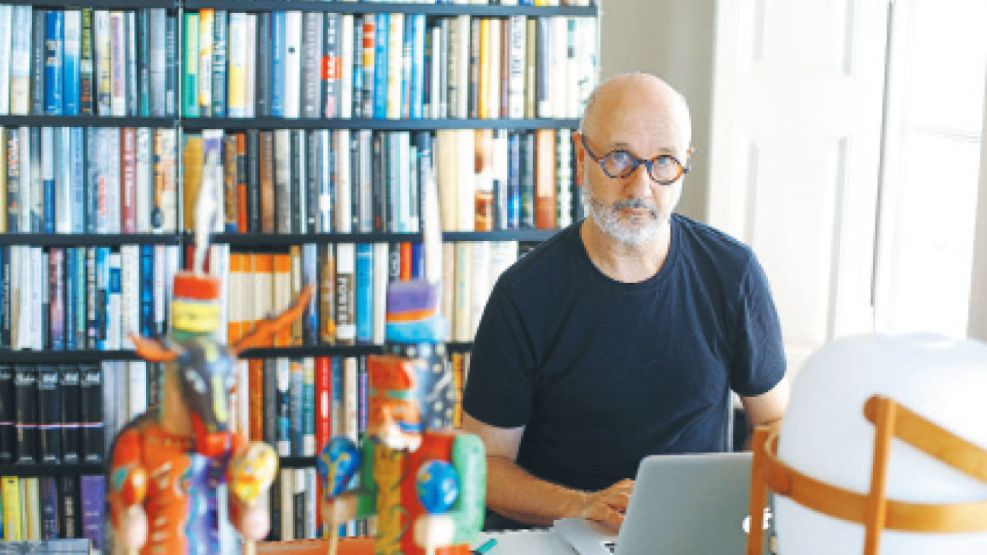Una dedicatoria, palabras esgrimidas en tinta sobre la hoja de cortesía de un libro. Y la sorpresa: el vínculo escritor-lector puede tomar giros inesperados. Y cómplices.
Así le pasó a Rodrigo Fresán, autor de la reciente novela Melvill, cuando varios años atrás dedicó a pulso un ejemplar de su autoría... ¡robado frente a sus narices! El autor descubrió a un joven apropiándose de un ejemplar suyo en una Feria y le consignó en primera página: “Para X, quien me ha regalado la inmensa felicidad de ver cómo se robaba para leer el libro que yo escribí”.
Un secreto de dos, bien guardado, como un mensaje encriptado entre escritor y lector que puede tomar múltiples facetas. Dentro de estas complicidades se estructura (y aglutina) parte de la obra de Fresán, entrevistado por el lanzamiento de Melvill, su última obra, que ahonda en el vínculo padre-hijo. ¿O podría ser escritor-lector?
Luego de haber leído Melville, la minuciosa biografía acerca del célebre escritor neoyorquino, escrita al detalle por Andrew Delbanco, Fresán optó por rescatar solo cuatro o cinco líneas y posar su ojo quirúrgico en tres hechos puntuales para así exponenciarlo hacia una frondosa obra de casi 300 páginas. “No quería un libro bibliográficamente recargado, es más, creo que para mi Jardines de Kensington (2003) investigué más. Con mi último libro busqué crear a un gran héroe romántico del cual solo rescaté el cruce del río helado, el momento de delirio final en su lecho de muerte y la letra “e”, que su viuda (Maria Gansevoort) extirpa del apellido Melville, luego del fallecimiento de Allan. El resto es ficción”, dice el autor.
¿El argumento de su nuevo nacimiento literario? La romántica travesía que Melville padre emprende en solitario, durante un helado mes de diciembre de 1831, presa de la locura y las deudas monetarias. Él intentará cruzar el congelado Hudson por sus propios medios: los 580 metros más caros de su vida. Al regresar a su hogar, intentará suicidarse y caerá en un delirio hasta su muerte.
Con una sección central de la obra, que funciona –en palabras de Fresán– como una “fantasmagoría veneceiana”, Melvill no se priva de poseer una detallada reconstrucción de época, basarse en obras como Pálido fuego (Nabokov) así como también evocar la figura transicional de Henry James. “Es la estampa postal de un padre desterrado, tratando de volver a su casa luego de atravesar un río congelado: la zona cero y big bang del libro”, explica el autor, al teléfono desde Barcelona.
“Me interesó mucho más dedicarme al padre de Herman y, además, me cuidé. Fue un ejercicio de contención prusiano: no podía permitirme que, en ningún momento, esta pequeña hazaña de Allan fuera superada por la obra de su hijo”. Menuda tarea la de Fresán, no caer en los hábiles tentáculos del creador de Moby-Dick; Bartleby, el escribiente; Benito Centeno, y Las encantadas, entre otras obras.
Así, este escritor bonaerense nacido en 1963 –y que vive en España desde 1999, desde donde se comunica con PERFIL Cultura– moldeó La parte contada, un tríptico mamut literario compuesto a lo largo de una década que albergó a La parte inventada, La parte soñada y La parte recordada. Entre los tres volúmenes, redondean 2.001 páginas, coincidente con parte del título del libro de Arthur C. Clarke y el mítico film adorado por Fresán: 2001: una odisea del espacio, obra maestra de Stanley Kubrick. “Fue casualidad, aunque mis libros están llenos de felices coincidencias. Es un rasgo del estilo que no quiero develar, como un mago que no muestra sus trucos. Espero a que el lector detecte”, confía el creador de Trabajos manuales y Esperanto.
Acérrimo detractor de cualquier analogía futbolera o boxística ligada al ámbito de las letras, Rodrigo guarda en su arcón de anécdotas aquellas rateadas estudiantiles para sumergirse a fondo en la lectura. “Mis padres tardaron dos años en darse cuenta de que no fui al colegio. En esa época leía con una intensidad, profundidad y dedicación como nunca volví a hacerlo. Cuando dicen que la lectura es una evasión, te puedo asegurar que es cierto, vivía una realidad terrible”, rememora acerca de los oscuros años de exilio de sus padres en Caracas, entre 1974 y 1979.
Por aquel entonces, el Fresán adolescente se dejaba envolver por los suaves tules de la novela del siglo XVIII y XIX hasta remontarse a las pétreas obras canónicas de la antigüedad clásica que lo marcaron a fuego. “Antes de saber leer y escribir, ya sabía que quería ser escritor, mi familia era muy intelectual y siempre viví rodeado de libros. Luego de separarse de mi padre (quien diseñó tapas de libros), mi madre se puso en pareja con Paco Porrúa, el editor de Minotauro, quien me regalaba libros de ciencia ficción”, recuerda el, por aquel entonces, fanático de los clásicos rusos como Fedor Dostoievski, León Tolstoi y Anton Chéjov.
Como en aquella época no había libros para jóvenes, el escritor recuerda que leía lo mismo que su abuelo. “Estaban las revistas Sandokán, obras de Julio Verne como Capitán Nemo, también David Copperfield de Charles Dickens, Martine Eden de Jack London. Todo eso me deslumbró, y lo que más me sorprendió era que los protagonistas fuesen escritores. Y eso lo ve la gente que lee mis obras”, agrega.
¿Exceso de ego o autorreferencialidad? “En mis libros soy parte del asunto, la autointrospección intensiva y radical es un poco riesgosa y no siempre sale bien. Pienso que no hay un súper Proust”, elucubra Fresán amalgamando a los escritores como si fuesen superhéroes. Sí, porque el autor percibe una cruza entre cómic y literatura en su ADN y encastra con la siguiente inquietud: ¿a cuál le pondría una capa y qué superpoderes tendría? “No tengo uno solo, los veo como a Los Vengadores (The Avengers), un team de galácticos formado por Emily Brontë, Adolfo Bioy Casares, John Cheever, Marcel Proust, Kurt Vonnegut y... Los Beatles. Sí, porque los escritores también tenemos nuestra banda de sonido y hay que saber escucharla”, aconseja él, mientras recuerda que Wish You Were Here, un tema clásico de Pink Floyd, aparece glosado en Melvill.
Volviendo a su reciente novela (editada por Penguin Random House), Fresán le otorga a Allan la herramienta redentora y, con cierto espíritu de revancha, de que Melville padre pueda cruzar el río junto a su hijo, algo que en la realidad no sucede. ¿Cómo se inspiró en esta conexión casi metafísica? “En un momento inicial, la idea del libro era que solo se tratase de la hazaña individual del padre. La biografía que leí describía el cruce en solitario y, mientras leía, pensaba: “¡Qué lástima que no lo cruzó con el hijo!”. Entonces impuse mi lado de escritor para que lo hicieran juntos. Porque hacer que ocurra algo no es automático, sino que requiere de cierta hablidad”, subraya Fresán.
Para lograr esto, el libro incursiona en numerosas –y etéreas– notas al pie, que exhuman la palabra de un Herman silente y que, por la cantidad de texto que acumulan a lo largo de la obra, podría ser un libro aparte. “Esos profusos pies de página funcionan como la quilla de un barco que está sumergida pero, a su vez, posibilita que todo lo superficial no se dé vuelta y se hunda. Sabía que iba a ser asi”, explica.
Este vestigio náutico de la obra encalla en un pensamiento nodal, el de un padre pensando que le está escribiendo a su hijo y, a su vez, este lo reescribe. Como si fuese un ouróboro literario, Fresán ancló su nueva novela en la paternidad y, vaya casualidad, la portada de su reciente trabajo fue diseñada por su hijo Daniel.
Cuando se lo compara entre colegas y periodistas con faros literarios como el escritor y crítico Luis Chitarroni (ver “Opinión”), Fresán desempolva su capa de humildad y dice escuetamente: “Gracias por la comparación, el placer es mío”. ¿Se considerará un cool hunter literario a la hora de detectar nuevos escritores? “No hago crítica literaria sino que tengo cierta actitud evangelista con la lectura: la de predicar la buena nueva. Un crítico debería ser solo eso, crítico, y no pasar a la práctica. Muy de tanto en tanto hago una reseña negativa, aunque raramente tengo decepciones. No me siento marcando tendencias”, dice, algo seco, despejando el interrogante.
—Pero imagino que algún escritor te habrá sorprendido y podrás recomendar....
—(Piensa) Justamente hoy (N de R: diez días atrás de la publicación de esta entrevista) estaba terminando de reseñar a la joven estadounidense Ottessa Moshfegh, es buenísima, una gran novelista. Su último libro de cuentos, Nostalgia de otro mundo, se editó en español recientemente. También rescato al formidable Denis Johnson con su obra Hijo de Jesús y El favor de las sirenas, este último, una obra póstuma maestra.
Fresán admite que se encuentra en una etapa más de relectura que de lectura, y que el libro muta a medida que uno también crece. “Por eso hay que retomarlos. Estoy volviendo a los hits de mi biblioteca, como El corazón es un cazador solitario, de Carson McCullers, o bien algunos clásicos de Vladimir Nabokov. También me debo una lectura ordenada y sistemática de William Faulkner, ya que lo leí muy disperso hace mucho tiempo. Lo tengo como pendiente”, sostiene.
Melvill es el libro número 12 de Fresán y confiesa que, a medida que lo iba escribiendo, componía “un todo”, el cual no volvería a revisar. “Tengo la imagen de ir añadiendo nuevas habitaciones en mi obra, prendiendo y apagando luces y saliendo. Admiro a escritores como el español Enrique Vila-Matas o el irlandés John Banville, a quienes se les reprocha escribir siempre el mismo libro. Pienso que esa obra única se va armando y uno de los desafíos-logros es encontrar un estilo propio. Si uno escribiera en un esperanto narrativo y antiestético, tenés la garantía de que más personas te van a leer porque en la lectura siempre debe haber una cierta complejidad”, enfatiza.
—¿Creés que deba existir ese desafío per se? ¿O estamos ante un lector vago?
—Estoy seguro de que tanto leer como escribir no tienen que ser algo sencillo. Creo que se puede enseñar lo primero, pero no lo segundo, ya que la escritura es un ejercicio muy personal, de uno. Cuando el escritor se pone en maestro, puede enseñarte a escribir como él y no como vos deberías hacerlo, por eso no leo, ni aconsejo, ni edito. Pienso que la escritura es muy sofisticada ya que tenés la obligación de generar personajes. Y en mi caso, no es algo planificado, pienso que no puedo hacerlo de otra manera, me sale y lo pienso así. No hay plan B para esto.
—¿Creés que el best seller sigue teniendo el concepto del más leído y vendido, lo popular, sin darle lugar a una buena escritura?
—Hay muy buenos best sellers y hay varios con muchos problemas que están, cada vez, peor escritos. ¿Un ejemplo? El tratamiento que le dio Anne Rice a la figura del vampiro no tiene nada que ver con los de la saga Crepúsculo.
—¿Cuánto queda aún de aquel primigenio Fresán, el de las disruptivas y, todavía vigentes, contratapas en “Página/12”?
—Todavía soy aquel porque tengo unas convicciones bastante firmes. No me recuerdo más salvaje y visceral de lo que soy ahora. Es más, todavía rememoro lo que me dijo en una oportunidad Mariana Enríquez: “Pienso que todo escritor preserva una parte de aquel que escribió su primer libro, la misma edad”. Por eso, yo me sigo sintiendo de 26 años, cuando escribí Historia argentina, ahí te cristalizás. Y a los 27, me fosilicé.
—A poco más de tres décadas de aquella obra, ¿cómo la ves en retrospectiva?
—Muy contento ya que me reconozco y me doy cuenta de que mucho de lo que hay en Melvill estaba en mi primer libro. Fue un muy buen debut, que me sigue gustando. Creo que Historia argentina fue la puerta de casa a mi carrera como escritor y, como toda vivienda, se necesita de una puerta para ingresar, mientras que Melvill podría ser un ático, un sótano, un invernadero o hasta un jardín.
—Teniendo una obra tan diversa, ¿Cómo imaginás a tu lector? ¿Hay fresanistas?
—No creo, ¿los hay? (se ríe). Pienso en un lector más inteligente que yo y tengo la fantasía de que sean mejores que yo como escritor. Es una utopía y prefiero fantasear con eso.
¿O habrá que preguntárselo al ladrón de libros?
La ficción inteligente
Imagina lo siguiente, Herman. Imagínalo primero y llámalo después y, enseguida, deposítalo en las bóvedas heladas de tu memoria para poder recordarlo, junto a mí, imaginándolo ahora.
Imagina lo que imagino y lo que imaginé mientras cruzaba a pie el Hudson.
Imagina una gran y futura catástrofe, pero siendo esta no otra cosa que un eco aún más poderoso de aquellos glaciares prehistóricos que alguna vez avanzaron lamiendo la superficie de la Tierra para que los primeros hombres avanzasen y cruzaran de un continente a otro. Pero, ahora, helándolo todo a partir de una nueva forma de hielo. Un hielo artificial y más púrpura que azul, puro Maule, elaborado en laboratorios cuya primera intención sería la de utilizarlo como refrigerante y para preservación de alimento y hasta de cuerpos humanos para su examen y posterior resurrección. Una suerte de hielo que todo lo que toca lo convierte en hielo. Un hielo violeta como el oro amarillo de Midas. Un hielo infecto que fuese como una plaga, como un virus a la fuga.
Pensé en ello como una fantasía personal que sueña con el consuelo y distracción de una suerte de castigo universal para así enmascarar su pecado íntimo y su culpa privada. Limpiar esa sangre de un corazón roto y la sangre derramad de otro corazón. Y yo tenía la casi certeza de que esa escena sería proyectada (y que ya se repite una y otra vez) en las pantallas del palazzo de Cosmo II Magnífico. En blanco y negro: la sangre roja ahora tan oscura y luciendo tan parecida a las sombras. ¡A las sombras, Herman! Sombras junto a aguas pacíficas, pero con esa turbia paz inmediatamente anterior al estallido de una guerra sin tregua. Y entonces la posibilidad de que, pensé, en verdad culpa y pecado fuesen lo mismo (y que mi crimen no hubiese sido el de matar sino el de haberme sentido vivo por primera vez en mi vida).
Y pensé también en ese río congelado por el que ahora me deslizo como una primera víctima de semejante cataclismo.
Y sentí como ese hielo que pisaba se aferraba a la suela de mis botas y trepaba por mis piernas hasta helarme primero el corazón y, enseguida, el cerebro.
Y aquí estoy, agonizando, oyendo ese sonido aflautado como del aire soplado por un tubo de metal o por un hueso ahuecado. Ese sonido que es el sonido de la muerte acercándose, subiendo por las acaloradas escaleras de mi garganta. Sonido que no me evita el escuchar las conversaciones de tu madre con el médico. Por algún extraño motivo, mi oído de desahuciado parece haber ganado en potencia y sensibilidad. De pronto, lo oigo todo: el crujido de los pasos en puntas de pie sobre el suelo de madera, la respiración de los árboles sin hojas, los murmullos a propósito de “mi condición más allá de toda probabilidad humana” y ese “¡Un Maníaco!” repitiéndose una y otra vez, saltando de boca en boca de familiares, como la de pronto más familiar y más helada y más repetida de las palabras.
Extracto de Melvill, Literatura Random House.
Escapista del legado borgiano
Luis Chitarroni*
Me llama mucho la atención que el tema de la nueva novela de Rodrigo sea sobre el padre de Herman Melville, aunque, tratándose de él, quién sabe las derivas que el autor de grandes libros como Moby Dick, Pierre o las ambigüedades y Las encantadas, pueda deparar.
Melville “actúa” ya en unas cuantas novelas, porque se trata sin duda de un héroe literario como en M, de Eric Schierloh, y Homenaje a Melville, de Jean Giono, quien fue uno de sus traductores al francés.
Si bien hace mucho tiempo que no lo leo (ni releo), me encanta lo que escribe Rodrigo y, aunque en sus comienzos, algunos lo calificaban como un Borges pop, yo no veo el elemento del célebre escritor en él: es más, creo que Fresán fue uno de los primeros que pudo escapar del dominio y soberanía de Borges.
La trilogía escrita por Fresán (La parte inventada, La parte soñada, La parte recordada) es una exploración virtuosa de lo que pasa en la cabeza de un escritor y, en términos de influencias internacionales, sólo lo veo comparable con el chileno Roberto Bolaño, de quien además fue su amigo
Pienso que hay cierta confusión valorativa acerca de la obra de Rodrigo, a causa de la época en que nos tocó vivir. Si bien soy unos años mayor que él, ambos compartimos lecturas y admiraciones ya que fuimos iluminados por la colección Minotauro y el escritor ruso Vladimir Nabokov. Es más, envidio su edición de Conclusive Evidence, muy distinta, según él, de Habla, memoria.
Antes de irse a vivir a España, la afinidad mayor de Fresán era con Charlie Feiling ya que ambos compartían la veneración por Stephen King, a quien no leí lo suficiente y tuve que hacerlo –casi siempre- por obligación editorial.
*Narrador, editor, crítico y ensayista.