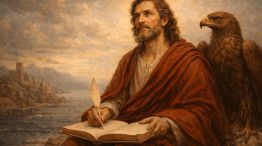Perfil nació en tiempos tan complejos como interesantes. Comenzó en el último cuarto del siglo XX, ese siglo contradictorio e inconstante; modernista, surrealista, cubista, liberal, keynesiano, marxista, existencialista, guerrillero; a la vejez, posmoderno, es decir, sintiendo que había llegado la hora de que el hombre abandonase su antigua tendencia a examinar la realidad en función de un sistema cerrado de ideas rectoras o directrices, reemplazando además la utopía por el pragmatismo.
Escenario de dos guerras mundiales calientes y una Guerra Fría. Testigo del nacimiento y desarrollo del psicoanálisis, del desmembramiento de varios imperios, de la caída del Muro de Berlín y de la implosión de la Unión Soviética. Instigador de los nacionalismos irracionales, del racismo devastador, de las guerrillas subversivas. Totalitario y democrático, revolucionario y conservador, progresista y retrógrado. Hacia el final de su mandato, fue acentuando ciertos rasgos posmodernos tales como la ambigüedad, el miedo, la mutabilidad y la incertidumbre. Así también acentuó el relativismo moral y decidió beber el vaso de la vida con la desmedida avidez del consumismo.
Sin embargo, entre muchas cosas negativas, inauguró la era de la informática y produjo una revolución sólo comparable a la que puso en marcha el siglo XV con Gütenberg, lo que generó un formidable avance tecnológico en materia de comunicaciones.
Además, estableció de una manera absoluta el proceso de globalización, considerado por muchos como un fantástico modo de potenciar la capacidad productora del hombre, y por otros, como una marcha sin retorno hacia un mundo uniforme y deshumanizado.
También dejó dolorosas herencias, como el desempleo, la drogadicción, el narcotráfico, el sida, las migraciones desesperadas, la degradación del medio ambiente y los basureros nucleares.
Ineludiblemente marcado por esa temática, Perfil penetró en el siglo XXI, un siglo también un poco cínico, tal vez para librar al mundo de los pensamientos absolutistas y de los fanatismos, aunque el terrorismo fundamentalista se encargó, trágica y dolorosamente, de demostrar que estaba lejos de haberlo logrado.
Así las cosas, estos primeros 30 años de Perfil han generado a su conducción y a su equipo periodístico el desafío de avanzar hacia una comprensión nueva de la persona y de las relaciones humanas. Un desafío que implica mantener debidamente informada a la opinión pública, tratando, además, de formar una conciencia crítica sobre los problemas y los intereses sociales comunes, como una manera de proteger a los ciudadanos con el fin de lograr un auténtico pluralismo, fortalecer el régimen democrático y mejorar la calidad de vida.
Para todo ello, resulta insoslayable saber cómo fueron estos 30 años, y si se trata del fin de los tiempos modernos, de qué modo describir y conceptualizar esa nueva cultura llamada posmodernidad, de cara a la cual nació Perfil.
Sería prematuro, quizá, dado que se trata de analizar el tiempo que estamos transitando, elaborar una teoría unitaria y bien trabada sobre la posmodernidad –algo que, por otra parte, los posmodernos rechazarían con espanto–. Pero sí podremos, en cambio, después de decenas de lecturas de libros y artículos sobre el tema, de autores que iremos citando y de notas tomadas en conferencias, intentar una exposición hecha “a vuelo de pájaro”, un tanto caleidoscópica, no necesariamente original, y casi con el ritmo de un videoclip.
Por supuesto, tenemos menos dudas acerca del momento en que nace la modernidad que precisiones respecto de los comienzos de la posmodernidad, aunque estemos inmersos en ella.
De acuerdo con las periodizaciones más aceptadas, se considera que la llamada Edad Moderna se inició en el Renacimiento, a fines del siglo XV. Una vez caída la concepción medievalista de un mundo teocéntrico, el hombre se vio dueño de un poder que lo potenciaba y al mismo tiempo lo dejaba solo frente a sí mismo, en un camino de incertidumbre que sólo reconocería treguas en su búsqueda de certezas inexistentes.
Creyó alcanzar una de esas treguas en el siglo XVIII cuando, a partir de la Revolución Industrial y posteriormente con la Revolución Francesa, la Ilustración proclamó su fe en la razón y el progreso ilimitado. Sin embargo, ese optimismo, que se fue prolongando a lo largo del siglo XIX, cayó despedazado en el siglo XX en medio del fragor de las dos guerras mundiales, que demostraron cruentamente que ni la ciencia ni el progreso conducían al bienestar de la humanidad y, otra vez, que no había certezas posibles.
El malestar de la modernidad. El romanticismo, aquel vasto movimiento que predominó en Europa durante la primera mitad del siglo XIX, puede considerarse quizá como la primera reacción antimoderna, una reacción nostálgica. Porque los románticos querían volver atrás, a la Edad Media. Por otra parte, ellos habían lanzado ya sus sospechas sobre los principios en los que se basaba la fe en la razón ilustrada y habían vuelto su mirada a todo lo que ésta dejaba de lado: el sentimiento, lo instintivo, lo inefable. Aun reconociendo como inevitable la marcha de la razón, se situaron en una tensión crítica frente a ella y asumieron una visión pesimista. La obra poética de los románticos fue producto de este desgarramiento. No negaron la modernidad pero se angustiaron por lo que se estaba perdiendo: la sensibilidad, la inspiración. Reivindicaban lo nocturno del hombre, el yo del deseo. Con estas intuiciones estéticas, de algún modo se adelantaron a los planteos que a comienzos del siglo XX inauguraría Freud.
Después del romanticismo, se sucedieron muchos brotes inconformistas frente a la modernidad que, sin estar dominados ya por la nostalgia del pasado, tuvieron carácter progresista. Un ejemplo típico es el de la “bohemia”, ese estilo de vida que adoptaron a principios del siglo XX ciertos grupos de artistas, escritores y estudiantes, que fue muy bien descripto y popularizado en la famosa ópera de Puccini, La Bohème. Más cerca de nosotros, debemos recordar a los hippies y su Flower Power, los beatniks y, sobre todo, la espectacular revuelta de mayo del ’68 en París.
Esos movimientos, muy distintos entre sí, se alimentaban de una visión común: en la sociedad actual el individuo se aliena, se enajena, se frustra. El hombre moderno no lograba sentirse ya “en casa” ni en la sociedad, ni en el cosmos, ni en último término, consigo mismo, lo cual nos lleva a pensar que los posmodernos no han sido los primeros desilusionados por la modernidad; otros los precedieron con lúcida e intempestiva anticipación. Hay una diferencia, sin embargo. Hasta ahora, las posturas antimodernas eran patrimonio de individualidades atormentadas. La posmodernidad, en cambio, aparece como un creciente y generalizado espíritu de la época. Algunos autores proclaman el fin del proyecto de la modernidad y hasta se habla de un “liberalismo post utópico” a partir de la ruptura de las grandes narraciones, como veremos más adelante.
El nacimiento de la posmodernidad. La posmodernidad, entonces, no es susceptible de una definición clara, y menos todavía de una teoría acabada, como no puede serlo nunca lo contemporáneo. No obstante, el discurso posmoderno tiene algunos “temas mayores” que lo caracterizan suficientemente.
Hemos hablado de “discurso posmoderno” y, sin embargo, la posmodernidad es, antes que nada, una especie de estilo, un nuevo tono vital. Es verdad que, junto a esto –que podríamos llamar “posmodernidad de la calle”–, existe también una “posmodernidad de los intelectuales” –Lyotard, Baudrillard, Lipovetsky, entre otros–. Pero los filósofos no son otra cosa que “notarios rezagados que levantan acta de lo que ocurre en la calle”. Recordemos aquello de Hegel: “El búho de Minerva inicia su vuelo al caer del crepúsculo”. Por eso, nuestra reflexión prestará por lo menos tanta atención a la “posmodernidad de la calle” como a la de los intelectuales.
Aunque el término es antiguo –lo empleó ya Baudelaire en 1864–, aplicado al fenómeno cultural que hoy intentamos caracterizar, es bastante reciente teniendo en cuenta que, como hemos señalado, nunca puede datarse con precisión el comienzo de una nueva época. Con humor, se ha dicho que ningún mayordomo del siglo XV o XVI, al correr por la mañana las cortinas de la ventana del dormitorio, comunicó nunca al señor la noticia: “Señor, ha entrado el Renacimiento”.
Pero podríamos decir que la “posmodernidad” surge a partir del momento en que la humanidad empieza a tener conciencia de que ya no es válido el proyecto moderno. Conviene recordar este punto de partida. No entenderíamos bien nuestra época si no percibiéramos que está hecha de desencanto.
A partir de la década del 70, la constelación modernismo/posmodernismo en las artes, y modernidad/posmodernidad en la teoría social, se convierte en un espacio de beligerancia en la vida intelectual de Occidente. Al analizar el hecho, Andreas Huyssen señalaba que eso ocurría porque evidentemente “había muchas más cosas en juego que un estilo artístico o una línea teórica”. Y Habermas afirmaba: “El espíritu de la modernidad ha comenzado a envejecer, origina respuestas ya muy débiles”.
Hay gran consenso en afirmar que los años 60 y más aún los 70 marcaron, pues, la culminación de la modernidad y el principio de la cultura posmoderna. El contraste entre las dos épocas no puede ser mayor. La modernidad fue el tiempo de las grandes utopías sociales: los ilustrados creyeron en una próxima victoria sobre la ignorancia y la servidumbre por medio de la ciencia; los capitalistas confiaban en alcanzar la felicidad gracias a la racionalización de las estructuras de la sociedad y el incremento de la producción; los marxistas esperaban la emancipación del proletariado a través de la lucha de clases... Las discusiones relativas al “cómo” fueron interminables, pero la convicción compartida por todos era que “se podía”. Desde el marxismo hasta el american way of life, todos los hombres modernos se incorporaron con entusiasmo a la Gran Marcha de la Historia.
Sin embargo, a lo largo de los últimos 60 años, todas esas esperanzas se manifestaron inconsistentes. Es verdad que la ciencia benefició notablemente a la humanidad, pero también hizo posible desde el Holocausto judío hasta las tragedias de Hiroshima y Nagasaki; el marxismo, por su parte, en lugar de producir el paraíso comunista, dio origen al Archipiélago Gulag; las sociedades de capitalismo avanzado alcanzaron un alto nivel de vida, pero fueron corroídas desde adentro por el gusano del tedio y del sinsentido. En resumen: para toda una generación, el mundo, de pronto, se vino abajo.
Una melancolía suave y desencantada. La posmodernidad proclamó entonces la muerte de las utopías. Si la revolución como meta a la que se llegaría por el movimiento dialéctico de la historia perdió vigencia, al posmoderno le quedó el contradictorio alivio de descartar la esperanza que ofrecía un paraíso futuro con un mesías que se encarnaba en el proletariado. Sabe ahora que ya no existe el ideal que le exigía empeñar su vida. Y ya que, al decir de Marx, “todo lo sólido se desvanece en el aire”, el futuro es hoy.
Además, dado que se ha perdido el sentido de la historia, tampoco espera ya legitimaciones ni fundamentaciones últimas, aceptando que sólo en este camino incierto es donde deberá librar su batalla, con un estilo escépticamente llamado cool.
Después de las revoluciones económicas y políticas de los siglos XVIII y XIX, después de la revolución artística de principios del XX –dice Gilles Lipovetsky–, es “la revolución de lo cotidiano” la que ahora tiene lugar.
Los posmodernos tienen experiencia de un mundo duro que no aceptan, pero no tienen esperanza de poder cambiarlo. Y ante la ausencia de posibles salidas, una melancolía suave y desencantada recorre los espíritus. “La vida es corta…”
Sin duda, no hemos conocido un vacío ideológico como el actual desde hace muchos siglos. Se murieron todas nuestras ideologías tradicionales. Las ciencias físicas y biológicas se desembarazaron de las clásicas visiones lineales y unívocas; las ciencias humanísticas intentan explicar el caos y la incertidumbre con teorías todavía balbuceantes, y las ideologías no logran aparecer.
Para los filósofos posmodernos, la ilusión de la historia ha desaparecido. Se acabaron los grandes relatos. Los hombres modernos esperaban toparse al final del largo y oscuro túnel de la Historia con las deslumbrantes Luces de la Gran Salida. Ahora nos hemos dado cuenta de que el túnel se bifurcó de repente en un laberinto: múltiples caminos se entrecruzan sin conducir a ninguna parte y la Gran Historia se disuelve en muchas historias microscópicas, tantas como individuos hay. Así pues, erramos. Sin disciplinas de marcha, sin brújulas precisas ni nostálgicas esperanzas.
Pero nos equivocaríamos si pensáramos que los posmodernos viven trágicamente la pérdida de sentido de la historia. Por el contrario, consideran que es más bien una ocasión para la realización humana. Los modernos, creyendo posible construir un futuro mejor, sacrificaron el presente al futuro y, como no hubo futuro, se quedaron sin presente y sin futuro. Los posmodernos, convencidos de que no existen posibilidades de cambiar la sociedad, han decidido disfrutar al menos del presente con una actitud hedonista que recuerda al carpe diem de Horacio. La manera de superar la alienación es disfrutar de la vida hoy, sin empeñarse en emprender un viaje por la historia hacia una supuesta tierra de promisión que no existe. La posmodernidad es el tiempo del “yo” y del intimismo. En las listas de best sellers abundan los libros de autoayuda, de técnicas sexuales, de meditación trascendental; las guías sobre cuidados del cuerpo, los remedios contra la crisis de la vida adulta, la psicoterapia al alcance de todos. Y es que, tras la pérdida de confianza en los proyectos de transformación de la sociedad, sólo cabe concentrar todas las fuerzas en la realización personal. Aparece entonces una intensa preocupación por la salud, que se manifiesta en la obsesión por realizar terapias personales o de grupo, ejercicios corporales y masajes, sauna, dietética macrobiótica.
La posmodernidad trae consigo un proceso de personalización, la conquista del derecho a ser uno mismo. Se produce una distensión en una sociedad fluida, participativa, narcisista. Pero, si por un lado se uniformizan los comportamientos, por otro se abre un abanico de oportunidades. El individuo se emancipa a pesar de la regulación total que se produce en el aspecto social en manos de expertos que planifican todo.
Se aflojan las ideologías duras y los contrarios coexisten pacíficamente. Como hemos dicho, el posmoderno recupera el pasado sin nostalgia, tomando de él lo que es útil. No crea un nuevo estilo, sino que integra todos, incluidos los modernos, porque en su combinatoria polimórfica puede integrar también al adversario. Los valores prohibidos son rehabilitados: lo decorativo, lo lúdico, lo metafórico.
Se produce un fenómeno doble: por un lado, hay una programación burocrática generalizada; por otro, las posibilidades de elección aumentan, se acentúan las singularidades y se aflojan las convenciones rígidas al nivel de lo cotidiano.
Se disuelve la rigidez y un proceso flexible liberaliza las costumbres. Se incorporan el hedonismo, la liberación, el placer, el sexo, pero ya no compulsivamente como en las primeras décadas de los 60.
Una vez puesta en crisis la modernidad, el posmodernismo vuelve paradójicamente los ojos hacia lo premoderno. De allí el retorno a lo sagrado –zen, budismo, todo lo oriental– y la proliferación de las sectas, en ruptura con la Ilustración, la razón, el progreso. En arte y literatura se van abandonando los compromisos políticos, y se prefiere acudir a la revelación del mito. No se sabe aún por dónde se avanzará, pero sí se sabe que las viejas dicotomías no funcionan.
Occidente se resigna a haber perdido el sentido. Como resultado de un agotamiento de respuestas, el individuo va en busca de sí mismo sin referencias. La tensión se produce ahora entre el dejar el imperativo de lo verdadero y el hallarse librado a un sí mismo, personalizado y bullente, con una lógica flotante. Hay un clima que impulsa los procesos de modernización capitalista y al mismo tiempo critica la modernidad cultural. La tolerancia y la avidez de cambios empujan hacia el pluralismo y el rechazo a toda forma de autoritarismo y violencia. La igualdad como valor no es cuestionada, pero se la busca por medios más flexibles.
Lo mítico. A cada generación le gusta reconocerse y encontrar su identidad en una gran figura mitológica o legendaria que es reinterpretada en función de los problemas del momento.
Los hombres modernos gustaron de identificarse con Prometeo, quien, desafiando la ira de Zeus, trajo a la tierra el fuego del cielo, lo que desencadenó el progreso de la humanidad. En 1800, Fichte eligió como símbolo de su ideología la figura de Prometeo. Ya en 1773, Goethe le había dedicado una oda y un fragmento dramático.
En 1942, Camus sugirió que el símbolo idóneo no era tanto Prometeo como Sísifo, que fue condenado por los dioses a empujar sin cesar una roca hasta la cumbre de una montaña, desde donde volvía a caer siempre por su propio peso. Aunque, probablemente, el mito de Sísifo no llegó a alcanzar una vigencia social análoga a la de Prometeo, es innegable que expresa muy bien los avatares que vivió la generación del gran autor francés. Habían dedicado esfuerzos ímprobos a construir Europa, y la Primera Guerra Mundial convirtió su obra en un montón de escombros. Iniciaron la reconstrucción, pero la Segunda Guerra lo arrasó todo otra vez. Con tenaz esperanza, volvieron a empezar en cuanto se firmó la paz. “¿Y así, hasta cuándo?”, se preguntó Camus. Pues bien, a pesar de todo, él mismo se niega a claudicar y propugna enfrentar el absurdo: “Hay que imaginarse a Sísifo feliz”, dice. En el fondo, Camus seguía siendo un hombre moderno que creía en el futuro porque consideraba que había causas por las cuales restituir el sentido a la vida desde una visión lúcida sobre la conciencia del absurdo.
Ahora los posmodernos, olvidándose de la sociedad, se preguntan para qué empeñarse una vez y otra en subir la roca a lo alto de la montaña. Es mejor dejarla abajo y tratar de disfrutar de la vida.
Los posmodernos concentran todas sus energías en la realización personal. Hoy es posible vivir sin ideales. Recuerdo haber leído hace unos años que una agencia de viajes empapeló las paredes de París con unos carteles en los que se leía: “En un mundo totalmente cínico, una sola causa merece que usted se movilice por ella: sus vacaciones”.
Con toda razón, han hecho notar muchos observadores que el símbolo de la posmodernidad ya no es Prometeo ni Sísifo, sino Narciso, el que, enamorado de sí mismo, carece de ojos para el mundo exterior.
La vida sin deudas existenciales. Eliminada la historia, ya no hay “deudas” con un pasado arquetípico, ni “obligaciones” con un futuro utópico.
Freud había dicho: “Donde hay ello –es decir, fuerzas instintivas– debe haber yo”; pues bien, en la posmodernidad es el ello el llamado a mandar. Desaparecen las barreras; todo es indiferente y, por lo tanto, nada está prohibido. Y en tren de caricaturizaciones, podríamos sugerir que también el superyó se permite pasar de la extrema rigidez a un laxo laissez faire.
Se podría afirmar que la posmodernidad es, como dijo Bernardo Ezequiel Koremblit del humor, una estética del desencanto.
Predomina lo individual sobre lo social; lo psicológico sobre lo sociológico; la comunicación sobre la politización; la diversidad sobre la homogeneidad; lo permisivo sobre lo coercitivo. Desde la contracultura de los 60 –que podemos considerar “años bisagra”– y desde la subversión en los 70, se pasa a un eclecticismo cultural, hacia el anhelo de una vida más simple, convivencial y ecológica, donde los discursos revolucionarios duros quedan atrás. Se toleran más las desigualdades sociales que las prohibiciones en la vida privada.
Desplazamiento del Homo sapiens. Como ya vimos, la modernidad se caracterizó por la racionalización de la existencia. Tanto es así, que llegó a hacerse de la razón una diosa a la que los hombres de la Revolución Francesa entronizaron en la catedral de Notre-Dame. Condorcet, en plena Revolución, escribía: “Habrá un tiempo en que el sol brillará sobre una tierra de hombres libres que no tendrán más guía que la razón”.
En la posmodernidad, el Homo sapiens ha sido desplazado por el “homo sentimentalis”, que no es simplemente el hombre que siente, sino el que valora el sentimiento por encima de la razón. Milan Kundera, un buen exponente de la posmodernidad en la literatura actual, escribe: “‘Pienso, luego existo’ es el comentario de un intelectual que subestima el dolor de muelas. ‘Siento, luego existo’ es una verdad que posee mayor validez”.
A la tiranía de la razón le ha sucedido ahora una explosión de la sensibilidad y de la subjetividad.
Ciertamente, la misma modernidad había ido corrigiendo la confianza ingenua que los primeros ilustrados depositaron en la razón. Ahí están, para probarlo, aquellos a los que Paul Ricoeur llamó “maestros de la sospecha”: Marx se encargó de recordarnos cuánto perturban la razón los intereses económicos y de clases; Freud nos abrió los ojos ante un mundo oscuro e inconsciente que nos había pasado inadvertido. Pero los “maestros de la sospecha” seguían creyendo en las posibilidades de la razón y –precisamente por ello– querían liberarla de elementos perturbadores.
En efecto, la teoría freudiana constituyó una poderosa embestida contra el yo cartesiano. Por otro lado, puede pensarse que el desenmascaramiento que Freud realiza del sujeto individual es equivalente al que Marx –otro gran pensador de la modernidad– acomete con respecto a la sociedad en su conjunto, en el sentido de que al analizar las relaciones de producción encuentra que en lo encubierto ocurren procesos muy diferentes de los que aparecen en la superficie. Así, elabora su teoría sobre los modos de producción y pone de manifiesto las contradicciones del capitalismo.
Los posmodernos, en cambio, rezuman desengaño y hasta sospechan de esos “maestros de la sospecha”. Saben demasiado sobre las miserias de la propia razón para seguir confiando en ella. Así comienzan a aparecer en las librerías títulos como La miseria de la razón, La razón sin esperanza, La crisis de la razón, etcétera.
Desvalorizaciones. El repudio de la razón se hace especialmente intenso frente a sus frutos más acabados y maduros, es decir, frente a las grandes teorías y doctrinas. Existe la convicción generalizada de que el sujeto finito, empírico, condicionado, no tiene capacidad para establecer lo incondicionado, lo absoluto, lo incontrovertible.
Los posmodernos niegan en bloque los grandes discursos de la modernidad sin refutarlos, porque emprender esa tarea supondría que siguen tomando en serio la razón. En la posmodernidad no queda, pues, más remedio que acostumbrarse a vivir con un pensamiento débil y fragmentario.
En palabras de Heidegger, vagamos por “sendas perdidas”. La posmodernidad es la devaluación de los valores “supremos” y de las grandes cosmovisiones. Ahora ya no hay nada que se escriba o se pueda escribir con mayúscula.
Pero no es la primera vez que una generación considera imposible seguir creyendo en las verdades que le legaron sus mayores. La misma modernidad nació con una crisis de convicciones muy semejante. Recordemos que Descartes llegó a afirmar que sería conveniente destruir todas las bibliotecas, debido a los errores y supersticiones que contenían los libros antiguos. Pero su angustia lo llevó a buscar una nueva fundamentación, que él creyó encontrar en el famoso cogito, ergo sum.
El pensamiento débil. Los posmodernos, en cambio, prefieren vivir en la desfundamentación del pensamiento. No sólo consideran que las convicciones firmes que dieron seguridad y razones para vivir a las generaciones pasadas han desaparecido para siempre, sino que aceptan el hecho con jovial osadía. Lipovetsky lo afirma: “Las grandes finalidades se apagan, pero a nadie le importa: ésta es la alegre novedad”.
En opinión de los posmodernos, el “pensamiento débil” tiene ventajas frente a las convicciones firmes del pasado, dado que la ambición de encontrar un sentido único y totalizante para la vida conlleva una apuesta despiadada por el “todo o nada”.
Textos filosóficos que aparecen como documentos tempranos de la posmodernidad, inspirados en lecturas de Nietzsche, contraponen al hombre que vive como un drama la pérdida de las dimensiones patéticas, metafísicas, de la existencia, el hombre de buen carácter, que está “libre del énfasis”.
Pero –además– las grandes cosmovisiones son potencialmente totalitarias. Todo aquel que se considera depositario de una gran idea trata de ganar para ella a los demás y, cuando éstos se resisten, recurre fácilmente al terror. Leyendo a Lyotard, se tiene la impresión de que la modernidad ha sido tan sólo una historia de ejecuciones y encarcelamientos que va desde la guillotina de la Revolución Francesa hasta el Gulag soviético, pasando por Auschwitz e Hiroshima. En cambio, quien se sabe portador de un pensamiento débil será necesariamente tolerante con quienes piensan en forma distinta.
El hombre sin compromisos. El individuo posmoderno, al rechazar la disciplina de la razón y dejarse guiar preferentemente por el sentimiento, obedece a lógicas múltiples y contradictorias entre sí.
Los posmodernos, sometidos a una avalancha de informaciones y estímulos difíciles de estructurar, hacen de la necesidad virtud y optan por un vagabundeo incierto de unas ideas a otras. Como el oyente nocturno que va dando vueltas al dial de la radio probando, una tras otra, todas las emisoras; o como el televidente que hace constantemente zapping, el posmoderno no se aferra a nada, no tiene certezas absolutas, nada lo sorprende y sus opiniones son susceptibles de modificaciones mil.
Cuando el protagonista de una famosa obra de Oscar Wilde, después de sostener ideas disparatadas y contradictorias entre sí, es interrogado por otro de los comensales: “¿Puedo preguntarle si cree usted realmente todo lo que nos ha dicho en la comida?”, él responde: “He olvidado en absoluto lo que dije”; una respuesta que bien podría considerarse posmoderna avant la lettre.
También en las relaciones personales el individuo posmoderno renuncia a los compromisos profundos. La meta es ser independiente afectivamente, no sentirse vulnerable. El medio para conseguirlo es lo que se ha llamado el “sexo frío” (cool sex), orientado al placer breve y puntual, sin ambiciones de establecer relaciones excluyentes ni duraderas.
Con la pérdida de confianza en la razón, se ha perdido también cualquier esperanza de alcanzar un consenso social. Si los hombres modernos creían todavía que la libre confrontación de opiniones conduciría, antes o después, a un acuerdo en torno a la verdad y la justicia, los posmodernos no creen posible alcanzar ese grado de integración social, y tampoco lo desean. La sociedad posmoderna está constituida por múltiples microcolectividades heterogéneas entre sí.
Los posmodernos renuncian a discutir sus opiniones; viven y dejan vivir. “Dejadnos ser paganos”, dice Lyotard en un libro de entrevistas. Se trata de una tolerancia que en ocasiones corre el peligro de llegar a ser una forma de indiferencia mutua. “Nosotros todavía creemos –dice Beatriz Sarlo– que la tolerancia no debe ser el resultado de la indiferencia radicalizada, sino el producto de la coexistencia con lo conflictivo y diferente.”
A lo largo de los últimos años, se va extendiendo entre nosotros un cierto estilo ecléctico y “liberal” que huye de las opiniones “fuertes”, porque no se cree en ellas y porque de algún modo se las considera de mal gusto desde el punto de vista estético.
Retorno a creencias premodernas. Si el racionalismo de la modernidad socavó las creencias religiosas, no debe extrañarnos que la reacción posmoderna haya traído consigo un retorno de lo religioso. Sin embargo, antes de hablar del retorno de Dios, parece necesario constatar “el retorno de los brujos”. Se asiste a un exitoso auge del esoterismo y de las ciencias ocultas (quiromancia, cartomancia, astrología, videncia, cartas astrales, cábala, alquimia, pitagorismo, teosofía, espiritismo). En Europa y en los Estados Unidos, los astrólogos registrados oficialmente son más numerosos que los físicos y los químicos juntos. En Francia, por ejemplo, hay más de 50.000 consultorios de pitonisas, videntes, tarotistas, etcétera. En los Estados Unidos, los astrólogos se acercan a 175.000, y en varias universidades de ese país los estudiantes han solicitado ya cursos de astrología. En Italia, 12.000 astrólogos se han constituido en sindicato. En España, hace unos años, según el diario El País, había en Madrid más de 3.000 magos. Lamentablemente, no tenemos cifras de lo que sucede al respecto en la Argentina.
Junto a esto, hay que mencionar el comercio de amuletos y fetiches –que arroja cifras multimillonarias– y la proliferación de librerías esotéricas. Incluso, en casi todas las librerías generales existen ya secciones de ocultismo en todas sus ramas.
Entre estos fenómenos, hay algunos que pueden ser peligrosos. Se calcula que el medio centenar de sectas destructivas establecidas en España suman 150.000 adeptos, aunque su influencia y radio de acción se extiende probablemente a otras 300.000 personas. A menudo se disfrazan de religiones o asociaciones culturales. Aún subsisten, incluso, adoradores de Satán.
En resumen, si en cuestiones de religión la modernidad se negó a creer lo que era digno de credibilidad, la posmodernidad cree en lo increíble. Uno recuerda la perspicaz observación de Chesterton: “Desde que los hombres han dejado de creer en Dios, no es que no crean en nada. Ahora creen en todo”.
Y es tal la complejidad de los nuevos cultos, que se ha sugerido la necesidad de inventar alguna palabra para designarlos, como “psico-místico-paracientífico-espiritual-terapéuticos”.
Posmodernidad y conservadurismo. Fue Jurgen Habermas quien, en una conferencia leída con motivo de la recepción del Premio Adorno 1980, planteó por primera vez la estrecha relación que existe entre la posmodernidad y el neoconservadurismo. Al eliminar la conciencia histórica y afirmar el eterno retorno de lo igual, los posmodernos eliminan también cualquier esperanza de mejorar la sociedad. El orden establecido y el sistema se toman como un hado frente al cual es inútil –e incluso contraproducente– rebelarse. El discurso parece sonar así: “No hay nada que hacer; por lo tanto, no hagamos nada”. En ese mismo sentido, las drogas, cuya difusión masiva es otro fenómeno típicamente posmoderno, tienen también consecuencias conservadoras: se trata de un supuesto camino de “liberación” interior en medio de un mundo que se deja intacto. Y el “refugio lúdico” que ahora se propone como alternativa a la militancia no es sino la versión posmoderna de lo que siempre habíamos llamado “torres de marfil”. Pero el Homo ludens, dotado de creatividad artística, filosófica o científica, puede transformarse en un Homo faber privilegiado.
Posmodernidad y tecnocracia. Si es cierto que el deseo de todo hombre es, al menos en Occidente, ser feliz –o lo que nosotros entendemos por ello, es decir que la vida sea lo más placentera posible–, esta tendencia se ha reforzado en la posmodernidad. Sin embargo, la soledad y las frustraciones de las que da cuenta buena parte de la literatura y de las letras de muchas canciones de los años ochenta demuestran que lograrlo sigue siendo difícil, cuando no imposible.
Al respecto, hemos visto también que la posmodernidad, en su canto al espontaneísmo, promete individuos más libres porque no estarán atados a nada ni a nadie y vivirán siempre lo momentáneo. Queda por dilucidar si el desmoronamiento de todas las creencias y de todos los valores es verdaderamente una liberación, como dicen los posmodernos, o si, por el contrario, se trata de una catástrofe.
Si nuestras convicciones y compromisos nos constituyen, uno no puede dejar de preguntarse con aprensión qué clase de sujeto es el que vive en provisionalidad permanente, en perpetuo deambular de unas convicciones débiles a otras convicciones igualmente débiles. Si el sujeto se reduce a puro maquillaje, no hay ningún rostro verdadero. Porque “ser sujeto por adhesión a un microdiscurso provisional y fragmentario es ser sujeto siempre provisional y fragmentado”.
Ahora bien, si la izquierda dejó de ser capaz de llevar adelante una revolución ideológica, ¿qué ideología podría dominar de ahora en adelante la acción pública?
Porque el liberalismo no salió más fortalecido que el socialismo por la desaparición del comunismo. La creencia en un orden superior y en una racionalidad última venía exigida por contraposición a la utopía socialista y constituía su anverso absoluto. Paradójicamente, este liberalismo nunca pesó tanto en las decisiones de algunos gobiernos como en la época en que el marxismo dogmático comenzaba a vacilar. La lógica de los contrarios hizo que las políticas de Reagan y Thatcher sirviesen de antídoto frente a la Unión Soviética, pero recién se impusieron en un momento en que el socialismo ya estaba en proceso de disolución.
Desde el momento en que el liberalismo detentó cierta forma de monopolio ideológico, todos los males le fueron imputados: la aparición de bolsones de pobreza de una amplitud tal que amenaza el orden social; la incapacidad para resolver ciertas cuestiones como el desempleo; las migraciones; en fin, su ineptitud para hacerse cargo de las necesidades colectivas y la crisis de una economía mundial que había festejado la victoria absoluta del mercado.
También está en debate la racionalidad de la tecnocracia, que ha impregnado las sociedades occidentales, al menos tanto como el liberalismo, con una suerte de ideología subyacente a partir de la cual se considera que el mundo es racional, que todos los problemas tienen solución y que los expertos bien preparados siempre pueden encontrarla, por lo cual es “lógico” que quienes se sienten dotados de un saber así sientan también la vocación de dirigir la sociedad... Los tecnócratas postulan que la inteligencia es suficiente para dominar el mundo. Este es el sofisma que desde hace décadas gobierna Occidente. Sin embargo, la omnipotencia de la tecnocracia ha debido capitular ante el terrorismo fundamentalista, ante los hechos de violencia que han sacudido el mundo en los últimos tiempos, ante los cambios inesperados de la opinión pública, ante la resurrección de los fantasmas étnicos y otras muchas realidades. Y ha perdido credibilidad. Porque nadie se atrevería ya a lanzar profecías sobre el advenimiento de una sociedad técnica y racional, que se regularía simplemente con la inteligencia. Los nuevos tiempos exigen una ideología de varias dimensiones, con profundidad histórica y capaz de interpretar la complejidad.
Un pesimismo ilimitado, contra el que faltan elementos que los abroquelen, parece haberse apoderado de algunos espíritus. Las viejas creencias en la idea de un progreso hacia el cual la sociedad avanzaría en pos de una situación mejor han sucumbido, sustituidas por el escepticismo, toda suerte de desilusión ideológica y riesgosas posiciones lindantes con la barbarie. No hay respuestas racionales para semejante tensión, y las que se vislumbran son tan dramáticamente paradójicas que se hallan muy lejos de resultar satisfactorias.
Se habla de la desaparición de los intelectuales, de la merma de posturas filosóficas, a favor de un culto desmesurado por la opinión pública, cuyas vibraciones deben ser medidas; se requiere saber de dónde viene, a dónde va, con qué sueña y qué tolera.
Pero no son las encuestas ni los sondeos de opinión –que por lógica expresan el punto de vista medio– lo que hace mover el mundo. El culto a la opinión pública se identifica con una extraña forma de narcisismo colectivo. Esta sociedad ya no tiene ni dioses ni mitos ni símbolos: sólo tiene deseos con formas de cifras.
Con su tendencia a reducirlo todo al mínimo común denominador, nuestra época empuja hacia los pensamientos débiles, las ideas tranquilizadoras y las filosofías del statu quo. De nada sirve, pues, intentar construir una nueva teoría y, a partir de ella, una nueva ideología. Porque tal vez, con el fin de los tiempos modernos, la sociedad ya no es “pensable” en el modo en que la pensaban los grandes ideólogos que caracterizaron la modernidad.
Tener autoridad hoy supone tener en cuenta los efectos múltiples, ser capaz de reaccionar ante la más mínima señal de alerta y de modificar la trayectoria frente a las primeras perturbaciones. Y esto no tiene nada que ver con el modo tradicional de dirigir. Para liderar, hoy se requiere una curiosa técnica que combine firmeza y flexibilidad, rigidez y movilidad, en perpetuo movimiento. Hay un doble imperativo que en los tiempos de las ideologías del orden no era tan necesario: imaginación y gusto por el riesgo.
Los objetivos que se plantearon los iluministas han sido los más caros a toda la humanidad. El problema no estaría en aquellos objetivos sino en los medios con los que se quería llegar a ellos. La liberación del hombre a través de la razón, la técnica, terminó convirtiéndose en su opuesto. Lo que se pone en cuestión es la pretensión de hacer de la racionalidad formal el principio de totalidad. Esto sería una ilusión, ya que el “rompimiento de los lazos sociales” es un hecho y la atomización impide la formación de criterios que puedan sustentar la conformación de un nuevo todo social homogéneo.
De imagen de colectividad, el Estado pasa a ser una cierta unidad administrativa y, en la medida en que deviene un “mercado político” de intereses particulares, a los ciudadanos les resulta difícil reconocer en él la “cosa pública”. Siendo esta forma de política la manera actual predominante, hay que referir a ella el desencanto. Tal vez no se trate de un desencanto con la política como tal, sino con determinadas formas de hacer política y, en concreto, con una política incapaz de crear una identidad colectiva. La política de estos tiempos tiene como referencias identidades acotadas como las de organizaciones que agrupan a estudiantes, ecologistas, gays, feministas y pacifistas, entre otras.
El desencanto de las izquierdas. Así las cosas, hay coincidencia en que las izquierdas fueron atravesando una crisis de proyecto que les impidió seguir creyendo en una utopía cercana, de modo que se dio un consiguiente “ablandamiento” de posiciones y una pérdida de la adherencia al “gran relato” revolucionario. Se replantearon entonces sus concepciones tradicionales. La lucha de clases no pudo ser concebida ya ni como una guerra a muerte ni como una lucha entre sujetos preconstituidos. Sólo abandonando la idea de una predeterminación económica de las posiciones político-ideológicas se hace posible pensar lo político. Y uno de los rasgos específicos de la construcción de un orden democrático es justamente la producción de una pluralidad de sujetos.
La idea de una sociedad socialista parece, entonces, haber perdido actualidad. La construcción del orden social es concebida como la transformación democrática de la sociedad. El vuelco de la discusión intelectual hacia la cuestión democrática significa una importante innovación.
Fragmentación de la sociedad. También se fue desarrollando un proceso de reducción de la validez de algunas formas tradicionales de integración social que, al empujar hacia una creciente secularización en la cultura, debilitó las viejas formas de legitimación basadas en creencias religiosas. Un sociólogo francés, Sébastien Fath, al analizar en 2004 diversos aspectos de la religión en Estados Unidos, se refiere a un “posmilenarismo sin dios trascendente”, y a América como “una nueva divinidad tutelar”.
La cultura posmoderna acepta la visión liberal de la política como “mercado”: un intercambio de bienes. Para describir las nuevas corrientes liberales, a las que denominaba “post utópicas”, con levedad propia de la época un diario de Madrid titulaba una nota: “Las madrileñas están de luto porque las utopías han muerto”.
Por otra parte, la crítica posmoderna de la noción de sujeto impulsa a repensar la política desde otras bases. Al identificar la lógica política con el mercado y el intercambio, no puede plantearse el problema de la identidad. Esta es una de las tareas mayores que enfrenta la cultura política democrática. Pero ninguna de estas apreciaciones puede considerarse de una validez total, y podrían entrar también en crisis a mediano plazo.
En cuanto a nuestra referencia a la secularización, la democracia la supone. Sólo una actitud laica, que no reconoce ninguna autoridad o norma como portadora exclusiva y excluyente de la verdad, permite a una sociedad organizarse según el principio de la soberanía popular y el principio de mayoría. La secularización significa desvincular la legitimidad de la autoridad y de las leyes de las pretensiones de verdad absoluta. Al hacer de la fe religiosa y de los valores morales un asunto de la conciencia individual, la secularización traslada a la política la tarea de establecer normas de validez supraindividual. Perdido el encanto de los principios absolutos, válidos para todos, las divisiones de la sociedad y los diferentes intereses y experiencias dan lugar a múltiples principios reguladores. Puesto que la religión ya no opera como un mecanismo de neutralización de los conflictos, se produce una reestructuración del conjunto de las relaciones sociales.
Pero la secularización no abarca solamente un proceso de deconstrucción. La misma descomposición del orden recibido plantea la recomposición. Pero esta reconstrucción ya no puede apoyarse en una legitimación divina u orientarse por criterios de algún pasado ejemplar. En vez de restaurar un orden consagrado, se trata de instituir el orden a partir de la sociedad misma.
Se ha dicho que la carga religiosa de la política asume la función integradora que antes cumplía la religión. La convivencia social es reinterpretada como comunidad a través de una “teología política”. Esta ofrece a la sociedad una imagen de plenitud en la cual reconocerse en tanto orden colectivo, y así estabilizarse en el tiempo. Pero no sólo la noción de bien común; también el principio de la soberanía popular contiene una promesa de armonía final.
Si consideramos que el proceso social está cruzado por diferentes racionalidades, su transformación ya no puede consistir en “romper el sistema”, sino en reformarlo. Reformar la sociedad es discernir sobre las racionalidades en pugna y fortalecer las tendencias que estimamos mejores. Cuando la secularización recupera como producto de los hombres lo que éstos habían proyectado al cielo, la política asume aspiraciones anteriormente entregadas a la fe religiosa.
Política y futuro. La cultura posmoderna se libera de ilusiones iluministas, o tal vez realmente pierde capacidad para elaborar un horizonte de sentido y una construcción de futuro.
Se abandona una perspectiva que enfoca los problemas exclusivamente a través de algún modelo de sociedad futura. Ni capitalismo ni socialismo, ni izquierda ni derecha, se ofrece un “modelo” que resuma las aspiraciones mayoritarias. Los anhelos parecen desvanecerse sin cristalizar en un imaginario colectivo.
No es la muerte de lo político: es redefinición. Se fija en términos más reducidos, es más realista. Se siguen contemplando medios y fines pero de manera más acotada. De una planificación centralizada se pasa a una planificación estratégica y se da importancia a los problemas que se vislumbran con posibilidad de solución efectiva en un plazo próximo. Ciertamente, esto no permite plantearse un escenario a futuro donde definir un proyecto.
Quedaron lejos los días en que la humanidad se sentía llamada a “transformar el mundo”. El sentimiento de omnipotencia que reinaba en los 60 ha cedido el lugar a la impotencia. No es que hoy existan menos posibilidades o menos anhelos; ellos crecen al igual que las necesidades, pero no encuentran un marco donde interpretarse.
Se rechazan las grandes gestas y, en su lugar, se explora lo político en la vida cotidiana. Así, la cultura posmoderna alimenta un realismo político en tanto prepara una nueva sensibilidad sobre lo posible.
El ambiente posmoderno ayuda a desmitificar el mesianismo y el carácter religioso de una “cultura de militancia”, a relativizar la centralidad del Estado, del partido y de la política misma. Al menos hasta ahora.
La ofensiva del neoliberalismo contra la intervención estatal es un signo de la época, pero no sabemos si ya está debilitándose aquella ofensiva, o si puede seguir sosteniéndose.
Los últimos tiempos. Pero en los últimos años algo está cambiando. El director de la revista Criterio, José María Poirier Lalanne, ha señalado que recientemente, en los Estados Unidos, durante la administración Bush, ha surgido una visión maniquea según la cual el mundo se dividiría en dos grandes ejes: el del Bien y el del Mal. Su entorno, duramente neoconservador –sin los matices de los viejos conservadores con mayor experiencia política–, y el apoyo religioso que conoce tonos fundamentalistas –dice Poirier– conforman un escenario donde política y religión se confunden y retroalimentan.
No podemos dejar de ver estas tendencias presentes en el actual conflicto en Oriente Medio, tanto en el fundamentalismo islámico como en Israel, que se muestra cada vez más como un rígido Estado religioso.
Y como destacan algunos analistas, la guerra entre Israel y Hezbollah dista mucho de ser convencional, pues no es enfrentamiento entre dos Estados, sino entre un Estado y una organización militar. Se trata de otro tipo de guerra, de una guerra que podría denominarse post global, según la calificó Herfried Münkler, muy similar a aquella tan fantasmal, pero igualmente real, que lleva adelante Estados Unidos en contra de organizaciones terroristas como Al Qaeda.
Posmodernidad en América latina. A esta altura, podríamos preguntarnos qué ha sucedido con el fenómeno de la posmodernidad en América latina, porque creemos que en nuestro continente lo posmoderno nunca podría darse “en estado puro”, ya que las circunstancias difieren sustancialmente de las vividas por las sociedades más desarrolladas.
Aunque en estos últimos años los índices del consumo han aumentado, no estamos, desde luego, como en las sociedades del Norte, en el paraíso del consumo, ni mucho menos; tampoco existe el hartazgo por excesos de la productividad y el industrialismo; no se nos ha perdido la naturaleza ni la automatización ha encerrado todas nuestras rutinas. Para bien o para mal, estamos lejos todavía de que así sea para toda la población. Sin embargo, sí habitamos grandes ciudades donde la contaminación y la impersonalidad son omnipresentes, cosa que nos emparienta con aquéllas.
Diríamos que, desde el punto de vista tecnológico, nos influyen algunos de los fenómenos que han dado lugar a la irrupción de lo posmoderno en los países “centrales”. Lo que no implica decir que lo hagan del mismo modo, dado que la situación socioeconómica estructural en que el fenómeno se sitúa es diferente, lo que ofrece una lectura también diferencial del mismo fenómeno. Los sectores sociales afectados más directamente son, sobre todo, urbanos; en el caso de las poblaciones rurales, la situación no se da de la misma manera.
Sin embargo, algo común con aquellos países es la desesperanza frente al modelo moderno, lo que produce, por causas diferentes, un efecto similar al del mundo cool del capitalismo avanzado. Pero en nuestra América no se da una sensación de haberlo vivido todo, sino, por el contrario, la de no poder llegar a vivir cierto tipo de futuro.
Podríamos pensar que en América latina la modernidad ha tenido consecuencias menos emancipatorias y mucho más truncas. Desde que llegaron a estas tierras, las promesas de la Ilustración nunca dejaron de chocar con la realidad de nuestros países. De allí que se estén produciendo situaciones de posmodernidad que gestan valores sobre bases diferentes de las que se dan en los países centrales, pero con efectos similares.
No obstante, América latina no sería lo “otro” absoluto de los países centrales, el lugar donde se da aún el pintoresquismo de las culturas “puras”, donde “está todo por hacer”. Por el contrario, podemos ver en el realismo mágico, que presentó un universo colorido y pintoresco irreductible a las categorías del pensamiento dominante en Occidente, una transgresión literaria que contribuyó al famoso boom de las décadas de los 60 y 70.
Reflexiones para un balance final. Llegados a este punto, es hora de hacer un repaso en el que retomaremos algunos conceptos que consideramos centrales, con un intento de balance final.
Hemos insistido con vehemencia a lo largo de este análisis en que el posmodernismo es de alguna manera una estética del desencanto. Una primera dimensión de ese desencanto habría sido determinada por la pérdida de fe acerca de la existencia de una teoría clave para entender el proceso social en su totalidad. Porque nuestra época se está caracterizando por un recelo frente a todo tipo de metadiscurso omnicomprensivo.
Para los iluministas, la modernidad era concebida como una tensión entre diferenciación y unificación dentro de un proceso histórico que tendía a una armonía final. Hoy, y desde hace rato ya, ha desaparecido ese optimismo iluminista acerca de la convergencia de ciencia, moral y arte para lograr el control de las fuerzas naturales: el progreso social. Y también la reconciliación de lo bueno, lo verdadero y lo bello aparece como una ilusión de los tiempos modernos.
La ruptura con la modernidad consistiría, entonces, en rechazar la referencia a la totalidad. El desencanto tiene, pues, dos caras: la pérdida de una ilusión y una resignificación de la realidad. La dimensión constructiva del desencanto actual radica en el elogio a la heterogeneidad.
Palabras finales. En medio de tantas incertidumbres, no podemos dejar de pensar que, aun ante dificultades nunca antes planteadas, se puede abrir un camino fértil para repensar la democracia. Por un lado, la democracia instituye voluntad popular como principio constitutivo del orden y, por el otro, ha de hacerse cargo de las demandas de certidumbre que provoca precisamente una sociedad secularizada.
Además, el tan aludido desencanto puede ser políticamente fructífero. La sensibilidad posmoderna fomenta la dimensión experimental e innovadora de la política: “El arte de lo posible”. Y esta revalorización descansa sobre una premisa: una conciencia renovada de futuro.
El desencanto posmoderno contempla como desafío valorar la articulación de las diferencias sociales, asumir la heterogeneidad social como un valor e interrogarnos por su articulación como orden colectivo. No se puede concebir una política democrática a partir de la “unidad nacional” sino a partir de las diferencias.
Se ha dicho que el problema no es el futuro, sino la concepción que nos hacemos de él. Lo que ocurre en estos tiempos posmodernos es que se hace muy difícil vislumbrar el futuro como para hacerse una concepción de él –cualquiera sea–, al menos desde lo secular. Sólo la mantienen todavía las teologías orientales, según las cuales nos hallamos en las postrimerías de una llamada Edad de Hierro; o las cristianas, que vislumbran la cercanía del Apocalipsis.
Así las cosas, al concluir nuestro recorrido, sería interesante que entre tanto deambular por la falta de certezas que caracteriza a nuestra era, pudiéramos dejar siquiera alguna clave. Sin embargo, quizás ella resida en la convicción de que no existe aún en el horizonte la posibilidad de hallarla. Lo que sí sabemos es que la posmodernidad no es solamente un programa, una vanguardia o una moda teórica, sino la conciencia –si bien todavía difusa– de un final y de un tránsito. Se trata de un cambio de sensibilidad global que ya no es posible desconocer.
Estos son los desafíos, éstos los tiempos en los que le toca desarrollar su labor periodística a Perfil.
La era del desencanto
Perfil nació en tiempos tan complejos como interesantes. Comenzó en el último cuarto del siglo XX y penetró en el siglo XXI. Le tocó forjarse de cara a esa nueva cultura llamada posmodernidad.