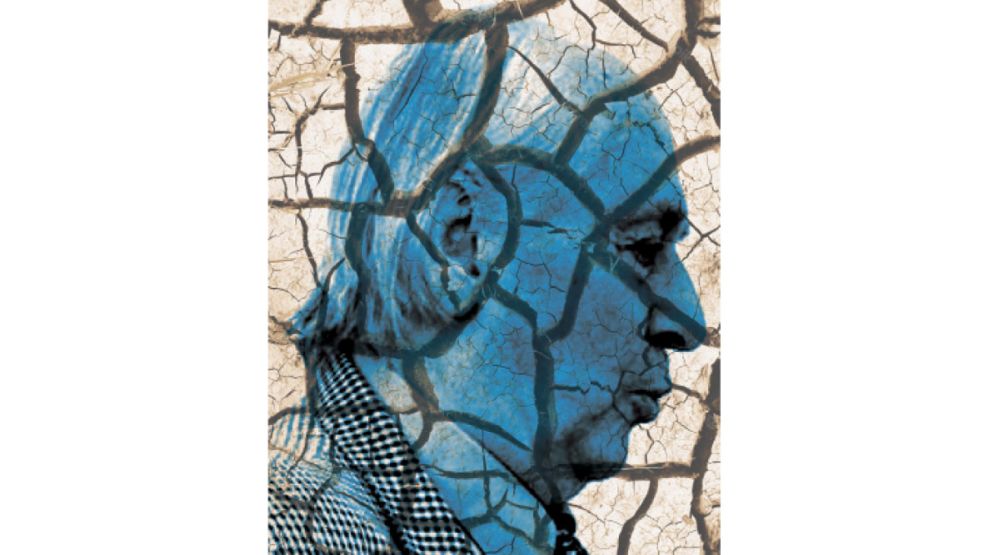Es probable que la expresión solastalgia no signifique nada para la mayoría de los lectores de esta nota, sin embargo es la manera más eficiente que tenemos para describir con una sola palabra lo que generan las obras de James Graham Ballard. Este neologismo híbrido fue acuñado por el filósofo ambiental Glenn Albrecht y hace referencia a la angustia, el estrés y la ansiedad que produce el hecho de tomar consciencia del deterioro medioambiental al que estamos sometiendo a nuestro planeta, un cambio climático irreversible que pone en peligro nuestro único hogar. Es una forma de nostalgia que se preocupa por el futuro antes que por el pasado.
La solastalgia, conozcamos o no su significado, nos invade cuando leemos las primeras novelas de Ballard, ese cuarteto que el filósofo Pablo Capanna engloba dentro de lo que denominó su “fase catastrófica”: El viento de ninguna parte (1961), El mundo sumergido (1962), La sequía (1964) y El mundo de cristal (1966), ficciones apocalípticas cuyo marco narrativo está compuesto por personajes que intentan sobrevivir en medio de alguna catástrofe medioambiental que asola el futuro cercano de nuestro planeta. Pero la solastalgia no es exclusiva de la ficción; eso que sentimos cuando en nuestra realidad cotidiana nos toca vivir en cuarentena a causa de una pandemia o sobrellevar un verano de calor extremo, mientras experimentamos en carne propia a ese hiperobjeto conocido como calentamiento global, también se llama solastalgia. Lo curioso del caso es que a nuestro presente invadido por la solastalgia también podríamos definirlo con una sola palabra: “ballardiano”. Según el Diccionario inglés Collins, ballardiano es todo aquello “que se asemeje o sugiera las condiciones descritas en las obras de J. G. Ballard, especialmente la modernidad distópica, los paisajes artificiales sombríos y los efectos psicológicos de los desarrollos tecnológicos, sociales o medioambientales”. Es innegable que vivimos tiempos ballardianos: nos adentramos de a poco en la suburbanización del alma, aceptamos mansamente la mediatización de las relaciones y asistimos desconcertados a la muerte del afecto. En su ensayo titulado Ballard. El tiempo desolado (1993) –que cuenta con una brillante reedición ampliada a cargo de Letra Svdaca– Pablo Capanna escribió: “Quien quiera entender este tiempo loco que nos ha tocado vivir, acabará por tropezarse con Ballard”. Pero ¿Quién fue J. G. Ballard?
Aunque suene contradictorio, uno de los mejores escritores ingleses de los últimos 70 años nació en 1930 en Shanghái, la urbe más grande de China. Ballard fue criado en “la ciudad más pecaminosa del mundo”, en un país asolado por una interminable guerra civil que trajo pobreza, hambruna y epidemias de cólera y viruela. Pero los Ballard eran una familia acomodada que vivía en el Distrito Internacional, lo que convirtió a James en un espectador de lujo ajeno a todos estos problemas. Su padre era el director de la Compañía China de Estampado y en la casa tenían diez criados chinos a su servicio. El pequeño James asistía a una escuela de equitación y solía pasear en coche con su chofer y su niñera rusa. En esos viajes veía cosas extrañas y misteriosas: cadáveres flotando en aguas residuales, violentos gángsteres y represión a los obreros en protesta. No obstante Shanghái, ese “caleidoscopio radiante y a la vez sangriento”, le parecía un lugar mágico, extravagante, pero cruel. En 1937 Japón invadió China y las condiciones cambiaron radicalmente para los Ballard. Se libraban combates a campo abierto muy cerca de su casa, pero según cuenta en su autobiografía Milagros de vida (2008): “La violencia estaba tan extendida que mis padres y las diversas niñeras nunca intentaban protegerme de la brutalidad imperante.” Gracias a esto, James podía salir a diario a recorrer la violenta Shanghái con su bicicleta, y en esos trayectos confiesa haber visto a muchos chinos muertos por bayonetas japonesas, tirados en el suelo con sus sacos de arroz ensangrentados. En 1943 los Ballard fueron trasladados a un campo de concentración para civiles en Lunghua –lugar al que James considera el último hogar real de su infancia– y su vida volvió a cambiar drásticamente. Allí pasaría dos años y medio y conocería a todo tipo de personajes inolvidables. Ballard siempre trató de quitarle dramatismo y solemnidad a su estadía en Lunghua. En su autobiografía afirma que los recuerdos de sus padres sobre el campo de concentración eran peores que los suyos, que a pesar del hambre y el frío cotidiano disfrutaba del campo, el vagabundeo, los juegos con chicos de su edad y las partidas de ajedrez con prisioneros aburridos. Según Mark Fisher, Ballard entendía que la primera parte de su vida no fue más extrema que la de la mayoría de los seres humanos de nuestro planeta: “La vida confortable del suburbanita occidental es en todo sentido la excepción planetaria”. Más adelante, incluso antes de Milagros de vida, Ballard narraría estas experiencias en su novela semi-autobiográfica El imperio del sol (1984) –su libro más famoso aunque, paradójicamente, el menos “ballardiano”– que tuvo una exitosa adaptación cinematográfica en 1987 de la mano de Steven Spielberg. En 1945, una vez finalizada la guerra, Ballard abandonó Shanghái junto a su madre y su hermana Margaret, con destino a la fría Gran Bretaña. Vivió un tiempo con sus abuelos y volvió al confinamiento, aunque esta vez en un internado inglés. A los veinte años ya había leído el Ulises –dijo que Joyce ejerció sobre él una “enorme influencia, casi totalmente negativa”–, Cervantes, Kafka, Graham Green, Huxley y Orwell. Más adelante se nutrió de autores como Hemingway, Alfred Jarry, Poe, Borges, Beckett, T. S Eliot, Jung y Freud. Desde temprano mostró interés por el arte surrealista; Dalí, Magritte, Francis Bacon y Paul Delvaux tuvieron una influencia enorme en su literatura, al igual que las películas de Jean Cocteau y Luis Buñuel. Pablo Capanna escribió en El tiempo desolado: “la pintura surrealista siempre estuvo llena de contenidos literarios, y Ballard quizás haya sido el único capaz de traducir esas imágenes visuales en metáforas poéticas.” En 1949 ingresó a Cambridge para estudiar medicina, y aunque su paso por la universidad fue breve, dejó una huella muy profunda en su literatura. Ballard solía decir que de no ser escritor habría sido médico. En 1953 se enroló en la Fuerza Aérea Real; volar era uno de sus anhelos y los aviones serían una de las obsesiones de toda su vida. En una base aérea de Canadá descubrió las revistas Galaxy y Fantasy & Science Fiction y se entusiasmó con los escritores que proponían una ciencia ficción renovadora que se desarrollaba en un futuro muy próximo. Lo que lo atrajo de este género fue su enorme vitalidad, y decidió entrar sin un plan al campo de la ciencia ficción: a contramano de la mayoría de los escritores que especulaban con el “¿qué pasaría si…?”, él elegiría abordar el “¿Qué pasa ahora?”. Por aquella época conoció a su única esposa y madre de sus tres hijos, Mary Matthews, quien le prestó su máquina de escribir para que pudiera mecanografiar todos los cuentos que había escrito y lo apoyó incondicionalmente en su carrera de escritor. En 1956 vendió su primer relato y comenzó a publicar sus cuentos de forma asidua en las revistas de ciencia ficción inglesa New Worlds y Sciencie Fantasy, mientras trabajaba como redactor adjunto en la publicación Chemistry & Industry. De esta etapa, que Capanna llama “fase surrealista”, destacan cuentos como “Prima Belladona” (1956) y “Venus sonríe” (1957), que más tarde formarían parte del ciclo de relatos sobre un espacio ficticio llamado Vermillion Sands, su utopía imaginaria privada. Estos cuentos fueron recopilados en el libro Vermillion Sands (1971), que rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de sus fans junto con Aparato de vuelo rasante (1976) cuyo cuento homónimo –quizá el mejor de toda la cuentística ballardiana– resume en pocas páginas la mayoría de los temas y las obsesiones del escritor inglés: protagonistas resignados, complejos hoteleros, playas, aviones, apocalipsis y extinción. Algunos relatos de sus fases surrealista y catastrófica –Ciudad de concentración (1957), Bilenio (1961), El hombre subliminal (1963), Playa terminal (1964)– servirían como ensayos de su siguiente etapa literaria, sin dudas la más controversial, su período de alienación suburbana o, como la llama Pablo Capanna, su “fase nihilista”. Podría decirse que esa etapa se inició en 1970 con la publicación de La exhibición de atrocidades, pero lo cierto es que su narrativa y sus temáticas comenzaron a cambiar a partir de 1964, luego de la muerte de su esposa Mary a causa de una neumonía. Ballard quería exorcizar los fantasmas de su cabeza y enterrar a los muertos que había visto durante toda su vida, y para esto se convirtió en un escritor aun más oscuro que buscaba construir una lógica imaginativa que le diera sentido a la muerte de su esposa, la de Kennedy, y la de todos los muertos de la Segunda Guerra Mundial. Esto se puede apreciar en las obras que comenzó a escribir a mediados de los sesenta, que más tarde se convertirían en La exhibición de atrocidades, una anti-novela experimental, fragmentada y controversial por partes iguales, un libro que pronostica la muerte del afecto a través de una fusión entre ciencia y tecnología, sexo y velocidad, paranoia y psicopatía. Tres años después publicaría Crash, una novela sinforofílica influenciada por el futurismo de Marinetti. Crash nace como un fragmento de La exhibición de atrocidades donde se aborda el análisis del contenido erótico oculto en la colisiones de automóviles y expone los resultados de diferentes estudios ficticios, como el atractivo sexual latente en algunas personalidades de la cultura que murieron en accidentes de tránsito (Jayne Mansfield, Albert Camus, James Dean). El capítulo finaliza con una sombría conclusión: “Parece obvio que el choque de automóviles es considerado una experiencia más fértil que destructiva, una liberación de la libido del sexo y de la máquina, alcanzando mediante la sexualidad de los muertos una intensidad erótica de otro modo imposible”.
Un año antes de escribir Crash, Ballard había realizado una muestra artística con la que buscaba poner a prueba su hipótesis sobre los vínculos inconscientes entre los accidentes de autos y la sexualidad: expuso en una galería de arte de Londres tres autos destrozados a modo de esculturas y repartió alcohol entre los concurrentes. El resultado fue destrucción, vandalismo y una entrevistadora a punto de ser violada en el asiento trasero de uno de los coches. Ese mismo año, impulsado por los resultados de este experimento psicológico disfrazado de muestra artística, comenzó a escribir Crash, una oda psicopática iterativa que cuenta la relación entre un grupo de personas que se excitan con los accidentes automovilísticos. Dos semanas después de haber finalizado la novela, Ballard sufrió un accidente con su coche mientras manejaba por una autopista y terminó volcado, rodeado de nafta y las puertas trabadas por la presión del techo. De casualidad no terminó como uno de los protagonistas de su libro.
Si La exhibición de atrocidades era una obra difícil de adaptar al cine por su complejidad y fragmentación –Jonathan Weiss lo intentó en el año 2000 con resultado desparejo– una posible adaptación de Crash era más bien arriesgada y polémica. El propio Ballard la había definido como una novela apocalíptica y pornográfica, “el relato que hubiese escrito un neurocirujano con una dosis de heroína encima”, pero Crash encontró a su narrador ideal en David Cronenberg, un director con una sensibilidad estética y temática muy similar a la de Ballard. Sin ir más lejos, Crimes of the future (2022), su última película, tiene evidentes conexiones con el cuento “Aparato de vuelo rasante”. Rascacielos (1975), la última novela de su fase nihilista –un texto claustrofóbico, apocalíptico e imprescindible– también tuvo una muy buena adaptación cinematográfica en el año 2015 a cargo del director Ben Whea-tley.
Ballard supo coquetear con el misticismo y lo fantástico apelando a una especie de realismo mágico urbano (“fase metafísica”) en libros como Compañía de sueños ilimitada (1979) o la excelente antología de relatos Mitos del futuro cercano (1982), y cerró su cerrera literaria –y su vida– con un conjunto de novelas hiperrealistas, entre el policial negro y el expresionismo.
Drogas duras, crímenes, terrorismo, psicópatas, asesinatos en masa y críticas al capitalismo y al consumismo exacerbado llenaban las páginas de libros como Noches de cocaína (1996), Milenio Negro (2003) y su última novela, Bienvenidos a Metro-Centre (2006), un apocalipsis urbano en el que una sociedad adicta al consumo glorifica los centros comerciales, donde Ballard ya anticipaba el neofascismo que se estaba gestando en Europa y los grupos supremacistas fanáticos de Donald Trump como The Proud Boys.
Ballard fue uno de los escritores más influyentes de la Nueva Ola, una camada de escritores de ciencia ficción como M. John Harrison, Brian Aldiss o John Brunner que venían a renovar el género con ideas frescas y conceptos revitalizadores, y se transformó en una influencia enorme para la cultura pop, sobre todo para todo aquello relacionado con el punk, como la música post-punk y la literatura cyberpunk. Lo que siempre diferenció a Ballard de otros escritores de ciencia ficción fueron sus historias que transcurren en no-lugares como centros comerciales, hospitales y autopistas, y paisajes post-apocalípticos espeluznantes como hoteles vacíos, playas terminales desprovistas de seres humanos y casas con piscinas vacías –un símbolo recurrente en su literatura–, y su búsqueda incesante de ese espacio psicológico que él llamaba “interior”. Estaba convencido de que era el espacio interior y no el exterior el que debía explorarse, porque los mayores adelantos del futuro no tendrían lugar en la Luna o Marte sino en la Tierra, “el único planeta verdaderamente extraño”. Sin especular con el espacio exterior, el futuro lejano ni la tecnología futurista, consiguió anticipar mucho de lo que hoy atravesamos en esta realidad ballardiana. La buena noticia, como dijo el escritor Tim Jones, es que estamos viviendo en una novela de ciencia ficción.
La mala es que fue escrita por J. G. Ballard.
Futuro: presente perpetuo
Ramiro Sanchiz*
Se ha dicho muchas veces que los escritores de ciencia ficción imaginan el futuro para en realidad hablar del presente. Otra manera de verlo: el futuro que imaginaron los escritores de ciencia ficción en 1973 poco nos ayuda a la hora de pensar en nuestro presente, pero nos dice mucho sobre el mundo de la década de los 70. Quizá la más importante excepción a todo esto sea J. G. Ballard, y podríamos pensar que buena parte de su relevancia todavía irreductible se apoya en ello. Porque a la hora de pensar en las primeras décadas y media del siglo XXI pareció quedar claro que la literatura que Ballard llevaba escribiendo desde comienzos de la década de 1960 se convertía en una gran manera de dar sentido a lo que estaba sucediendo en un mundo dominado por el modo cultural del capitalismo tardío, eso que Mark Fisher llamó realismo capitalista (la muerte de los proyectos políticos que, entre otras cosas, quisieron controlar el futuro; la presunta no-alternativa al tecnocapitalismo liberal) y que, entre otras cosas, pareció sentenciar a la noción del futuro al museo de los pensamientos extinguidos. Así, Ballard imaginó al futuro como un presente perpetuo donde los únicos futuros concebibles son los soñados en el pasado, esos que sabemos que no llegarán a ser jamás. Pero todo esto es la versión consabida, mainstream, del ballardianismo aplicado –por retomar el título de la novela de Simon Sellars–, y en rigor hay mucho más, incluso lo que cabría llamar un “lado oscuro” ballardiano. En efecto, tras la pandemia del covid-19 y ante la silueta monstruosa de un cambio climático que, más que amenazarnos con un futuro terrible, se ha vuelto ya un dato del pasado inmediato y del más acuciante presente, las distopías ballardianas, con su abandono del lugar humano (o humanista) de la resistencia, de la fe ciega en la capacidad humana para la acción reparadora/constructora con su subsiguiente control político o politizado del entorno, y también con su credo aceleracionista –la idea de que la única vía hacia fuera de la catástrofe implica atravesarla y pasar por su corazón de tinieblas– son una guía mucho más certera (o una herramienta más afilada) por los territorios sin cartografiar que nos aguardan que las clásicas Fahrenheit 451 o 1984. Porque Ballard, en el fondo, sabía muy bien que aunque no seamos capaces de ver o soñar un futuro, o mucho menos de construirlo, el futuro llegará de todas formas... o habrá de haber llegado mientras mirábamos hacia otro lado, como en el final de uno de sus cuentos más hermosos, “Aparato de vuelo rasante”. Y si es verdad que nada de lo humano saldrá con vida del futuro –como dijo Nick Land–, Ballard nos mostró que extirparnos deliberadamente del centro de la escena (que dar la espalda a un antropocentrismo por otra parte imposible) puede significar no solamente una delicia nihilista libre de todo impulso melodramático y romántico sino, además, una peculiar inyección de vida en un mundo al que nos hemos resignado a creer moribundo.
*Escritor Uruguayo, autor de las novelas Las imitaciones (2019), Un pianista de provincias (2022), La anomalía 17 (2023) y los ensayos David Bowie. Posthumanismo sónico (2020) y Matrix acelerada (2022), entre otros.