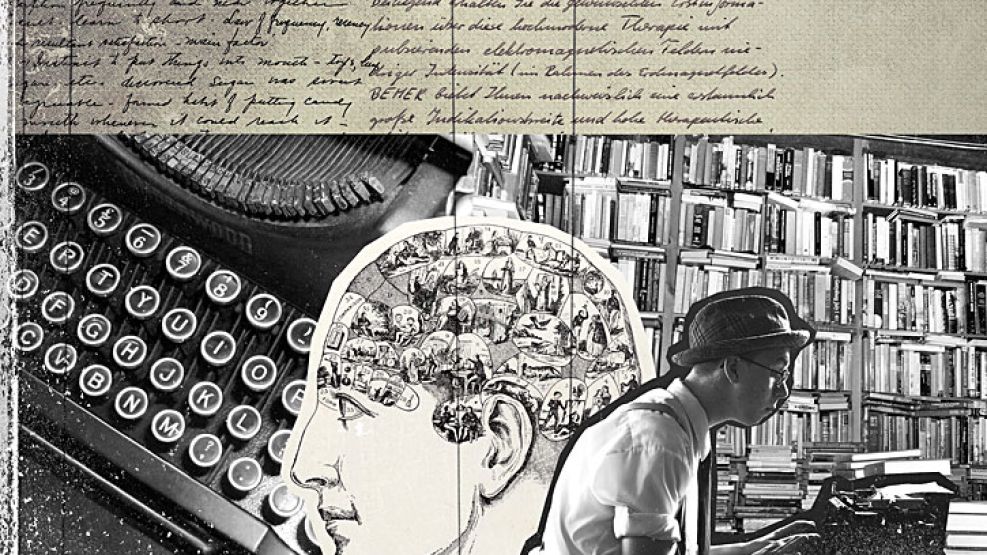La atracción que ejerce el género en los escritores puede observarse en Falcó, la última novela de Arturo Pérez-Reverte. El protagonista de la historia, un agente secreto del régimen franquista, reúne los tópicos cristalizados por la narrativa anglosajona: seductor y escéptico, bon vivant e individualista a ultranza, el espía aparece como alguien capaz de cumplir las peores acciones sin perder la sangre fría, y al mismo tiempo dispuesto a privilegiar sus propios sentimientos ante las impersonales razones de Estado. El personaje cultiva un perfil incorrecto, especializado en infiltración, sabotaje y asesinatos, pero no tanto como para ilustrar cierta mesura política al distanciarse de los bandos en pugna en la Guerra Civil española, “dos barbaries paralelas”.
En su ensayo Enigmas y complots. Una investigación sobre las investigaciones, el sociólogo Luc Boltanski sostiene que el tema de la conspiración y la ficción paranoica desbordaron los límites del género para atravesar la literatura, la no ficción, el cine y la televisión, donde aportan una usina formal virtualmente inagotable ya que se reproduce con la misma lógica de los mitos y los cuentos orales.
El mecanismo básico del relato de espionaje, dice Boltanski, consiste en plantear que la realidad tal como la conocemos es una apariencia que encubre al verdadero poder que rige la vida social. En un orden donde la sospecha generalizada es el comportamiento normal y racional, los personajes atraviesan una especie de ciénaga donde “la exigencia de pruebas sobre la realidad que se les presenta tiende a prolongarse al infinito”. Esa forma de investigación que realimenta el circuito de las conspiraciones es la clave de la ficción paranoica, una pretendida voluntad de saber que por definición nunca puede resultar satisfecha.
“Más que disolverse el escenario de persecución del siglo XX, se han perfeccionado sus técnicas”, dice Pablo Besarón, autor de La conspiración, ensayos sobre el complot en la literatura argentina. Las pruebas se encuentran en los pequeños incidentes de la vida cotidiana: “La colonización del inconsciente por parte de la publicidad o el llamado big data, donde todo lo que expresamos en nuestros ordenadores es decodificado para vendernos algo o eventualmente para controlarnos. Como dice Byung-Chul Han, ya no hace falta ser un doble agente para tomar información secreta, porque la intromisión en un celular o en una pc es suficiente”.
Pablo De Santis, autor de El último espía, entre otros textos de ficción, rescata el legado de los clásicos. “La imagen irreal y glamorosa del espía la dan los libros de James Bond. En el extremo opuesto está George Smiley, el héroe de John Le Carré: es poco agraciado, su mujer lo engaña y él no puede abandonarla. Detectives y espías tienen en común la investigación, pero el espía –como vemos en las novelas de Le Carré– pertenece a un grupo, a una red de lealtades, y le toca actuar en un escenario mucho más complejo”, dice.
En esa línea, “Ashenden, a veces traducido como El Agente Secreto, de William Somerset Maugham, fue también fundamental para construir esta imagen realista del espía, que no es un experto en artes marciales ni tiene un esmoquin planchado en la valija como James Bond. Ashenden tiene que lidiar entre su misión y la vida cotidiana”. Una persona común en medio de una situación extraordinaria.
Las series de la biopolítica. En The desire of the Nations (“El deseo de las naciones”), Oliver O’Donovan recuerda la historia popular que llevó a san Agustín a negar retóricamente que hubiera diferencia entre un reino y un “sindicato criminal a gran escala”. En la leyenda un pirata le espetaba a Alejandro Magno: “Porque uso un bote pequeño me llaman ‘ladrón’; pero usted dispone de una flota y lo llaman ‘emperador’”. En la misma página O’Donovan, quien busca en su libro redescubrir las raíces de la teología política, usa la historia para señalar que hay una visión cristiana que puede atravesar las apariencias del poder político. Y cita la frase del Rey Lear según la cual debemos actuar “como si fuéramos espías de Dios”.
El espía es, en ese esquema que permanece hasta nuestros días, alguien que posee una verdad, que no se engaña con apariencias. Sobre todo, las apariencias y formalidades de la política.
En Enigmas y complots, Luc Boltanski toma como paradigma la novela y el film (varias veces versionado) Los 39 escalones para referirse al relato de espionaje: la idea es que el policial y la novela de espías se desarrollan a la par que el Estado-nación se consolida y construye su realidad. Como recordará quien haya visto la película de Alfred Hitchcock, la trama se resuelve cuando el protagonista descubre que un secreto vital del Estado fue resguardado en la prodigiosa memoria de un personaje de varieté llamado, justamente, Mr. Memory, quien va a sacarlo del país. El más actual de los agentes de la CIA de la ficción contemporánea, Jason Bourne, es precisamente todo lo opuesto a Mr. Memory: sus recuerdos fueron de algún modo borrados y la única verdad que posee es la de su entrenamiento letal. Ese es el gran salto en tiempos del neoliberalismo global: la cruda verdad sin memoria y sin historia.
Algunas de las series de televisión que se desarrollaron en los últimos años –que en muchos casos pueden verse como extensas películas en las que fulgura un sentido de la historia y la actualidad política que los principales films de Hollywood han perdido en su gran mayoría– explotan esas mismas visiones.
En las películas tradicionales de espías, de las que Los 39 escalones podría ser un paradigma, el espía está de algún modo ligado íntegramente a lo que su nación representa, hay allí una identidad política. Así, esa poderosa nave del Estado –para usar la figura platónica– salvaguarda la intimidad del espía, su vida privada. James Bond enamora a la chica de turno –no importa si es una agente enemiga: es una nación y sus valores lo que la seducen–, o el cazador solitario halla un amor inesperado en un tren. La vida secreta, la íntima, donde el espía recorre su conciencia con sus creencias y sus amores filiales, está lejos de ese territorio. El amor, la familia o lo que sea que todo eso represente queda allá lejos, donde la novia se mece en una silla y teje el paño con sus hazañas.
En las ficciones actuales, y sobre todo en las series, esa intimidad es el centro de la acción. Desde el pionero Jack Bauer (Kiefer Sutherland) en 24, la serie que encarnó la guerra contra el terrorismo a días de producirse el atentado a las Torres Gemelas (se estrenó el 6 de noviembre de 2001), hasta Homeland, que el 15 de enero próximo estrena su sexta temporada y comparte con 24 los mismos productores y creadores.
Patria y terror. En Homeland, el sargento Brody, el marine que interpreta Damian Lewis –rescatado de una prisión de Al Qaeda tras ocho años de estar desaparecido–, recorre en las dos primeras temporadas los salones de la política y el patrioterismo mientras Carrie Mathison (Claire Danes) explora el crudo de su llegada espiándolo en su intimidad porque sospecha que puede tratarse de un doble agente.
En la segunda temporada –la serie tuvo en vilo al presidente Barack Obama– ya sabemos que el sargento Brody es un doble agente. Carrie Mathison tenía razón, pero también ella está de algún modo loca, sufre un trastorno “bipolar”, un término que la psiquiatría, increíblemente, comenzó a explotar tras el final de la Guerra Fría, como si ese mundo antes dividido en la geografía y la política se trasladase ahora a la frágil humanidad de cada paciente. Carrie no sólo interrumpe la persecución de Brody: también debe someterse al control psiquiátrico familiar de su padre y su hermana médica, mientras Brody ve deshacerse su familia en un escenario en el que sus planes político-terroristas vuelven a su entorno familiar en algo siniestro y hasta fatídico.
El final del primer episodio de esa segunda temporada resume lo que fue el gran acierto del relato: señalar que la administración de la violencia del Estado o, mejor, que el Estado de terror de la política exterior norteamericana, es algo que se ejerce tanto en los espacios públicos y políticos como en los privados, en la intimidad más cerrada. Así, la hija adolescente de Brody, quien ahora va a un colegio cuáquero acorde a las aspiraciones sociales de su familia –un padre que frecuenta las altas esferas de la política imperial–, discute con sus compañeros acerca de lo que debe hacerse en Irak. Ella se exalta y recibe una reprimenda de su profesora: no debe decir malas palabras. “¿Pero no es maldecir que alguien diga que hay que masacrar poblaciones enteras?”, plantea.
En su casa, la madre (Morena Baccarin) confronta a padre e hijo y se entera de lo que la hija descubrió al seguir a Brody hasta el garaje: “Soy musulmán”, dice él. La escena culmina con una corrida de la esposa hasta el garaje, donde encuentra el Corán que el ex marine esconde. Lo arroja al piso, le dice que cómo puede convertirse a la religión de sus torturadores. El recoge el libro y sólo dice: “¡No puede tocar el suelo!”. En la última escena Brody entierra el libro, envuelto en una tela. Su hija se le acerca. “Fue profanado, voy a enterrarlo en señal de respeto”, le dice él. Y ella lo acompaña empujando con sus manos la tierra hacia el pozo.
La escena no sólo expone, dentro del relato, la ficción que sostiene Brody: su conversión al Islam es, tal como piensan los idiotas con los que discute la hija, parte de un acto terrorista; pero a la vez, es un religioso, en el que padre e hija comulgan, hallan un rito y un secreto que los une y les revela otra cosa, esa que en la discusión de la escuela es vapuleada y tratada con ignorancia. La escena es poderosa porque en ella vemos a dos sujetos que han sido alcanzados por la violencia de la “biopolítica”: “La decisión sobre la vida privada se torna aquello que está en juego en la política, la decisión –como lo explica Giorgio Agamben– sobre lo que es una vida humana y lo que no”.
Si bien a grandes rasgos el relato de Homeland no cuestiona jamás el rol de Estados Unidos en Medio Oriente, es decir, la intervención militar y el control sobre la población y la economía de los países intervenidos, la narración sobre la intimidad de los personajes roza a veces la crítica más feroz.
Textos cifrados. El espionaje está prácticamente ausente en la literatura argentina. Un episodio insoslayable es “Guatemala, una diplomacia de rodillas”, el artículo en el que Rodolfo Walsh descifró el código secreto de las comunicaciones entre el gobierno de ese país y su embajador en Estados Unidos y reveló los planes de intervención del Departamento de Estado. A falta de grandes ficciones, hay notables postulaciones críticas, como la de Ricardo Piglia al tomar términos del género para decir que “toda verdadera tradición es clandestina y se construye retrospectivamente y tiene la forma de un complot”.
“La única novela de espionaje que se me ocurre es El sistema de huida de la cucaracha, de Gonzalo Carranza, que muestra a algún espía alemán en la Buenos Aires de la preguerra –dice Pablo De Santis–. El protagonista, un joven científico, se ve involucrado en una trama que lo desborda. La novela es muy buena. También las novelas de Arlt tienen algo no sé si de espionaje, pero sí de los policiales conspirativos tipo Edgar Wallace”.
De Santis examina el género a la luz de otro con el que tiene afinidades: “El relato policial es una forma: hay un enigma –en general un crimen–, una serie de posibles respuestas, la resolución. Aunque despliega muchos elementos, al final se descubre que los importantes son unos pocos. Por ejemplo, el paso de las muchas pistas a la pista definitiva, o de los sospechosos al asesino. La novela de espías, que no tiene una forma dada, tiende a agrandar su mundo: lo que parece un incidente aislado es una señal de la lucha entre países, o imperios o sistemas. Muy a menudo le pide la forma al policial para organizar su trama. En vez de preguntarse quién es el asesino hay que preguntarse quién es el traidor”.
Para Pablo Besarón, el complot y los conspiradores no son exclusivos de la novela de espías, ya que también pueden encontrarse en el policial negro y en las novelas históricas. La genealogía del espionaje trasciende la historia reciente. “Si uno lee El agente secreto, de Joseph Conrad, o Los demonios, de Dostoievski, como novelas de espías, la conspiración no sería una forma narrativa de la Guerra Fría –señala–. También es cierto que las tecnologías de la información, entre 1945 y 1989, por trazar un período claro, hacen sistema con un contexto previo a internet, donde se puede viajar a diferentes partes del mundo con cierta facilidad y donde las técnicas de escucha y demás adquieren cierta relevancia”. El papel de los espías como auxiliares del poder y de los gobernantes puede rastrearse hasta en episodios bíblicos: “Lo que aportó el nuevo contexto –agrega Besarón– es la delimitación de dos enemigos bien definidos, el desarrollo de las comunicaciones y de la tecnología, y también, un fenómeno de masas que ha atraído lectores. No nos olvidemos, por ejemplo, que cuando Conrad quiso escribir una novela para el gran público, hizo una novela de espías”.
Para De Santis, el género todavía es posible en la literatura, con ciertas condiciones. “No creo que haya perdido verosimilitud: lo que se perdió es la poética de la novela de espionaje. Cada escritor tiene una zona o tiempo simbólico que es propio.
El mundo de la Guerra Fría es para Le Carré lo que para Tolkien es la Tierra Media. Cuando sale de allí y se acerca a problemas contemporáneos, sus novelas son mucho más débiles.
Africa, los conflictos en la ONU, la guerra de los laboratorios, el terrorismo islámico: Le Carré tiene opiniones sobre esos temas, pero no sueños”. Claro que en los sueños agregará o quitará algo a eso.