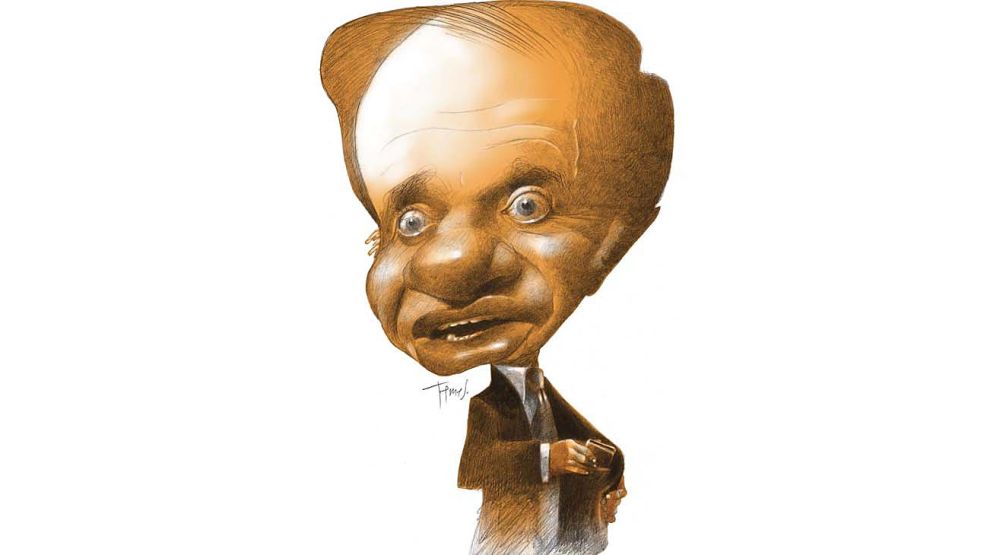Menem lo hizo. Prometió: “Síganme, no los voy a defraudar”. Y, una vez cometida la defraudación, confesó: “Si hubiera dicho la verdad no me habrían votado”. Cualquiera con aspiración a gobernar sería capaz de repetir la primera de estas dos frases. Pero a ningún otro, hasta hoy, se le escuchó una confidencia tan cruda, brutal y sincera como la segunda. Y no porque no mientan, no porque no prometan falsedades que no cumplirán. Nada de eso.
Ocurre que a la mentira inicial le van sumando otras para tapar o negar la anterior, confirmando así la aseveración de Mark Twain (1835-1910), el incisivo creador de personajes como Tom Sawyer y Huckleberry Finn, quien señalaba que el problema con la mentira es que quien miente una vez debe hacerlo por lo menos nueve veces más, hasta olvidar cuál fue la falsedad inicial y terminar desdiciéndose y desnudándose a sí mismo.
Los que siguieron a Menem hicieron lo mismo que él en cuanto a engañar, simular y estafar la confianza ciudadana, pero ninguno se atrevió a confesarlo tan claramente, ni se atreven a confesarlo hoy, estén en el poder o siendo opositores según sea el caso. Y esto no se debe a que Menem fuera mejor que ellos en este aspecto. Acaso sí resultó más desvergonzado o más inconsciente.
En cuanto a cobardía, hipocresía y doblez corren parejos. Igual que él, quienes lo siguieron en el ejercicio de la presidencia también destruyeron y destruyen con absoluta impunidad fundamentos de la democracia y de la vida colectiva, ya sea desde un neoliberalismo tardío, rudimentario y ramplón o desde un populismo grotesco y primitivo.
Así generan la devastación de la economía, la aniquilación de proyectos y de porvenires individuales y comunitarios, empobrecen la educación, precarizan la salud, alientan la inseguridad, alejan al país y su sociedad de la pertenencia a la modernidad que transita el mundo (después puede discutirse sobre lo que entraña la modernidad en su momento actual).
Pero ninguno de ellos ha quedado ligado hasta hoy a cuestiones como la voladura de la embajada de Israel, la de la AMIA y la de un pueblo entero, como Río Tercero. A ninguno lo manchó tanta sangre.
Ninguno, tampoco, se atrevió a exhibir públicamente la promiscuidad de la que Menem hacía alarde en su relación con las mujeres que se le ofrecían sin pudor, excitadas por el turbio erotismo que emana desde el poder. No solo para ellas, sino también para una buena parte de la sociedad Carlos Menem fue, mientras estuvo en el poder, alto, rubio y de ojos celestes. Un atleta capaz de superar a Michael Jordan en el básquet, de perforar el arco custodiado por Fillol en el fútbol y de superar a De Vicenzo en el golf.
Era alto, rubio y de ojos celestes cuando hacía todo eso y lo era también cuando proclamaba “la Ferrari es mía”.
En todos los casos representaba sueños colectivos de una enorme masa social dispuesta siempre a perdonar, a olvidar y a negar toda inmoralidad, toda impunidad a quien le alimente el bolsillo durante un tiempo, así sea con dinero chatarra, por un lapso breve y a altísimos costos en materia de dignidad existencial y de futuro.
El corolario de esa muy marcada y extendida tendencia (que algunos tienen el leve pudor de negar y otros aceptan porque “nunca me fue también como con el Turco”) es que confirma una realidad: las sociedades no tienen los presidentes que se merecen, sino los que se les parecen.
Tanto Menem como quienes lo vienen sucediendo son proyecciones o espejos de creencias, cosmovisiones, aspiraciones y comportamientos públicos y privados de quienes los eligen.
Algunos de esos votantes se convierten, por conveniencia, fanatismo o ignorancia, en lo que se conoce como “núcleo duro” de tales personajes. Otros se decepcionan, niegan haberlos votado, actúan como jueces moralmente superiores y condenan al defraudador con un voto castigo.
Y así hasta la próxima promesa (este año electoral estará infestado de ellas) y hasta el próximo timo. Fraudes que, por ahora, ninguno de sus sucesores se atreve a confesar como Menem lo hizo.
*Escritor y periodista.
Producción: Silvina Márquez