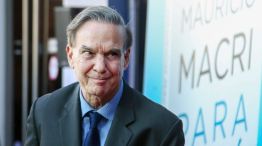Ante todo, ¿por qué motivos miramos por el espejo retrovisor asuntos de los argentinos/as de años pasados para guiar nuestros próximos pasos? Mi respuesta es que me parece conveniente dialogar con el pasado reciente para ver si podemos sacar algunas enseñanzas. La mirada retrospectiva tiene muchas ventajas. Una es que nos hace ver el futuro no sólo como una expresión de deseos. En los temas sociales, los comportamientos por venir están indisolublemente atados al pasado.
Para entrar en tema: hacia 1976, la frase “chico pobre” connotaba, quizá, lo mismo que ahora. Inspiraba dolor, despertaba solidaridad, alertaba sobre cosas que debían corregirse.
Pero, para entonces, había en Argentina un 8% de pobres, de los cuales la mayoría estaba en el Norte y se trataba de población rural: el área metropolitana tenía algo más de un 5% de pobres. La categoría de indigentes, a efectos sociológicos, era marginal. Había la misma proporción de niños pobres que de pobres adultos. La desocupación en Argentina –con una economía cíclica– era de entre el 3% y el 6%. Los jubilados, en promedio, cobraban un 70% del salario de un trabajador activo (se peleaba entonces por el 82% móvil). Había un déficit habitacional al cual se podía enfrentar con planes sindicales o de los institutos provinciales de vivienda porque, más allá de favoritismos o arbitrariedades, los beneficiarios podían pagar la cuota del Banco Hipotecario: los trabajadores en negro no superaban el 10%/15% y se los consideraba cuentapropistas, en un renglón que no estaba sujeto a controles impositivos.
Pero, para entonces, había en Argentina un 8% de pobres, de los cuales la mayoría estaba en el Norte y se trataba de población rural: el área metropolitana tenía algo más de un 5% de pobres. La categoría de indigentes, a efectos sociológicos, era marginal. Había la misma proporción de niños pobres que de pobres adultos. La desocupación en Argentina –con una economía cíclica– era de entre el 3% y el 6%. Los jubilados, en promedio, cobraban un 70% del salario de un trabajador activo (se peleaba entonces por el 82% móvil). Había un déficit habitacional al cual se podía enfrentar con planes sindicales o de los institutos provinciales de vivienda porque, más allá de favoritismos o arbitrariedades, los beneficiarios podían pagar la cuota del Banco Hipotecario: los trabajadores en negro no superaban el 10%/15% y se los consideraba cuentapropistas, en un renglón que no estaba sujeto a controles impositivos.
Hace treinta años, si un chico iba a la escuela pública y tenía que cambiar de jurisdicción, no se alteraban mayormente los planes de estudio. La herencia sarmientina de más de 1.000 bibliotecas públicas en todo el país hablaba de una educación popular, laica y federal. Esa educación fue un orgullo nacional que integró a inmigrantes de toda laya, con maestros que habían superado el gorilismo de los cincuenta y crearon la Confederación de Trabajadores de la Educación. No era un sindicato peronista tradicional, para nada. Era una superación de viejas peleas, pero que colocaba al maestro en el lugar del trabajador. Había colegios técnicos en abundancia, herencia de un país que sustituyó importaciones y quería resistir la matriz rentística de los banqueros ganaderos atados al esquema británico de dominación. Por los setenta, la universidad de calidad eran la de Buenos Aires, la de La Plata, y la de Córdoba o la de Tucumán. Y despuntaban institutos como el INVAP en Río Negro, que aplicaban el talento forjado en los laboratorios de las universidades argentinas. Había una resistencia denodada al modelo de destrucción iniciado en La Noche de los Bastones Largos, diez años atrás.
Pero si la Argentina tenía estándares de vida elevados (hace 30 años), ¿por qué hoy estamos como estamos? O, si se prefiere, ¿por qué la década del setenta fue tan violenta, tan convulsionada? No hay respuestas breves para preguntas ineludibles. Sin embargo, quisiera hacer dos breves referencias que ayuden a explicar eso desde mi perspectiva. Además, porque ayudará a tratar de abordar la situación actual, en la cual, por ejemplo, los chicos pobres ya no son el 6% en el área metropolitana sino que están entre el 45% y el 50%, según se sume el conurbano bonaerense a la Cuidad de Buenos Aires o se tome sólo el primero que, dicho sea de paso, era conocido entonces como el cordón industrial de la Ciudad. Todos éstos son datos que pueden consultarse en el anuario 2004 de CEPAL, una organización que tuvo como director ejecutivo a Raúl Prebisch, un argentino con una mente brillante para unos y el responsable del plan económico de la dictadura de Aramburu y Rojas para otros, datos que plantearon bajar drásticamente los salarios porque no estaban acordes a las expectativas de ganancia para las supuestas inversiones norteamericanas.
Las dos menciones que prometí más arriba –acerca de por qué nos fue como nos fue– no pretenden restar responsabilidades concretas a quienes lucharon por un país mejor. Una buena parte de la sociedad argentina reclama autocríticas a quienes, por entonces, creímos que la Argentina podía vivir un cambio revolucionario. Me atrevo a decir que la mayoría de quienes reclaman tales cosas –con justo derecho– nunca se autocriticaron, no analizaron la posibilidad de haber sido contemplativos o partícipes de atrocidades como el bombardeo a la Plaza de Mayo en 1955, de la proscripción del peronismo o de la integración de la Argentina a los planes del FMI. Y, además, no lo van a hacer, sencillamente porque, como todos los países, Argentina vive enfrentamientos ideológicos y políticos de los cuales muchos dicen ser ajenos (“yo, argentino”) hasta que una causa (de izquierda o de derecha) les toca el corazón, les despierta el enano fascista o la identificación con Evita o el Che. Y eso de manera bastante espasmódica, porque las identidades argentinas suelen hacer que bajo el mismo cielo se amparen quienes defienden intereses bastantes contrapuestos.
Volviendo a los setenta, muchos argentinos creían que no éramos Latinoamérica. Y eso no era sólo por los apellidos italianos y la cantidad de rubias sino por aquellos estándares que mencionaba al inicio. Por los setenta, y también de acuerdo con datos de CEPAL, la mayoría de los países de la región tenía más del 40% de pobres e índices de analfabetismo propios del Tercer Mundo. En un contexto del mundo marcado por la Guerra Fría, lo que más asemejaba a nuestro país con los otros, por entonces, era que había movimientos revolucionarios que se identificaban con la Revolución Cubana y que había militares que se entrenaban en la Escuela de las Américas bajo el ojo del Pentágono.
Ya está muy difundido que hubo un Operativo Cóndor que articuló la represión ilegal en los países del Cono Sur. Se sabe de las relaciones entre la CIA y las dictaduras de los setenta. Sin embargo, se habla poco acerca de los intereses económicos que había detrás. Henry Kissinger era uno de los involucrados en esos planes, el mismo Kissinger que en los noventa venía a Buenos Aires como consultor de las grandes empresas. Sólo que en los setenta era secretario de Estado del presidente Richard Nixon. Y el plan económico de José Alfredo Martínez de Hoz (que puede consultarse en las ediciones de los diarios del 3 y el 4 de abril de 1976) era transparente en cuanto a que se proponía, sin vueltas, bajar los salarios y desarticular la industria vía la apertura indiscriminada de importaciones. Para esa época, no sólo se pusieron en marcha los regimientos, sino una colosal fuerza conservadora que, duele decirlo, contaba con fervorosos partidarios. Hubo un retroceso formidable en la educación, no en el orden y el silencio de alumnos sino en los contenidos de lo que aprendían y en su capacidad de formarse con un pensamiento crítico. Duele decirlo, porque los militares intervenían editoriales y quemaban libros, y censuraban. No sólo mataban físicamente a militantes o impávidos, también adoctrinaban con el miedo y la sumisión. Se prohibían manuales de historia si usaban conceptos como “régimen capitalista”, o se prohibían versiones del evangelio católico bajo el amparo de la doctrina social de la Iglesia, que en los sesenta y setenta quería salir desesperadamente del legado nazi de Eugenio Pacelli, conocido como Pío XII.
Quizá para algunos sea difícil sustraerse de los horrores de la dictadura del ‘76-‘83 y prefieran ver aquello como un descalabro iniciado por jóvenes violentos y continuado por militares descarriados. Pero, si así fuera, ¿por qué se consolidó un modelo de economía con tanto poder concentrado en pocas empresas? ¿Por qué la destrucción de nuestra industria o el debilitamiento de nuestra soberanía? Lo que sucedió por aquellos años permite muy diversas interpretaciones, pero el resultado está a la vista. Los intereses económicos de los poderes externos aliados con los internos desflecaron el país. Y en esos intereses, el peso decisivo lo tuvieron los de afuera. La entrega a los planes voraces del FMI y de la banca privada internacional es la prueba más palpable. La democracia, valiosa, que supimos conseguir nos llevó por un tobogán hacia abajo en todos los indicadores sociales. Y los noventa fueron más duros que los ochenta, no por culpa de Carlos Menem sino porque al derribarse el Muro de Berlín e implotar la ex Unión Soviética, Washington fue a la ofensiva y alineó sin ambages a países debilitados. Pasó en México, en extremo Oriente y en la mismísima Europa occidental, por citar algunos casos.
El país distinto en América latina fue Brasil que, dicho sea de paso, siempre fue distinto. En los sesenta, sus fuerzas armadas, con el legado del imperio portugués y un alineamiento negociado con Estados Unidos, buscaron su espacio en el mundo. Así fue que defendieron la industria privada paulista y se guardaron para la institución militar un privilegiado rol en las comunicaciones, la energía, la industria pesada. Ese Brasil, de contrastes sociales tremendos, tuvo un gran pragmatismo para construir soberanía. Ellos no la construyeron en base a la educación de las mayorías o sacando del feudalismo al Nordeste o construyendo viviendas en las favelas. Para nada. Pero cimentaron una pequeña potencia. Y protegen sus industrias de software o sus polos tecnológicos y sus planes de uranio enriquecido. Es cierto que tuvieron a un Fernando Cardoso en los noventa y no a un Menem. Pero sería ingenuo atribuirles a gobernantes latinoamericanos el papel de grandes timoneles capaces de plasmar sus planes a gusto y placer. Ellos tuvieron a un Cardoso porque los cuadros académicos, los industriales y los funcionarios del Estado brasileño tienen un poder de veto cuando un aventurero como Collor de Mello quiere tomar vuelo propio.
El país distinto en América latina fue Brasil que, dicho sea de paso, siempre fue distinto. En los sesenta, sus fuerzas armadas, con el legado del imperio portugués y un alineamiento negociado con Estados Unidos, buscaron su espacio en el mundo. Así fue que defendieron la industria privada paulista y se guardaron para la institución militar un privilegiado rol en las comunicaciones, la energía, la industria pesada. Ese Brasil, de contrastes sociales tremendos, tuvo un gran pragmatismo para construir soberanía. Ellos no la construyeron en base a la educación de las mayorías o sacando del feudalismo al Nordeste o construyendo viviendas en las favelas. Para nada. Pero cimentaron una pequeña potencia. Y protegen sus industrias de software o sus polos tecnológicos y sus planes de uranio enriquecido. Es cierto que tuvieron a un Fernando Cardoso en los noventa y no a un Menem. Pero sería ingenuo atribuirles a gobernantes latinoamericanos el papel de grandes timoneles capaces de plasmar sus planes a gusto y placer. Ellos tuvieron a un Cardoso porque los cuadros académicos, los industriales y los funcionarios del Estado brasileño tienen un poder de veto cuando un aventurero como Collor de Mello quiere tomar vuelo propio.
Pibes 2006. Bucear en las últimas décadas trae inconvenientes. Uno es que muchos lectores abandonan. No encuentran motivos para seguir desgranando caídas. Además, ¿para qué hablar de caídas justo ahora que llevamos años de crecimiento económico? No sólo de eso, sino de superávit fiscal, ¿o acaso no le pagamos al FMI y la Argentina se está recuperando en algunos terrenos de manera asombrosa? Negar la vitalidad de nuestro país sería necio. Más aún, desconocer la capacidad de conducción de Néstor Kirchner en estos años, desde mi punto de vista, conduciría a muy malas cosas. Una, la básica, es que es el presidente que gobernó la salida de la crisis más dura que conocimos. Su gobierno tiene otras virtudes que la sociedad comparte mayoritariamente, más allá de las críticas que muchas columnas periodísticas le dedican por sus supuestas apetencias personales o por dudosas investigaciones periodísticas que lo muestran poco menos que como un buscador de oro. No quiero soslayar la corrupción en la Argentina. El unitario Dalmacio Vélez Sarsfield, el mismo que fue constituyente de la Constitución de Bernardino Rivadavia, que fue ministro de Sarmiento y que escribió el Código Civil, advirtió alguna vez que, en la Argentina, los bancos no se roban con llaves sino con firmas. Visionario fue el hombre, porque cualquiera que recorra los pasillos del directorio del Banco de la Nación Argentina se va a topar con los óleos de los popes de esa institución centenaria: ilustres apellidos de estancieros, exportadores de hacienda y banqueros privados que entregaban a empresas amigas créditos que jamás debían pagarse.
Lo que hoy está por delante para los argentinos, más allá de quién dirija los próximos pasos en la Casa Rosada, es si vamos a aceptar vivir en la vergüenza social en que vivimos. La distribución de la renta es tan desigual que no reparamos en que el 10% más rico tiene 36 veces más ingresos que el 10% más pobre. Tenemos un déficit habitacional inmenso que no puede solucionarse con planes mágicos. Se están construyendo casas como nunca, y muy lindas, aunque el panorama sigue siendo dramático: ni siquiera hay un inventario de la cantidad de habitantes en las villas en el conurbano bonaerense. El mercado llevó a eso. Un mercado guiado por la voracidad que inundó la vivienda, la salud y, al menos en los niveles superiores que presumen de excelencia, también la educación.
El panorama en los pibes es duro. Conviene detenerse y pensar. A pedido de la provincia de Buenos Aires, Alberto Minujín y yo estamos trabajando en algo que podría llamarse un diagnóstico de la infancia y la adolescencia. Análisis de datos que puedan ayudar a universalizar planes y que, a la vez, pongan en evidencia lo ineficaz de poner en práctica programas sociales en los que no interactúen lo educativo, sanitario, laboral, etc. Por caso, el 70% de los niños del conurbano bonaerense entre 0 y 4 años no asiste a jardines maternales. Son casi 90.000 chicos/as. Los que van son unos 25.000. En la provincia hay 1.200 jardines. Es evidente que una madre que quiere salir a trabajar, si no tiene hijos grandes o su madre jubilada –o una baby sitter–, tiene que dejar a sus pibes en un establecimiento público. Si se construyeran 1.200 jardines más, posiblemente muchas madres tendrían una vida más desahogada y sus hijos podrían hacer sus pininos en la creatividad y el aprendizaje. Además, los controles sanitarios serían mejores, se darían más oportunidades a los maestros y se metería el espacio público en barrios donde el único contacto con el Estado es a través de la Policía o con el hospital.
Salir de la pobreza no es sólo medir el ingreso de los hogares y establecer si cubren o no sus necesidades mínimas. Parece que los periodistas tenemos que limitarnos a entrar en la página web del INDEC y medir las subas y las bajas como si fueran acciones bursátiles. Sacar a los pobres de la pobreza es también sacar a los no pobres de la pobreza intelectual y ciudadana de pensar que el Estado es la única herramienta para modificar esta tragedia social argentina. Pareciera que muchos asimilan planes sociales con asignaciones remunerativas a personas bajo la línea de la pobreza. Si se hiciera una especie de Conadep contra la pobreza, la sociedad podría tomar dimensión de que podemos encauzar y resolver esto como país, con recursos del Estado y con planes dirigidos por expertos. Muchos todavía creen que el mercado puede corregir semejante destrucción. Buena o mala, la base del mercado es la ganancia personal. Salir de la pobreza reclama pensar el largo plazo.
Salir de la pobreza no es sólo medir el ingreso de los hogares y establecer si cubren o no sus necesidades mínimas. Parece que los periodistas tenemos que limitarnos a entrar en la página web del INDEC y medir las subas y las bajas como si fueran acciones bursátiles. Sacar a los pobres de la pobreza es también sacar a los no pobres de la pobreza intelectual y ciudadana de pensar que el Estado es la única herramienta para modificar esta tragedia social argentina. Pareciera que muchos asimilan planes sociales con asignaciones remunerativas a personas bajo la línea de la pobreza. Si se hiciera una especie de Conadep contra la pobreza, la sociedad podría tomar dimensión de que podemos encauzar y resolver esto como país, con recursos del Estado y con planes dirigidos por expertos. Muchos todavía creen que el mercado puede corregir semejante destrucción. Buena o mala, la base del mercado es la ganancia personal. Salir de la pobreza reclama pensar el largo plazo.
Algo bueno está pasando desde hace unos años, porque los argentinos volvemos a valorar el papel de la educación. En los noventa, con el lema de federalizar la educación, se quiso edulcorar un plan maestro para que los maestros no protestaran. Además de quebrar la resistencia docente, se buscó un futuro de país sin colegios técnicos, un perfil educativo que desconociera el papel de las nuevas tecnologías en la asimilación de conocimiento de los pibes. En fin, el modelo educativo de los noventa nos empobreció a todos. Uno de los síntomas más vitales de estos años está en valorar el espacio de la escuela como el lugar donde pasan todas las cosas. Pero en la escuela está la dura realidad: los chicos violentos van al gabinete psicopedagógico, les hacen el diagnóstico (en general reflejan su violencia doméstica) y luego no tienen dónde atenderse porque el hospital público no está para eso y porque hoy la escuela debería tener presupuesto como para contratar, además de maestros, médicos, psicólogos y trabajadores sociales. Hay miles de pibes que salen del circuito escolar y terminan en institutos públicos.
En la provincia de Buenos Aires hay unos 10.000 pibes viviendo en institutos. El 90% no está por causas penales sino por motivos asistenciales, una categoría que encierra pobreza, exclusión social, discapacidades, conductas perturbadas o retrasos en el aprendizaje. Por detrás de cada diagnóstico hay una trama familiar y social deteriorada.
En la provincia de Buenos Aires hay unos 10.000 pibes viviendo en institutos. El 90% no está por causas penales sino por motivos asistenciales, una categoría que encierra pobreza, exclusión social, discapacidades, conductas perturbadas o retrasos en el aprendizaje. Por detrás de cada diagnóstico hay una trama familiar y social deteriorada.
La circulación de estos temas en los medios de comunicación deja mucho que desear. Tanto como el hecho de que los políticos siempre están por empezar a tomar el toro por las astas. Entre la voracidad del periodismo por historias truculentas y la superficialidad del político hay miles de ciudadanos que están involucrados con estas cosas y que tienen mucho para aportar.
Pibes 2036. No tiene mucho sentido ocuparse de la brecha tecnológica sin reflexionar y encarar con seriedad el drama de una sociedad empobrecida y fragmentada. Porque esa realidad es la que impone la agenda de la redistribución de la renta en la Argentina. Es la que pone de relieve el papel del Estado y las políticas públicas. La que da sentido a la categoría de ciudadano. Si no logramos jerarquizar el tema de salir de la pobreza, no hay futuro que valga la pena. ¿Alguien imaginaba en 1976 que 30 años después íbamos a tener el mapa social que tenemos? ¿Podemos ignorar, como se ignoraron los crímenes de la dictadura, que vivimos en un país desmembrado?
El mercado y el Estado se coaligaron en un círculo vicioso. No está claro que puedan coaligarse en un círculo virtuoso si no hay un clamor social. Hay demasiado descreimiento entre los argentinos cuando se trata de los temas sociales, porque no tienen el vértigo de las tasas chinas de crecimiento ni la atracción del escándalo. Esas son las pasiones que nos unen, las causas inesperadas, las que nos sacan de la rutina, las que nos excitan sin pensar en el mañana. Proponerse metas que nos hagan sentir que mejoramos no es poca cosa. Ahí nos estamos jugando el destino.
El mercado y el Estado se coaligaron en un círculo vicioso. No está claro que puedan coaligarse en un círculo virtuoso si no hay un clamor social. Hay demasiado descreimiento entre los argentinos cuando se trata de los temas sociales, porque no tienen el vértigo de las tasas chinas de crecimiento ni la atracción del escándalo. Esas son las pasiones que nos unen, las causas inesperadas, las que nos sacan de la rutina, las que nos excitan sin pensar en el mañana. Proponerse metas que nos hagan sentir que mejoramos no es poca cosa. Ahí nos estamos jugando el destino.
Dejé los nuevos lenguajes y las nuevas tecnologías para el final porque de eso sí se habla y se escribe mucho. Todos sabemos que hay 23 millones de teléfonos celulares en un país de 38 millones de personas ¿Cuántos se ponen a pensar que ninguno de ellos se fabrica en Argentina? ¿Cuántos se preguntan si los miles de emprendedores argentinos están en condiciones de fabricar aparatos similares a los que importamos? Lo mismo pasa con la casi totalidad de los productos que tienen altos componentes de las llamadas “nuevas tecnologías de la información y la comunicación”. Es decir, acá tenemos un problema doble.
Por un lado, Argentina forma parte del lote de los países rezagados en el uso de Internet. El 80% de la conectividad mundial está concentrado en el 20% de los habitantes del planeta, los de los llamados países desarrollados. Sólo el 20% de los argentinos se conecta habitualmente. Pero el otro problema, tan importante o más, es que el mero crecimiento de conexión sólo es un dato de mercado. Y de un mercado hiperconcentrado en manos de una empresa. El asunto es cómo la Arg entina puede expandirse en los grandes beneficios de la sociedad de la información al tiempo que se plantea un rol protagónico de nuestros científicos y tecnólogos. ¿Qué imaginamos para 2036? ¿Chicos que hablen inglés y estén asimilados a una cultura hegemónica o chicos que puedan ser educados en la diversidad cultural, que sepan valorar su identidad? Si podemos tener menos chicos pobres dentro de tres décadas, espero que sean chicos que vivan en hogares con sus necesidades básicas satisfechas y que, además, puedan sacar provecho de las innovaciones tecnológicas. Sin embargo, haría falta que los chicos de hoy puedan valorar que Argentina es un país que puede producir.
Los chicos de hoy deberían saber que a mediados de los sesenta, en la universidad pública, poco antes de que llegara La Noche de los Bastones Largos, en un laboratorio de la Facultad de Ciencias Exactas se hizo un experimento maravilloso. Clementina se llamó la criatura, un prototipo de computadora que funcionaba con tarjetas perforadas y era gigantesca. Un equipo de científicos dirigidos por Manuel Sadosky trabajaba con la pasión de los inventores. Por entonces, ese laboratorio estaba a la vanguardia de la informática. Clementina no pudo crecer porque no estaba en los planes del dictador Onganía y los intereses que defendía. Sin dictadura de los monopolios, quizá, sólo quizá, Clementina podría haber sido la base de un aporte argentino en máquinas y programas. Quizás hoy no hablaríamos de hard y de soft sino de Clementina y no sólo de Mafalda.
Hoy vale la pena recordarlo porque existe, también en etapa experimental, un proyecto de convergencia tecnológica que puede ser un aire de futuro para nuestras comunicaciones: la Señal Encuentro, que dirige el iluminado Tristán Bauer y en la que colabora un experto argentino en tecnologías informáticas como Jorge Crom. Encuentro es una iniciativa del ministro de Educación Daniel Filmus y será más que un canal de televisión. Tendrá contenidos educativos de calidad y de producción argentina pero además permitirá la convergencia de televisión, Internet y comunicación interactiva entre todas las escuelas del país, los hogares, los cyberlocales y los prestadores de cable. Encuentro no se topará con un golpe de Estado como se topó Clementina. Porque ahora no hay lugar para dictadores. Los chicos de 2036, espero, podrán saber quién empezó esa señal y no la ignorarán como ignoran a Clementina. Esa es una buena señal. Una a la que vale la pena apostarle.
Por un lado, Argentina forma parte del lote de los países rezagados en el uso de Internet. El 80% de la conectividad mundial está concentrado en el 20% de los habitantes del planeta, los de los llamados países desarrollados. Sólo el 20% de los argentinos se conecta habitualmente. Pero el otro problema, tan importante o más, es que el mero crecimiento de conexión sólo es un dato de mercado. Y de un mercado hiperconcentrado en manos de una empresa. El asunto es cómo la Arg entina puede expandirse en los grandes beneficios de la sociedad de la información al tiempo que se plantea un rol protagónico de nuestros científicos y tecnólogos. ¿Qué imaginamos para 2036? ¿Chicos que hablen inglés y estén asimilados a una cultura hegemónica o chicos que puedan ser educados en la diversidad cultural, que sepan valorar su identidad? Si podemos tener menos chicos pobres dentro de tres décadas, espero que sean chicos que vivan en hogares con sus necesidades básicas satisfechas y que, además, puedan sacar provecho de las innovaciones tecnológicas. Sin embargo, haría falta que los chicos de hoy puedan valorar que Argentina es un país que puede producir.
Los chicos de hoy deberían saber que a mediados de los sesenta, en la universidad pública, poco antes de que llegara La Noche de los Bastones Largos, en un laboratorio de la Facultad de Ciencias Exactas se hizo un experimento maravilloso. Clementina se llamó la criatura, un prototipo de computadora que funcionaba con tarjetas perforadas y era gigantesca. Un equipo de científicos dirigidos por Manuel Sadosky trabajaba con la pasión de los inventores. Por entonces, ese laboratorio estaba a la vanguardia de la informática. Clementina no pudo crecer porque no estaba en los planes del dictador Onganía y los intereses que defendía. Sin dictadura de los monopolios, quizá, sólo quizá, Clementina podría haber sido la base de un aporte argentino en máquinas y programas. Quizás hoy no hablaríamos de hard y de soft sino de Clementina y no sólo de Mafalda.
Hoy vale la pena recordarlo porque existe, también en etapa experimental, un proyecto de convergencia tecnológica que puede ser un aire de futuro para nuestras comunicaciones: la Señal Encuentro, que dirige el iluminado Tristán Bauer y en la que colabora un experto argentino en tecnologías informáticas como Jorge Crom. Encuentro es una iniciativa del ministro de Educación Daniel Filmus y será más que un canal de televisión. Tendrá contenidos educativos de calidad y de producción argentina pero además permitirá la convergencia de televisión, Internet y comunicación interactiva entre todas las escuelas del país, los hogares, los cyberlocales y los prestadores de cable. Encuentro no se topará con un golpe de Estado como se topó Clementina. Porque ahora no hay lugar para dictadores. Los chicos de 2036, espero, podrán saber quién empezó esa señal y no la ignorarán como ignoran a Clementina. Esa es una buena señal. Una a la que vale la pena apostarle.