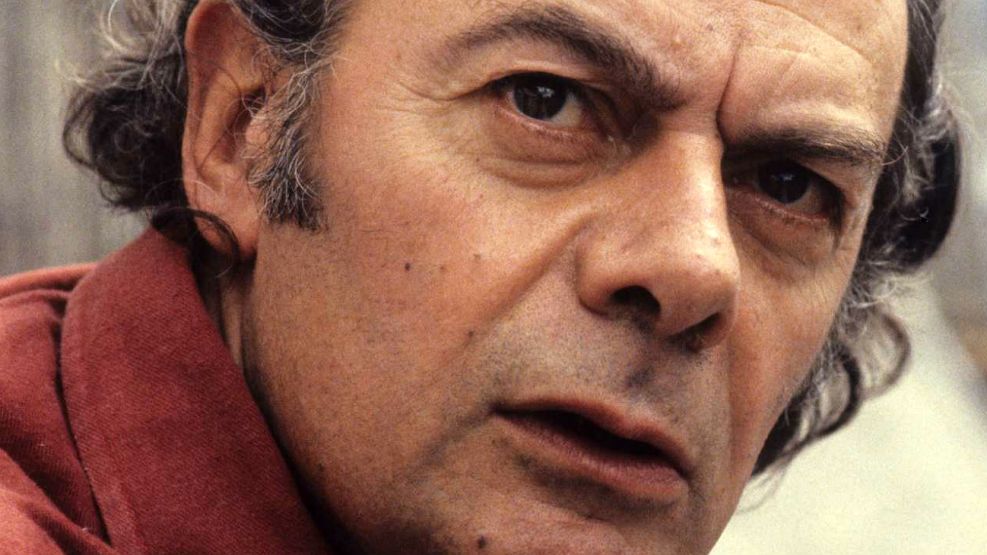No sé si todavía se lee a Claude Lefort. Si la respuesta es no, entonces es una pena. Sí sé que sé que en la Argentina se lo leyó mucho en los 80. Sé también que hay textos suyos que permiten extraer consecuencias que van más allá de la filosofía política. Por merodear sobre un caso: en un extraordinario artículo llamado “La cuestión de la democracia”, Lefort la define como el sistema político en el que el lugar de poder está vacío: “Su ejercicio está sometido a una puesta en cuestión periódica (…) Vacío, desocupado (de modo que ningún individuo ni grupo puede serle consustancial) el lugar del poder se revela irrepresentable. Solo son visibles los mecanismos de su ejercicio”. Siempre pensé que esta definición, más allá de su evidente inteligencia y atractivo, era insuficiente para definir a la democracia (ese vacío debería tener también una relación íntima con la justicia y la equidad) pero que en cambio contiene una lucidez extrema para pensar a la literatura. Quizás la literatura sea eso: un modo de no poder jamás ejercer el poder, de no poder usurparlo: un lugar vacío. Escribir, un poco como Bartleby, como el Blanchot de La escritura del desastre, como los mejores poemas de John Asbhbery, es una forma de poner en cuestión el yo, la voluntad de poder, el lugar de autoridad. La ironía, la risa, la erudición son otros modos de llegar al mismo resultado. Como si la escritura tuviera siempre un subtexto, un subtitulado que dijera: “No crean todo lo que estoy diciendo, no se lo tomen tan en serio” (el sentido es siempre doble sentido).
Al fin y al cabo, qué mejor definición que la que da Flaubert en su Diccionario de los lugares comunes: “Literatura: ocupación de los ociosos”. O tal vez sí haya otra mejor, ésta de Barthes: “Loco no puedo, sano no querría, solo soy siendo neurótico”.
Todas esas frases y escenas conducen a la pregunta por las formas de escribir y, tal vez, por los modos de leer. Son preguntas sustanciales, claves, que siempre tienen multiplicidad de respuestas. Todas son válidas, todas son ciertas, pero también todas son erróneas. No hay un camino único, una receta, un prospecto con la fórmula secreta. Por supuesto que esto no implica que todo da lo mismo, que todo vale igual, que todo es intercambiable, como una especie de democracia universal, un relativismo bobo –valga la redundancia– en el que todas las opciones son valiosas mientras se respete la pluralidad (una de las cosas buenas de la literatura es que precisamente no respeta la democracia, más bien se opone a ella). Pero la idea de que, frente a la escritura, no se sabe cuál es la respuesta cierta y cual la falsa, cuál el modo bueno y cuál el camino torpe, en cambio sí remite a un nudo problemático, sobre que el que tengo una posición tomada: si a algo se opone la escritura es a la noción de autoridad. La literatura, el ensayo, la crítica e incluso una mera columna de entretenimiento dominical en un diario, desconfía de la autoridad de los textos que comenta y, sobre todo, de su propio lugar de autoridad. Si algún fantasma ronda a la literatura, al menos al tipo de literatura que me interesa, es el del malentendido y la paradoja (la paradoja se opone a la doxa). El texto que se niega a sí mismo, la autoridad que se desarma y la fragilidad que se expone como condición de posibilidad para el pensamiento crítico.