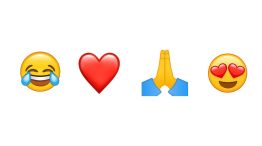La mayoría de las fotos que sacó Cindy Sherman son de ella misma. Series y series, en color y en blanco y negro, como actriz de películas clase B, como prostituta o ama de casa la tienen como modelo. En ese momento en que decidió dar vuelta la cámara hacia su persona, al tiempo que la abría al mundo de la fotografía y se hacía famosa.
Sin embargo, es difícil ver en esos retratos de ella misma verdaderos autorretratos. Sobre todo si pensamos en Untitled Film Stills o History Portraits, dos series con las que empieza a fines de los años 70 y continúa en la década siguiente. Ese trabajo es con el que Sherman, nacida en 1954 en Nueva Jersey, logra asociar su nombre. Pero, sobre todo, su cuerpo y su estilo.
Aunque sabemos que es ella la que posa tirada en una cama como una Marilyn Monroe en el formato apaisado de las revistas masculinas, los labios húmedos y la mirada en un punto fuera del alcance de la foto, y que también tiene su nombre y sus facciones la chica que con las piernas entreabiertas recoge los huevos y latas que se desparramaron por el piso de una cocina, la autorrepresentación es insuficiente para entender de qué se trata. En todo caso, podemos decir que a fuerza de replicarse en esas poses y en esas mujeres un poco estereotipadas con su halo kitsch, el sujeto se vacía de subjetividad para llenarse de las tantas otras. Que a su vez son fabricadas para la foto y, por tanto, forman parte de una ficción visual que se contamina con algunas versiones de la realidad.
La operación de Sherman, en ese sentido, no es realista. Tampoco es meramente “fotográfica”. Es performática en la construcción de esos modelos; es histórica en la relación con la tradición artística y es política, al menos, al usar su cuerpo como prótesis de un gesto artístico. Está menos interesada en cómo son esas mujeres en el mundo que en proponer formas de vida alternativas que añaden algo, poco o mucho, de las no ficcionales. Son robots o replicantes a los que les pone su cara como una máscara y un número como identificación. Es ella, al tiempo que es las otras.
El mito de Narciso es el de la duplicación y la repetición. No solo por la maldición que Némesis arroja sobre el bello muchacho, la de enamorarse de su propia imagen en un lago y de esa manera encontrar la muerte, sino que la despechada joven era nada más ni nada menos que Eco. Aquella desgraciada soportaba el castigo de repetir la última palabra. La ninfa había caído en desgracia y la diosa Hera, muy imaginativa para hacer el mal, la había condenado a la molesta acción de replicar lo último que otro dice. Tiresias, el vidente ciego, en la versión de Ovidio, le advierte a la madre de Narciso que la vida del joven llegará a una edad avanzada en tanto no se vea a sí mismo. Imagen y sonido redoblan castigo y condena; y propician la tragedia.
El autorretrato eterno de Cindy Sherman sugiere el pensamiento narcisista que proviene del mito, como casi todas las cosas que pensó Sigmund Freud. Pasarse toda una carrera artística sacándose fotos de ella misma parece ser la cita obligada de la contemporaneidad con la leyenda del bello joven que se ahoga en sí mismo. Sin embargo Sherman, lejos de autoidentificarse y, por lo tanto, destruirse, se multiplica y prolifera. Su rostro y su cuerpo como campo de experimentación de en cuántas mujeres podemos transformarnos. Su lema, “lo personal es político”, la aleja del lago de la contemplación solitaria, narcisista y estéril, para librarla al mar de posibilidades que con la fotografía se ha podido navegar. Ser ella misma para ser miles de otras. Ocultarse tras su cara, nunca verse del mismo modo, expandir su cuerpo para contener multitudes.
Niña bonita
La niña está desnuda y en pose dentro de una bañera. La cara maquillada y el pelo largo sobre los hombros contrastan con el cuerpo de pecho liso y pubis infantiles. Es Brooke Shields a los 10 años en un alto de la filmación de Pretty Baby, la película de Louis Malle en la que interpreta a una prostituta de 11 años.
Las fotos son las que le tomó Gary Gross en 1975 y por las que le pagó a la madre de Brooke 450 dólares. Esas mismas por las que tuvo que litigar en 1981 contra la actriz que quiso prohibir su circulación, a los 16 años, porque estropeaban su carrera, no la representaban como era, en fin: no las quería ver más. Pero la controversia no termina en este juicio que fue ganado por Gross.
Richard Prince metió cuchara en la polémica, cuando presentó Spiritual America en 1983. En esa obra volvían a aparecer estas imágenes de la protagonista de La laguna azul retrofotografiadas por quien hizo de esta “técnica” algo más que un recurso en su carrera. En este sentido, Prince no solo vuelve a poner en escena el cuerpo de una niña jugando a ser grande, los dobleces de una identidad en formación, doble y disonante –“un cuerpo con dos sexos diferentes, tal vez más, y una cabeza que parece tener una fecha de nacimiento diferente”, según Prince señala–, el ojo (adulto) que espía a la nena en su cuarto de baño, la incomodidad de los espectadores. Esto último, en todo caso, no solo por la alusión que tiene esa figura reforzada por el argumento de la película (la prostituta-niña) sino por algo un poco más contante y sonante: los derechos de autor.
Es difícil ver hoy ese cuerpo infantil. No solo por el cambio de época y en lo que eso ha influenciado al arte sino porque, por ejemplo, no está permitida la reproducción de esa foto. En cambio sí una de la mismísima Brooke Shields, ya adulta y en bikini.