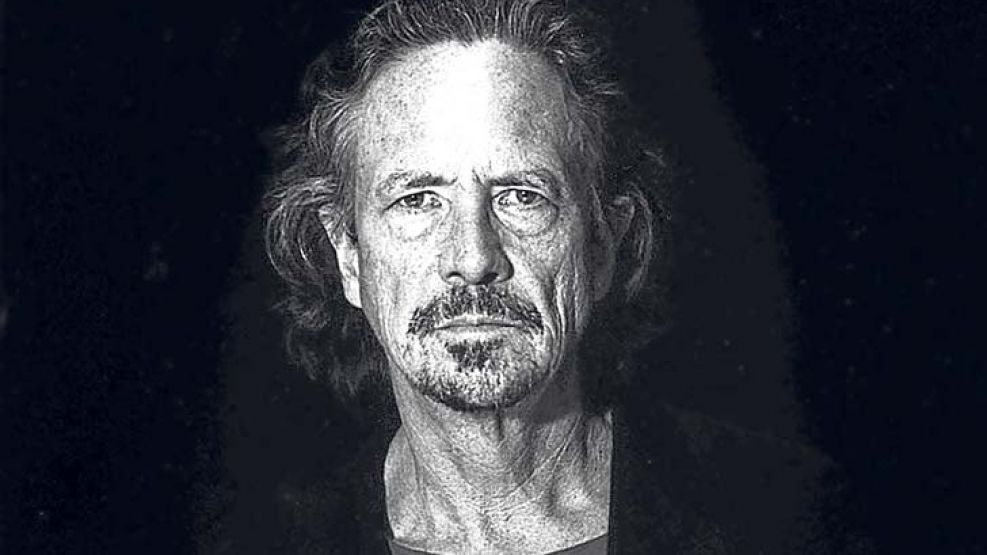Librado a suerte y verdad, un escritor es siempre condicional, provisorio, circunstancial. Ese estado de precariedad puede durar años, dando a entender que está sostenido por una fortaleza bien disimulada. El vendedor ambulante fue la segunda novela de Peter Handke y pertenece a un momento particular, inaugural, de la trayectoria del narrador y dramaturgo austríaco. Apareció cuando él tenía 25 años. Sin embargo, su obra conforma un todo orgánico, armónico, y cada una de sus obras –es fácil verlo en retrospectiva– nace de un mismo lugar, un centro que se cristalizó tempranamente. El primer libro, Los avispones, se publicó cuando tenía 23, y la precocidad de su visión tal vez es lo que la ha mantenido abierta, hambrienta, disponible, en tren de realizarse, siempre celebratoriamente inacabada.
Por su voluntad de ruptura con el contexto en lengua alemana, de dar con una voz propia, y no porque el relato delate inmadurez literaria, El vendedor ambulante es un documento de un itinerario personal y de una época; también de lecturas decisivas que convergen en cierto lapso en la vida de Handke: Kafka, Camus, Chandler, Robbe-Grillet. Desde el principio, y hasta La noche morava, Kali y La gran caída, se percibe en Handke la voz de un escritor que se hizo fuerte a solas y pronto. Un experimento imposible, pero tal vez especulativamente fecundo, sería congelar al escritor que Handke fue en un período de su producción literaria –se puede pensar en otros ejemplos de largas carreras–, o al término de un libro determinado, y adivinar de qué modo juzgaría su obra reciente. Con más de setenta títulos publicados es inevitable que El vendedor ambulante –traducido por primera vez cincuenta años más tarde– tenga razón de ser en una secuencia, dentro de una exploración literaria de casi seis décadas.
El vendedor ambulante inaugura el cortejo de Handke con el género policial, que lo llevaría a escribir novelas como El miedo del arquero al penal y El momento de la sensación verdadera, y que dejaría su huella digital en otras. No fue el primer novelista ni el último que perfiló su narrativa con la colaboración de ese género. Los tópicos se volverían recurrencias en el autor de La mujer zurda: la menor señal como anuncio de algo portentoso, amenazante o salvífico; el miedo como estimulante de la autoconciencia; la atracción entre violencia y sinsentido; el testigo como posible culpable. Handke juega con el estado de las cosas: en el relato de un crimen y su investigación todo se vuelve interpretable.
Al estilo raso del policial, Handke busca elevarlo a un plano lírico por medio de una letanía azarosa, recurso que lo ha acompañado hasta hoy: “Cuando camina entre las casas, camina de forma distinta a como camina campo traviesa. Tiembla la mano que ha cargado con la valija. La puerta de la cabina telefónica está cerrada. Después de oír la primera campanada, espera impaciente la segunda”. Su primera novela, Los avispones, ya había estrenado pasajes similares: “Oigo el ruido de la arena que golpea los cristales. Oigo el ruido de la hierba bajo los árboles. Oigo el ruido del guardabarros de la bicicleta. Oigo el ruido de la puerta del granero que golpea contra la pila de leña”.
Desde un primer momento, Handke optó por eso que definió como una estructura narrativa a la antigua –“después… y después… y después…”–, en la que advirtió un modelo metódico y lúdico a la vez. Vio pronto que en un relato los objetos no envejecen. En El vendedor ambulante compuso un extenso poema objetivista, alucinado, como si creyera que lo que decide el destino de un libro son sus ejemplos. Redactó una fenomenología del policial, una especie de teoría y práctica que desaparecería de su obra, a favor de una poetización de la narración misma.
Significativamente, poco tiempo después diría de Patricia Highsmith que utiliza un “lenguaje carente de estilo” y que ante su obra se tiene “la certeza de que alguien, escribiendo, presta atención a cómo vive”. Y curiosamente, en 1975, a propósito de sus propios poemas dijo algo que define bien su prosa de aquellos años: “Si uno intenta crear momentos de la vida cotidiana sin voluntad de hacer poesía, si uno intenta ser lo más exacto posible, eso se vuelve poético”. Con el tiempo, la precisión que siempre obsesionó a Handke se fue volviendo más liviana, menos grave. Los usos de la mirada se aligeraron sin perder fuerza, aunque sin dejar de recurrir a la hipérbole: “nunca más”, “jamás visto”, etc. Es una vieja tentación de Handke la de exagerar los instantes epifánicos, la sensación de ser redimido por aquello que se observa. En él, las imágenes actúan como acertijos en una fábula, y escritor y lector pueden sospechar una prescripción secreta detrás de ellas.
“Un drama con el aspecto de un problema formal”, comentaba Handke acerca de una obra de Francis Ponge, y El vendedor ambulante apunta en esa dirección. Cada capítulo abre con un análisis casi estructural de los lugares comunes del género policial y luego pasa a contar los hechos de un modo automático, como si le estuviera prestando declaración a un desquiciado (pero sumamente calmo): “De la caseta asoma el mango de una pala. La calle no está vacía. El vendedor ambulante ve una piedra del tamaño del puño de un niño.” El vendedor ambulante es más bien un cine portátil: proyecta percepciones extrañas y a la vez cotidianas. Por cómo está narrado, parece siempre el mismo momento –en las 150 páginas–, un largo pero rápido momento que tuviera un interior sin fondo. (Con una atención despareja es difícil apreciar las maneras de ser interesante que plantea una novela determinada, pero la intermitencia y sus enigmas son una de las llaves de la escritura y de la lectura.)
De a ratos, El vendedor ambulante suena a los ejercicios, de apariencia absurda, que proponen los que redactan los libros de texto para aprender un idioma extranjero. Se trata de la clase de observación que más tarde haría en diarios como El peso del mundo. Algo de quien descubre lo visible por primera vez (es siempre así en Handke), un Kaspar Hauser articulado pero no del todo lógico. Algo de aquella “tensión retardadora, adversa a pasar cosas por alto”, que elogiaría en el incomparable Emmanuel Bove.
La relación de perplejidad en la relación con los otros –que se conocería en todas sus variantes en libros posteriores– ya se delinea claramente en El vendedor ambulante. (No sería extraño que ante la pregunta de por qué escribo algún día Handke, u otro, responda: por perplejidad.) Handke ve en el entregarse al mutismo una condena y una potencia. No da por sentado que pueda contar algo así como así quien ha perdido el habla, no importa si temporariamente. La fragilidad de la voz, su momentaneidad, quizá ha dejado como herida fructífera en Handke la inestabilidad de la primera persona. No sorprende que semejante intensidad en la relación con el lenguaje provoque el regreso de la amenaza de abjurar de la escritura, en novelas como El año que pasé en la bahía de nadie y La noche morava. Si no existiera la dificultad –de articular–, no existiría la idealización de la narración. (La persecución de lo ideal es en Handke una contraseña de larga data.)
Desde un principio el autor de La tarde de un escritor ha hecho del poner en duda la propia narración un leitmotiv de sus libros. La narración y el lector son los verdaderos protagonistas, y van alternando sus roles de Alonso Quijano y su escudero. Según Handke, un método de escritura debe pasar por su propio cuestionamiento, el relato debe corregirse a sí mismo. De allí la recurrencia de los interrogantes en el autor de El juego de las preguntas. La pregunta que clarifica la pregunta anterior, la pregunta por lo que se ve y por lo que no pasa.
Inventario en cámara rápida, instructivo de percepción sensorial, El vendedor ambulante apela a estas técnicas para alejarse de la primera persona, que Handke recuperaría años después. Todavía no había llegado el momento de Lento regreso, de La repetición, en las que Handke halló una serenidad y una paciencia distintas –un ritmo, en suma–, necesarias para que un relato floreciera naturalmente.
Cincuenta años después, El vendedor ambulante sigue siendo experimental de un modo resonante, sobre todo para quienes escriben y publican hoy a una edad parecida o mayor a la que Handke tenía cuando lo dio a conocer, y que persisten en hacerlo como si por el mundo no hubiera pasado otra cosa que realismo mal entendido, y no hubieran existido Borges o Arno Schmidt o incluso los escritores que imitan, a sabiendas o a escondidas. Para la mayoría –autores y lectores– la escritura sigue estando en el mismo lugar que hace medio siglo. Pero suspendamos un minuto la senilidad precoz de la mediana edad y volvamos a un último sueño: un corredor de libros a domicilio toca la puerta y ofrece un ejemplar de hace décadas, pero nuevo, a estrenar. Leído de un tirón, no es difícil concluir que toda contratapa de una buena novela podría terminar diciendo: “Mientras tanto, otra cosa sucede.”