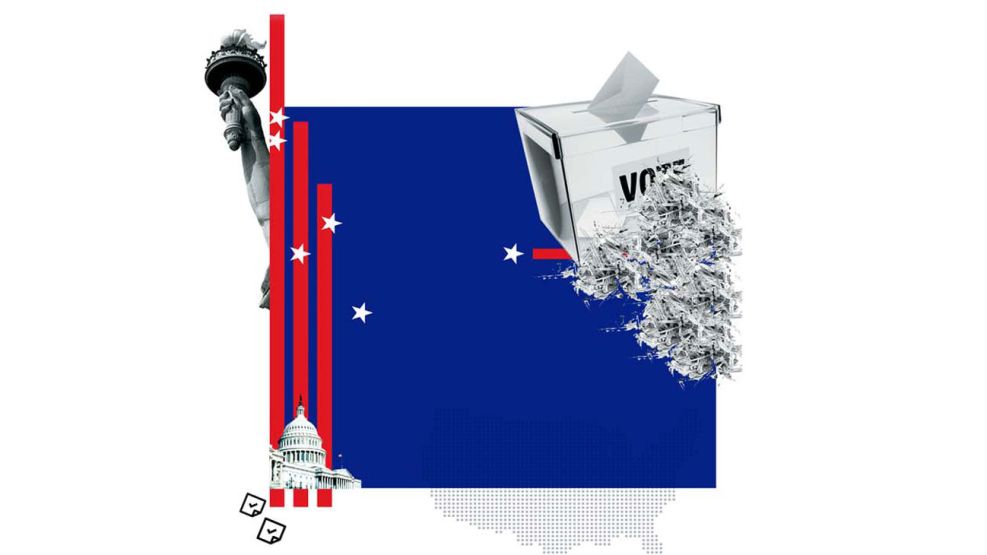Algo está ocurriendo: en muchas democracias maduras se da un estallido de sentimientos “antiestablishment”, “antisistema”, “antiélite- “populistas”. Después de casi un siglo en que los mismos partidos de siempre dominaron la política democrática, nuevos partidos surgen como hongos después de la lluvia, mientras que el apoyo a los tradicionales se debilita. En muchos países, la participación electoral decae hasta llegar a niveles sin precedentes históricos. La confianza en los políticos, los partidos, los órganos parlamentarios y los gobiernos está disminuyendo.
Incluso el apoyo a la democracia como sistema de gobierno se ha atenuado. Las preferencias populares en lo que hace a la política difieren en forma radical. Aún más: los síntomas no son solo políticos. La pérdida de confianza en las instituciones se extiende a los medios, los bancos, las corporaciones privadas, incluso las iglesias. Los individuos con diferentes enfoques políticos, valores y culturas se perciben, cada día más, como enemigos: están dispuestos a cometer actos reprensibles contra el prójimo.
¿Está en crisis la democracia? ¿Y es esta una crisis que hará época? ¿Estamos viviendo el fin de una era? Dado que es fácil caer en el alarmismo, necesitamos no perder la perspectiva. Los anuncios apocalípticos del “fin de” (la civilización occidental, la historia, la democracia) o la “muerte de” (el Estado, la ideología, el Estado-nación) han existido siempre. Semejantes afirmaciones captan el interés del público; pero no tengo registro de que siquiera uno de los elementos de esa lista haya llegado a su fin o haya muerto. No ceder al temor, preservar una dosis de escepticismo, puede ser un buen punto de partida. La hipótesis nula debe ser que las cosas van y vienen, y que en el momento actual no hay nada de excepcional. A fin de cuentas, bien puede ser verdad que, como diría el marxista húngaro Georg Lukács, “las crisis son una mera intensificación de la vida cotidiana de la sociedad burguesa”. Basta con señalar que la biblioteca Widener de Harvard aloja más de 23 600 libros publicados en inglés en el siglo XX cuyos títulos incluyen la palabra “crisis”.
Sin embargo, muchas personas temen que este momento sea diferente, que muchas democracias consolidadas estén pasando por condiciones que carecen de precedentes históricos, que la democracia pueda deteriorarse gradualmente, “autocratizarse” o, incluso, no sobrevivir en estas mismas condiciones. (…)
En numerosos países, se están erosionando sistemas de partidos que existieron sin mayores cambios durante casi un siglo. Los sistemas que emergieron durante la primera posguerra en países de Europa occidental y en países anglosajones estuvieron tradicionalmente dominados por dos partidos, uno a la izquierda y otro a la derecha del centro. Los partidos etiquetados de socialdemócrata, socialista o laborista ocuparon el espacio de la izquierda moderada. Las etiquetas eran más variadas a la derecha, pero cada país tenía al menos un partido de relevancia situado a la derecha del centro. Estos sistemas se mantuvieron prácticamente osificados hasta hace muy poco. Si bien los partidos en algunos momentos cambiaron esas etiquetas, se fusionaron o se dividieron, sobrevivieron no solo a la agitación del período de entreguerras y a la Segunda Guerra Mundial, sino también a las profundas transformaciones económicas, demográficas y culturales experimentadas durante los más de cincuenta años que siguieron a la guerra.
El ascenso del populismo de derecha
El talante general es populista. El populismo es el gemelo ideológico del neoliberalismo. Los dos aseguran que el orden social es creado de manera espontánea por un único demiurgo: el mercado o el pueblo, este último, siempre en singular, como en le peuple o lud. Ninguno de ellos concibe que a las instituciones les quepa algún papel: la espontaneidad basta. No es llamativo que uno y otro hayan hecho su aparición en la escena histórica de manera conjunta.
Muchos partidos emergentes se presentan como “antisistema”, antiestablishment o antiélite. Son populistas en la medida en que la imagen de la política que proyectan es la de una élite (casta, en el lenguaje del Podemos de España; pantano en el de Donald Trump) que traiciona, maltrata o explota a un “pueblo”. Semejantes enunciados provienen tanto de la izquierda como de la derecha. En rigor, como lo exponen las elecciones francesas de 2017, también pueden surgir del centro, aun a pesar de que, irónicamente, el Parlamento que resultó de esa elección es todavía más elitista, en términos sociales, que el saliente, solo que con menos políticos profesionales. Los partidos populistas no son antidemocráticos, en el sentido de que no propugnan reemplazar las elecciones por algún otro método para seleccionar un gobierno. Incluso cuando expresan su anhelo de contar con un líder fuerte, quieren que esos líderes sean elegidos por el voto. Existen fuerzas políticas que cuestionan la democracia, pero son por completo marginales. A su vez, esos partidos, nuevamente tanto de izquierda como de derecha, afirman que las instituciones representativas tradicionales sofocan la voz de “el pueblo” y exigen alguna nueva forma de democracia que plasme de mejor manera la soberanía popular y en la que los gobiernos se encuentren más cerca de el pueblo. Los referendos de iniciativa popular son sus favoritos, pero más allá de esa preferencia sus proyectos de reforma constitucional son imprecisos. Así y todo, la imagen del político populista se asocia con el rechazo de la democracia representativa y su reemplazo por una democracia directa. Por tanto, si bien los partidos populistas no son antidemocráticos, son antiinstitucionales en el sentido que rechazan el modelo tradicional de democracia representativa. Como Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de México, exclamó luego de su derrota en 2006, ¡al diablo con sus instituciones!”.
En lo que respecta a cuestiones económicas, los partidos de izquierda son resueltamente igualitarios. Quienes se sitúan a la derecha son más ambivalentes: quieren retener el apoyo de la pequeña burguesía tradicional, que pide menos impuestos y mercado laboral flexible, pero, a la vez, reclutar a los trabajadores industriales, que desean contar con mayores protecciones laborales y mayor redistribución del ingreso. Ambos extremos son sumamente proteccionistas. Es más, se oponen a la globalización y son marcadamente antieuropeos. El resultado es que, al menos en algunos países, las políticas económicas de la izquierda y la derecha radicales no divergen en mucho. Por ejemplo, si se comparan los programas electorales del candidato de extrema izquierda en las elecciones presidenciales francesas de 2017, Jean-Luc Mélenchon, y los de Marine Le Pen, se observa cierta convergencia en materia de economía, seguridad social, derechos de los trabajadores y proteccionismo.
Las similitudes, sin embargo, terminan allí. Las diferencias marcadas se plantean respecto de la inmigración, los inmigrantes, la xenofobia y el racismo. Algunos partidos populistas –Podemos, en España; Syriza, en Grecia están abiertos a la coexistencia de culturas diversas, consideran a los inmigrantes contribuyentes netos a la economía y adoptan una posición decidida frente al racismo. A su vez, los partidos a los que suele denominarse de derecha extrema o radical son nacionalistas y xenófobos o nativistas.
También tienden a ser racistas y represivos. Adoptan estrategias electorales que ponen de relieve la prominencia de la inmigración. En defensa de los “valores nacionales” –una frase favorita de Marine Le Pen–, proponen excluir a los inmigrantes de los servicios sociales provistos por el Estado, el adoctrinamiento nacionalista en la educación, la prohibición de alimentos halal en los buffets escolares, un código de vestimenta, etc. En ese sentido, son autoritarios. Con cierta incomodidad, sigo a Golder en la adopción de la etiqueta derecha radical para referirme a esos partidos.
Si bien se puede tener cierto reparo respecto de clasificar partidos particulares, la tendencia es manifiesta. (…) Muestra el ascenso de los partidos de la derecha radical en diferentes conjuntos de democracias europeas y anglosajonas. Esta figura, sin embargo, oculta importantes diferencias entre países.
La proporción actual más alta de partidos de la derecha radical se encuentra en Suiza, Austria y Dinamarca, países donde superan el 20%. En Austria y Francia, los candidatos de la derecha radical obtuvieron más del 25% de los votos en las primeras vueltas de las elecciones presidenciales. A su vez, en cinco países tales partidos no existen o no obtienen votos actualmente. Las tendencias tampoco son homogéneas: los partidos de la derecha radical no cobraron impulso hasta hace poco tiempo en Noruega, Suecia y Alemania, mientras que alcanzaron puntos máximos hace algún tiempo en Bélgica, Italia y Japón. La pregunta que queda abierta es cómo tratar al RP en los Estados Unidos: satisface todos los criterios que la mayoría de los autores emplean para clasificar a los partidos como de derecha radical, aunque Armingeon y otros (2016) no lo categoriza así. En términos más generales, esta clasificación no tiene en cuenta los movimientos de partidos tradicionales de derecha hacia versiones extremas. Seguramente esto motive que Armingeon y otros (2016) no clasifiquen al Fidesz húngaro ni al PiS polaco como derecha radical. (…)
Antes de formular preguntas acerca de los futuros posibles, necesitamos comprender cómo funciona la democracia cuando funciona como se debe, y de qué manera colapsa o se deteriora. La democracia funciona correctamente cuando las instituciones políticas estructuran, absorben y regulan los conflictos que puedan surgir en la sociedad, cualesquiera sean. Las elecciones la herramienta con que un colectivo decide quién debe gobernarlo y cómo son el mecanismo central mediante el cual se procesan los conflictos en las democracias. Sin embargo, ese mecanismo solo funciona bien si lo que está en juego no es demasiado, si perder una elección no constituye un desastre y si las fuerzas políticas derrotadas cuentan con posibilidades razonables de ganar en el futuro. Cuando llegan al poder partidos profundamente ideológicos que procuran eliminar obstáculos institucionales con el fin de consolidar su ventaja política y ganar discrecionalidad en la elaboración de políticas, la democracia se deteriora o retrocede. Esa perspectiva resulta inquietante porque el proceso no necesariamente implica violaciones de la constitucionalidad y, a su vez, cuando la autocratización sigue una trayectoria constitucional, cuando el gobierno se cuida de preservar la apariencia de legalidad, los ciudadanos carecen de un motivo para coordinar su resistencia. Por este motivo es razonable preocuparse acerca de si esto podría ocurrir en los Estados Unidos o en las democracias maduras de Europa occidental. (…)
Votar es una imposición de una voluntad sobre otra voluntad. Cuando se llega a una decisión por medio del voto, algunas personas deben someterse a una opinión diferente de la suya o a una decisión contraria a sus intereses. Votar genera ganadores y perdedores, y autoriza a los ganadores a imponer su voluntad, aunque dentro de ciertos límites, sobre los perdedores.
¿Qué diferencia implica el hecho de votar? Una respuesta a esa pregunta consiste en que el derecho a votar impone la obligación de respetar el resultado de la votación. Según esta manera de ver las cosas, los perdedores obedecen porque consideran su obligación acatar los resultados que emanan de un proceso de decisión en el cual tomaron parte de forma voluntaria. Los resultados de las elecciones son legítimos en el sentido de que las personas están dispuestas a aceptar decisiones de un contenido hasta ese momento indeterminado a condición de poder participar en la toma de esas decisiones. Si bien este modo de ver las cosas no me resulta convincente, sí considero que el hecho de votar induce el acatamiento, aunque por medio de un mecanismo diferente.
Votar es una manera de sacar músculo, de ponderar la fuerza de cada cual, una lectura de las probabilidades con las que se cuenta en caso de un eventual conflicto. Si todos los hombres tienen la misma fuerza (o las mismas armas), entonces la distribución de los votos es un sustituto del resultado de una guerra. Como es obvio, una vez que la fuerza física se aleja de los meros números, cuando la capacidad para librar una guerra se vuelve profesional y técnica, votar deja de proporcionar una lectura de las probabilidades en caso de un conflicto violento. Pero el acto de votar revela, indudablemente, información acerca de pasiones, valores e intereses. Si las elecciones constituyen un sustituto pacífico de la rebelión, es porque informan a todo el mundo quién se rebelaría y contra qué. Los comicios brindan información a los perdedores (Esta es la distribución de fuerzas: si desobedecen las instrucciones transmitidas por los resultados de la elección, contamos con más posibilidades de vencerlos en una confrontación violenta de las que ustedes tienen de vencernos a nosotros”) y a los ganadores (“Si no vuelven a llamar a elecciones o si toman demasiado, disponemos de capacidad para oponer una importante resistencia”).
Las elecciones, incluso aquellas en las que el oficialismo goza de una ventaja abrumadora, proporcionan cierta información acerca de las probabilidades con que cuentan las fuerzas políticas en conflicto en caso de una eventual resistencia. Reducen la violencia política al revelar los límites de las posibilidades de gobernar.
Al final, las elecciones promueven la paz porque hacen posibles horizontes intertemporales. Incluso si se cree que a las personas les importan más los resultados que los procedimientos, la perspectiva de que partidos afines a sus intereses puedan ganar las riendas del gobierno despierta la esperanza y alienta la paciencia.
Para muchos, la elección de 2000 en los Estados Unidos fue un desastre, pero todos sabíamos que habría otra en 2004. Cuando el resultado de la elección de 2004 fue aun peor, seguimos esperando la de 2008. Y, por increíble que pueda parecer, el país que eligió y reeligió a Bush y a Cheney, votó por Obama. Quienes votaron en contra de Trump esperaron su derrota en 2020. Las elecciones son la sirena incitadora de la democracia: reavivan nuestras esperanzas una y otra vez. Volvemos a desear ávidamente ser atraídos por promesas y a jugarnos en apuestas electorales.
Entonces, obedecemos y esperamos. El milagro de la democracia reside en que fuerzas políticas en conflicto obedezcan los resultados de la votación. Personas armadas obedecen a quienes no están armadas. Las autoridades arriesgan su control de los cargos gubernamentales llamando a elecciones. Los perdedores aguardan su oportunidad de acceder a los cargos. Los conflictos se regulan, se procesan de conformidad con reglas y resultan, de ese modo, limitados. Esto no es consenso, pero tampoco caos: solo conflicto regulado, conflicto sin derramamiento de sangre. Las boletas electorales son “piedras de papel”.
Sin embargo, este mecanismo no siempre funciona. Las elecciones procesan de forma pacífica los conflictos si se juega algo, pero no demasiado, en sus resultados.
Si no hay nada en juego, si las políticas siguen siendo las mismas sin importar quién gane, los ciudadanos advierten que votaron en elección tras elección, que los gobiernos cambiaron pero que sus vidas no experimentaron modificación alguna. Pueden llegar a la conclusión de que las elecciones carecen de consecuencias y perder incentivos para participar. El peligro inverso tiene lugar cuando lo que está en juego sí es demasiado, cuando haber formado parte del lado perdedor fue sumamente costoso para algunos grupos y sus perspectivas de estar del lado ganador en el futuro son escasas, de modo que entienden sus pérdidas como permanentes o, al menos, muy duraderas. Cuando quienes ocupan los cargos de gobierno vuelven casi imposible para la oposición ganar las elecciones, a la oposición no le queda otra opción más que alejarse de ellas.
El gobierno y la oposición entre elecciones
Podría argumentarse que mantener el orden público entre elecciones competitivas no debería resultar problemático, precisamente porque la perspectiva de contar con la posibilidad de ganar futuras elecciones es suficiente para hacer que los perdedores actuales sufran en silencio hasta entonces. Si bien Guillermo ODonnell diagnosticó erradamente esta reducción de la política a las elecciones como una patología latinoamericana democracia delegativa, para James Madison esa era la manera en que el gobierno representativo debe funcionar: los ciudadanos eligen los gobiernos, pero no son ellos quienes han de gobernar. Walter Lippmann insistió en que el deber de los ciudadanos es definir quién ocupa el cargo y no dirigir a quien lo ocupa”. Schumpeter Alois Schumpeter advirtió a los votantes que deben comprender que, una vez que eligieron a un individuo, la acción política le compete a él, no a ellos. Esto significa que deben abstenerse de darle instrucciones acerca de qué ha de hacer.
Como descripción, esta caracterización es sin duda errónea. Los conflictos respecto de políticas y medidas son el sustento de la política cotidiana. Las actividades políticas no se limitan a las elecciones, ni siquiera a los esfuerzos orientados a influir sobre los resultados de futuras elecciones. Es más, si bien la oposición a las políticas del gobierno puede limitarse al marco institucional, bajo ciertas condiciones se derrama fuera de él. La oposición parlamentaria puede modificar o detener algunas acciones del gobierno. Si una medida propuesta por el gobierno está sujeta a la aprobación legislativa, el gobierno puede enfrentarse al fracaso en el Parlamento. Los partidos de la oposición pueden persuadir a los partidarios del gobierno de modificar sus opiniones, pueden ejercer sus prerrogativas institucionales para bloquear cierta legislación (en Alemania, las presidencias de las comisiones parlamentarias se distribuyen en forma proporcional al caudal electoral de los partidos; en el Reino Unido, el Comité de Cuentas Públicas es controlado, por convención, por la oposición; en la Argentina, la aprobación de leyes requiere de un quórum con mayoría absoluta); pueden amenazar con tácticas obstructivas (una propuesta del gobierno de privatizar una empresa de servicios eléctricos fue sometida a miles de enmiendas en Francia; en el Senado de los Estados Unidos son comunes las maniobras obstructivas o filibustering); pueden amenazar con retirar la cooperación en los niveles gubernamentales más bajos que controlan. Es importante destacar que si se espera que las elecciones sean competitivas, la oposición enfrenta una opción estratégica entre aceptar concesiones del gobierno o jugarse todo con la esperanza de desbancar al gobierno en la siguiente elección.
Por ejemplo, en Brasil, bajo la presidencia de Fernando Henrique Cardoso, la mayoría de los partidos estuvo dispuesta a apoyar al gobierno a cambio de fondos federales para proyectos locales, pero el Partido dos Trabalhadores (PT, Partido de los Trabajadores) votó invariablemente en contra del gobierno y ganó las elecciones presidenciales siguientes.
La oposición también puede recurrir a los tribunales constitucionales con el fin de restringir las acciones del gobierno. Cabe señalar que la lógica del rol de las elecciones como vía para procesar pacíficamente los conflictos se extiende a la justicia. Las partes en conflicto estarán dispuestas a respetar los veredictos de 186 las crisis de la democracia los tribunales constitucionales cuando creen en su imparcialidad, específicamente, en que el tribunal considera cada caso en su propio mérito. La parte perdedora obedece el dictamen de la justicia cuando cree que en casos futuros puede resultar ser la ganadora.
Cuando los tribunales actúan de manera ostensiblemente partidaria, esa creencia resulta minada, por lo que recurrir a los tribunales constitucionales para que diriman cuestiones conflictivas resulta en vano. (…)
Cómo fracasan las democracias
La democracia funciona correctamente cuando las instituciones representativas configuran los conflictos, los absorben y los regulan de acuerdo con reglas. Las elecciones fracasan como mecanismo para procesar conflictos cuando sus resultados no tienen consecuencia alguna para las vidas de las personas o bien cuando quienes ocupan los cargos de gobierno abusan de su ventaja al punto de volver los actos electorales no competitivos. Una vez elegidos, los gobiernos deben estar en condiciones de gobernar, pero no pueden pasar por alto las opiniones de minorías con posturas muy definidas. Cuando los conflictos son intensos y una sociedad se encuentra altamente polarizada, encontrar políticas aceptables para todas las fuerzas políticas mayores es difícil y puede resultar imposible. Los errores de cálculo, ya sean de parte de los gobiernos o de diferentes grupos que se oponen a ellos, desencadenan derrumbes institucionales.
Cuando los gobiernos pasan por alto la oposición a sus políticas, cuando interpretan toda oposición como subversiva, emprenden una represión injustificada, arrojan a los grupos opositores fuera del ámbito institucional: la oposición se convierte en resistencia. Cuando algunos grupos de la oposición se rehúsan a aceptar políticas que son el resultado de la aplicación de las reglas institucionales, a los gobiernos puede no quedarles más opción que recurrir a la represión para mantener el orden público. Encontrar el equilibrio adecuado entre concesión y represión entraña una elección sutil. Los fracasos son inevitables.
☛ Título: Las crisis de la democracia
☛ Autor: Adam Przeworski
☛ Editorial: Siglo XXI Editores
Datos sobre el autor
Adam Przeworski es profesor Carroll and Milton Petrie de Ciencia Política en la Universidad de Nueva York.
Se desempeñó como profesor en la Universidad de Chicago, y como docente invitado en la India, Chile, Francia, Alemania, España y Suiza.
Miembro de la American Academy of Arts and Sciences desde 1991, fue distinguido con el Gregory Luebbert Award (1997), el Woodrow Wilson Prize (2001) y el John Skytte Prize (2010). En Siglo XXI publicó Qué esperar de la democracia.