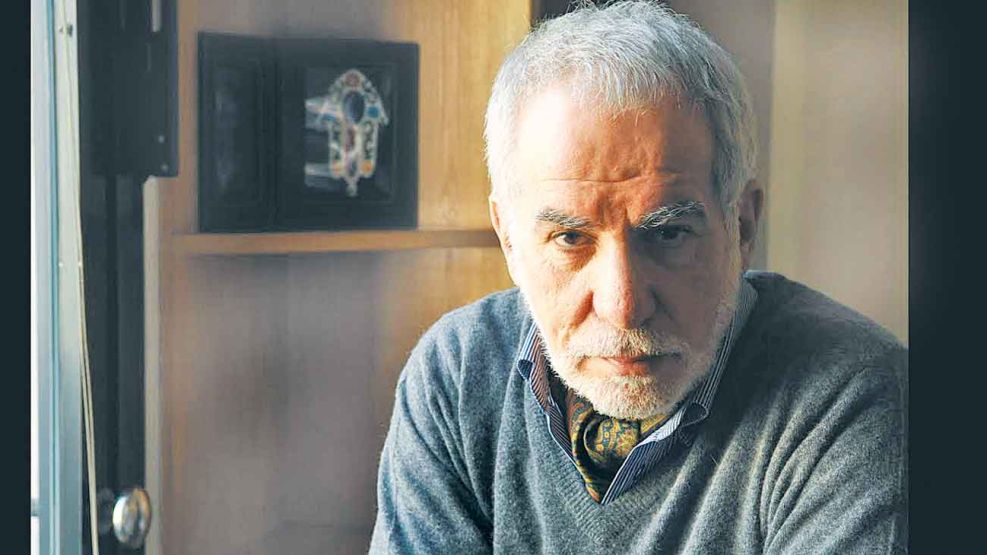La primera vez que me topé con Pepe Eliaschev (con su nombre, quiero decir), fue en 1974. Firmaba un artículo en Fraie Shtime (Voz Libre, en yidisch), una publicación modesta, impulsada por un grupo de activistas judíos progresistas, que, tras años de fidelidad a los lineamientos del Partido Comunista, tuvo el coraje de denunciar el obsecuente silencio de la institución que los cobijaba –el ICUF– respecto de los crímenes y el antijudaísmo de la Unión Soviética, con su secuela adicional de acoso al Estado de Israel.
Ya entonces me había llamado la atención el lenguaje que empleaba Pepe para capturar y transmitir con precisión aquello que conocía y pensaba, un gesto de escritura que lo apartaba de los lugares comunes y las extrapolaciones mañosas con que se nutre y adereza la retórica corriente en la prensa partidaria. La pregunta se me impone: ¿por qué Pepe habría colaborado con una publicación de alcance reducido, económicamente raquítica y con escasa perspectiva de desarrollo profesional? Si se descartan razones de supervivencia y si se toma en cuenta que Pepe no era un militante ni un activista social en el ámbito de “la calle judía”, queda, a mi juicio, solo una razón de orden ético: esa publicación libraba una pelea demasiado desigual por la verdad y merecía ser apoyada.
El primer encuentro personal se produjo en Caracas, en 1976. Visto desde hoy, resulta casi inverosímil que hubiéramos recalado en Venezuela para protegernos de la violencia política y del vendaval de sangre que la dictadura militar había desatado sobre nuestro país. Aunque tal vez resulte obvio, prefiero aclarar que, por entonces, la atmósfera dominante era acogedora y solidaria, y que eran apenas perceptibles los síntomas de mesianismo grotesco y nacionalismo tóxico que habrían de envenenar la vida venezolana un par de décadas después.
El encuentro se produjo durante un vernissage en el Ateneo de Caracas. No puedo recordar quién me había invitado ni por qué. Tampoco por qué ni quién me señaló a Pepe entre los presentes. Lo cierto que yo me le acerqué, me presenté, y le comenté no solo que había leído con entusiasmo su artículo en Fraie Shtime, sino que uno de los fundadores de esa publicación era mi suegro, Nachman Drechsler.
Supongo que ambas menciones obraron a modo de santo y seña, ya que enseguida se estableció entre nosotros un cálido campo de confianza, en el que nos instalamos con nuestras respectivas parejas: Victoria Verlichak y Berta Drechsler.
Puedo asegurar que excepto cuestiones vinculadas a la estricta intimidad, nuestras conversaciones no reconocían límites temáticos: consideraciones políticas, relatos acerca de la búsqueda de trabajo y de los magros triunfos y abundantes tropiezos en nuestros intentos por descifrar los ritmos, el sentido del tiempo y la gestualidad de nuestros anfitriones. Esta atmósfera de tolerancia fraternal no suponía la ausencia de conflictos, ya que con frecuencia no coincidíamos en nuestras interpretaciones acerca de la actualidad argentina, latinoamericana y/o mundial (a la mejor manera nacional, no nos privábamos de nada), pero podíamos manifestarnos sin temor a padecer descalificaciones morales o anatemas políticos.
Visto desde ahora, creo, además, que ambos nos estábamos desprendiendo, más o menos a sabiendas, del conjunto de certezas que, cual segunda naturaleza, habían articulado durante muchos años nuestra percepción. Si bien no era exactamente lo mismo haber “activado” en la Federación Juventud Comunista (mi experiencia), que haber “militado” algún tiempo en la Juventud Trabajadora Peronista (como cuenta Pepe en Me lo tenía merecido. Una memoria), ambas opciones ofrecían no solo un instrumento de interpretación, sino la garantía de estar participando de la marcha de la historia, cuyo destino último habría de ser la emancipación universal.
Dicho esto, aclaro que sería injusto banalizar los generosos impulsos que condujeron al compromiso político y convertirlos en fácil carne de ironía, pero sería igualmente injusto mistificar relatos y barrer nuestras miserias bajo la alfombra con la escoba de la autoindulgencia.
Hacia fines de ese mismo 1976, le ofrecieron a Pepe trabajar en The Associated Press, y la familia Eliaschev partió con rumbo a Nueva York. El contacto continuó por vía epistolar, hasta que, en septiembre de 1978, nosotros emprendimos un larguísimo viaje de regreso a la Argentina, con muchas paradas intermedias (tal vez por si nos arrepentíamos). Una de esas paradas fue Nueva York, donde el reencuentro con Victoria y Pepe resultó de una fluidez tal que parecíamos estar retomando una conversación que había quedado interrumpida la noche anterior.
No mantuvimos más encuentros hasta el fugaz viaje de Pepe a la Argentina en 1982, ocasión en la que pudimos compartir algunos mates. Como era inevitable, no nos privamos de una discusión más o menos enfática vinculada a la Guerra de Malvinas.
En 1984, los Eliaschev regresaron a la Argentina desde México y nuestros encuentros se reanudaron. Si bien no es el objeto de esta evocación enunciar un juicio de valor sobre el trabajo de Pepe desde que regresó al país, lo menos que puedo decir es que su valentía periodística y su insobornable rigor le acarrearon los más viles ataques y las más infames calumnias, pero, al mismo tiempo, lo convirtieron en referencia ética permanente.
Si tuviera que ponerle un rótulo al largo y gratificante período argentino de nuestros encuentros, tal vez lo llamaría “los tiempos del asado”. Al comienzo, se hacían en mi casa, donde yo me esforzaba por mantener mi módico prestigio de correcto asador. Luego, también comimos asados en la amplia terraza de los Eliaschev, en la calle México. Victoria y Pepe habían convocado a un asador que les merecía confianza y el hombre no los defraudó. Pero tiempo después, Pepe, a caballo de su reconocida voluntad y perseverancia, se empeñó en convencerme de que asumiera la responsabilidad de entrenarlo en el arte de asar. Es una tristeza que no hayamos tenido el tiempo necesario.
*Autor teatral, guionista, director de cine.