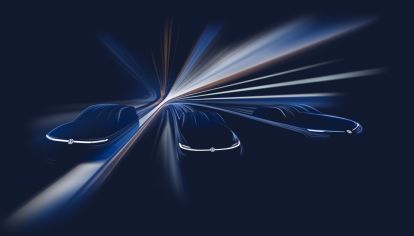Los microplásticos, partículas menores de 5 mm, han conseguido lo que pocos materiales han logrado: ser una plaga moderna que no distingue entre tierra y agua. Se clasifican en dos tipos.
Están los microplásticos primarios, fabricados a propósito, como las microesferas de algunos productos de belleza. Y luego están los microplásticos secundarios, nacidos del desgaste de bolsas, botellas y redes de pesca, fragmentos que el sol y el viento se encargan de hacer cada vez más pequeños hasta convertirlos en el infierno en partículas que ahora enfrentamos.
Los microplásticos están en todas partes. Desde empaques de productos hasta textiles sintéticos, pasando por los neumáticos y productos de cuidado personal que usamos a diario. Se liberan sin que uno se dé cuenta al lavar la ropa y acaban en el agua, viajando por ríos y mares como si tuvieran un billete de ida a la catástrofe global.
A diferencia de otros materiales, los plásticos no desaparecen, no se descomponen como deberían. No. Se fragmentan en partículas cada vez más pequeñas, en un proceso que puede llevar cientos de años. Y su resistencia a la biodegradación, al tener una estructura polimérica tan compleja, los convierte en inquilinos permanentes de nuestro planeta.
Los microplásticos se acumulan en cualquier lugar: suelos, agua, atmósfera.
Microplásticos: el ser humano ingiere 1 millón de partículas al año a través del agua potable
Difícil es deshacerse de ellos, y cuando se fragmentan aún más, se vuelven más accesibles para la fauna marina, para los cultivos y, finalmente, para nosotros. No podemos llamarnos a engaño: lo que entra en la cadena alimentaria, tarde o temprano, termina en nuestro plato.
Esto no es un problema local. Es global. Estas diminutas partículas han sido encontradas en las profundidades del océano y en el hielo del Ártico. Y no contentas con eso, actúan como esponjas, absorbiendo contaminantes químicos: pesticidas, metales pesados, sustancias tóxicas. Es un desastre silencioso, sigiloso, pero devastador.
Los peces, las aves, todos los animales acuáticos están llenos de microplásticos. Y nosotros, claro, nos los comemos en mariscos, en sal marina, en el agua potable. Y aunque los científicos aún están tratando de descifrar el daño exacto que nos están haciendo, hay suficientes preocupaciones como para no tomárselo a la ligera.
La ingesta de microplásticos puede dañar las células, provocar inflamaciones. Los que contienen aditivos tóxicos pueden liberar esos venenos dentro de nuestros cuerpos.
Ya se han encontrado microplásticos en la sangre humana, en la placenta, en los pulmones. Pero no sabemos del todo qué hacen ahí. Lo que sí sabemos es que la exposición crónica a través de la comida o el aire puede afectar nuestro sistema inmunológico, respiratorio y endocrino. Es una bomba de relojería, pero aún estamos adivinando cuándo y cómo va a estallar.
¿Qué se puede hacer? Reducir la producción de plásticos, claro. Prohibir los plásticos de un solo uso y fomentar alternativas biodegradables. Mejorar la gestión de residuos, porque hasta que no empecemos a reciclar en serio, esto seguirá siendo un mal chiste. Fomentar la investigación en materiales alternativos, desarrollar tecnologías para filtrar los microplásticos del agua y el aire. Y, sobre todo, concientizar a la gente, hacerles entender que este problema es tan suyo como de todos.
Y ahí entra la diplomacia científica. La única manera de enfrentar este monstruo de mil cabezas es con un esfuerzo global. Proyectos de investigación internacional, tratados que regulen la producción y el uso de plásticos, tecnología avanzada para filtrarlos, recursos financieros destinados a combatir esta plaga. Porque, al final del día, los microplásticos no conocen fronteras. Y hacemos algo ya, o los microplasticos seguirán ganando terreno.
El plástico no olvida. Y nosotros, al parecer, tampoco hemos aprendido nada.