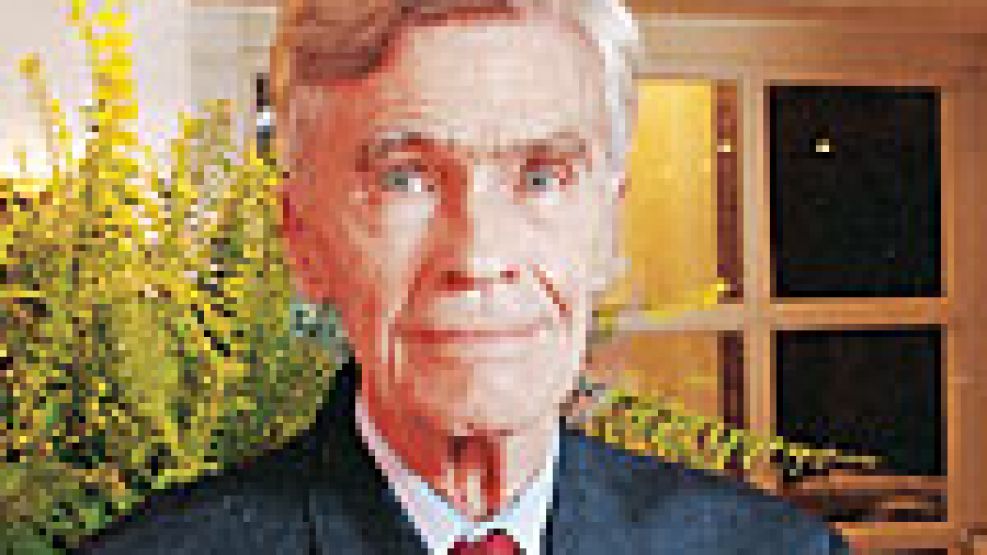La visión del mundo social que teníamos los pibes de mi barrio incluía una estratificación social que no era precisamente la marxista (obrero, campesino, capitalista, rentista). La nuestra era una división en estatus, no en clases. Iba del ciruja al pituco, pasando por el cajetilla (empleado de comercio) y el jailaife (traducción criolla de high life, o vida allá arriba).
Lejos de ser objetiva, nuestra categorización social era evaluativa: todos nuestros nombres de grupos sociales tenían una connotación despectiva y se usaban como insultos. “¡Andá, atorrante!” “¿Qué se va a romper ése, si es un pituco?” “¿A quién le ganó ese ruso de m?”
Es notorio que, hacia 1950, el embajador de España fue víctima de ese arte del basureo y del ninguneo. Fue a verla a Evita en el local de su fundación y, después de aguantar varias horas de “amansadora”, le pidió a un empleado que le recordara a la Señora que la estaba esperando. Un momento después oyó que Evita, en voz alta y destemplada, le decía: “Dígale a ese gallego de m que estoy ocupada”. Al regresar el emisario con el mensaje que el diplomático ya conocía, le dijo: “Pues dígale a la señora que el gallego se va pero la m queda”. Tres décadas después me lo confirmó el mismo diplomático (que no era gallego sino vasco).
Yo no soy experto en estratificaciones sociales folclóricas, sino que me limito a informar sobre la versión que fui aprendiendo de las conversaciones con mis vecinos, en particular los amigos de mi barra. Pido disculpas desde ya si mis definiciones y etimologías no son las que conoce la lectora: otros barrios, otros usos. (Obsérvese el desenfado con que uso el relativismo cultural, al que objeto en cuestiones académicas. Pero ocurre que el conocimiento local, del que estamos tratando aquí, es local.) Ya que éste no es un tratado sistemático sino un ensayo lite, podemos proceder por orden alfabético.
Atorrante es quien atorra, o sea, carece de ocupación y domicilio fijos. Según la etimología más o menos mitológica que circulaba en mi barrio, la palabra se aplicó originariamente a quienes dormían en los grandes caños de hormigón que se usaban para construir obras sanitarias, y que llevaban la marca de fábrica Torrens. De modo que los atorrantes fueron, en un comienzo, los huéspedes inesperados del empresario Mister Torrens.
Había varias categorías de atorrantes: sedentarios y trashumantes, voluntarios e involuntarios, honestos y delincuentes, etc. Los que recorrían los caminos llevando sus posesiones en un bulto que a veces anudaban a la punta de un palo que llevaban al hombro se llamaban linyeras. (Sospecho que esta palabra proviene de linge, ropa en francés.) Lo sé porque, cuando, a la edad de cuatro años, decidí librarme de la tiranía materna, empecé por hacer un bulto con una muda de ropa y un juguete. Afortunadamente me encontraron los vecinos que salieron en mi busca.
Cuando la Gran Depresión que empezó en 1929, miles de linyeras recorrían el país buscando trabajo en los pueblos. Los que viajaban sin pasaje en vagones de ferrocarril fueron llamados crotos. Según mi mitología, este nombre les fue dado porque el señor Croto, gobernador radical de la provincia de Buenos Aires, firmó un decreto que legalizaba esta forma de transporte público.
Pero la “policía brava” no quería a los crotos: a menudo los echaba de los pueblos o incluso los metía en la comisaría, donde los maltrataba. Uno de los jardineros italianos que tuvimos en casa me mostró las cicatrices que le había dejado la picana eléctrica que le habían aplicado en una comisaría por ser croto. Eso había ocurrido bajo un gobierno conservador. Dos décadas después, bajo un gobierno peronista y estando preso en una comisaría bonaerense, presencié cómo uno de los policías, un gordo forzudo, trompeaba sistemáticamente y con deleite a un detenido. Como es bien sabido desde la época de Talleyrand, los gobiernos cambian pero la policía suele permanecer, porque es la fuente de poder más confiable, eficaz y barata.
Subamos ahora a la categoría jailaife. Para serlo ayudaba el tener dinero, pero esto no era imprescindible. Mi gran amigo Luis, humilde guardabarreras, se las arreglaba para gozar de muchas de las cosas lindas de la vida. Es verdad que residía en un galponcito de madera y se alimentaba casi exclusivamente de tallarines. Pero iba al río a nadar, leía buenos libros, era aficionado a la música “clásica” y asistía a conciertos en el Teatro Colón (paraíso, de pie y a la orden del jefe de la claque). Luis se vestía como un dandy, aunque siempre con el mismo blazer azul marino y con una corbata de nudo tan ajustado como el que ostenta Berlusconi. Durante el verano calzaba un par de sandalias, lo que en esa época era desusado, especialmente en la clase obrera.
El jailaife con plata era pituco, o niño bien. Vivía en el Barrio Norte o en San Isidro, cuando no pasaba un tiempo en el campo (estancia). El pituco auténtico no trabajaba ni estudiaba con ahínco. Hacía deportes y asistía a reuniones sociales en las que tomaba whisky, flirteaba y se aburría intercambiando chismes referentes a miembros de su clase. Sus padres asistían a reuniones igualmente aburridas pero serias, en las que se intercambiaban noticias más o menos fehacientes sobre las lluvias que habían caído en sus respectivos campos.
Si al pituco joven le daba por salvar a la patria occidental y cristiana de las hordas judías, masónicas y comunistas, el pituco se afiliaba a la Legión Cívica y procuraba una cachiporra para castigar al apátrida. Pero de hecho gastaba más en palabras que en hazañas heroicas. Las fuerzas armadas, la policía y la Iglesia bastaban para salvar a la patria.
Entre los dos extremos, los atorrantes y los pitucos, había muchas otras categorías sociales. Una de ellas, la de los cesantes, nació de la noche a la mañana cuando la dictadura militar, fascista y católica de Uriburu destituyó a miles de empleados públicos por el sólo hecho de haber sido designados por el gobierno radical.
¿Habrá sido un economista el que aconsejó tomar esta medida que afectó a tantos millares de familias en todo el país? Si fue así, los historiadores rectificarán la injusticia de atribuirles a Milton Friedman y Frederick Hayek la política de ajustar el cinturón del fisco. No habremos inventado el tango ni la gomina, pero al menos inventamos al cesante.
Los cesantes solían deambular en piyama, tomando mate, desmoralizados y buscando interlocutores. No buscaban trabajo: ya tenían bastante con ser cesantes. ¿En qué anda Pancho? El pobre Panchito está cesante, ¿no lo sabías? No. ¡Qué mala pata! ¡Qué se le va a hacer! La cesantía era una suerte de cáncer terminal, sin remisión. No se sabe qué ni de quién esperaban los cesantes. Sólo se sabe que habían sido víctimas de una injusticia, y que esperaban la rectificación de la misma. A ningún cesante que se preciara se le ocurría ofrecerse como aprendiz en un taller, ni menos aún transformarse en linyera y buscar trabajo en el campo. ¡La dignidad ante todo! ¿Me cebás otro mate, Negra? Aunque sea con la yerba de ayer que quedó secándose al sol.
*Filósofo.