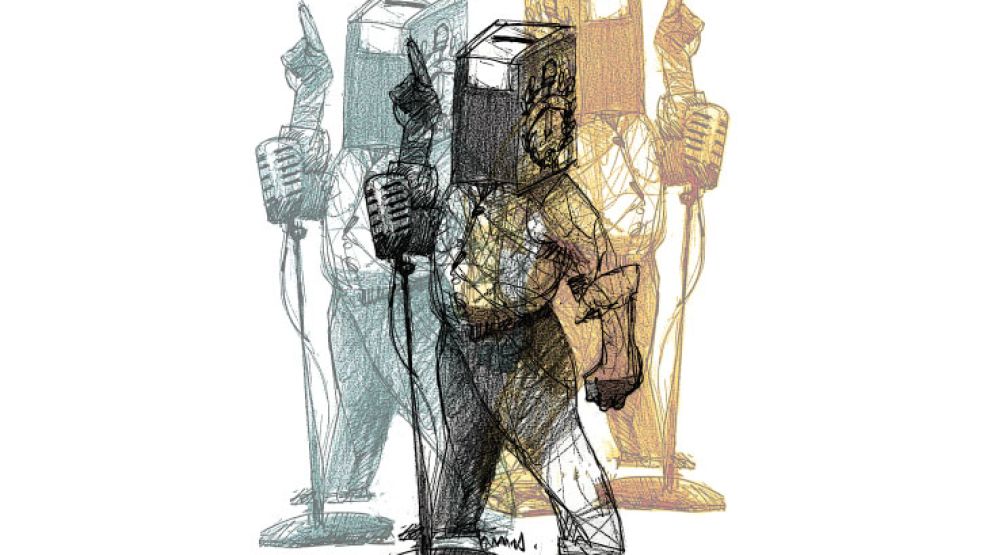Pocos países han hecho tanto como la Argentina para tratar de esclarecer e incluso hacer justicia en relación con las violaciones de los derechos humanos cometidas en la década de 1970 y comienzos de la siguiente. Sin embargo, la herida parece estar más abierta que nunca. Nadie puede pedirles pragmatismo o moderación a las víctimas que sufrieron en carne propia el dolor, a los que sienten aún hoy el desgarramiento personal y moral de haber sido ultrajados. Al mismo tiempo, ya no en el plano individual sino como sociedad, pareceríamos tener una fuerte resistencia, casi un bloqueo, a aceptar la hipótesis (¿deberíamos hablar de utopía?) de una eventual reconciliación. Países como Sudáfrica, Alemania y hasta los propios Estados Unidos han vivido experiencias tan o más traumáticas que la nuestra y, aunque de forma siempre imperfecta e incluso algo forzada, parecen haber sido capaces de superar conflictos internos sumamente agudos y reconstruir vínculos entre sus protagonistas directos e indirectos. Más aún, esta semana parece haber naufragado, casi antes de nacer, la propuesta de la Iglesia católica de propiciar un mínimo entorno de encuentro y diálogo entre los que aún son y/o se sienten parte del mayor drama que hayamos vivido como sociedad. También generó, como era de esperar, una fuertísima polémica el fallo de la Corte sobre el 2x1, que podría terminar beneficiando a muchos represores.
Para comprender estos fenómenos, una opción es recurrir a Giambattista Vico y su concepto de Corsi e ricorsi. La historia no avanza previsible o linealmente, sino con idas y vueltas, de forma desorganizada, turbulenta y sorprendente. ¿Seguiremos entonces esta dinámica aparentemente circular, redundante, hasta que casi sin querer se diluya esta obsesión y tengamos otra? Hay cosas que no deben olvidarse nunca, y no tengo duda que eso ocurrirá con la cuestión de los derechos humanos. Pero debería idealmente convertirse en un patrimonio común a todos los argentinos, en un recurso vital para reinventar o al menos enriquecer nuestra identidad, y no seguir dividiendo a una sociedad que parece aferrarse a una dinámica singular: preferimos encontrar diferencias internas y motivos de confrontación que puntos de consenso.
Otra alternativa, menos sofisticada pero mucho más nuestra, consiste en aplicar la fatalista fórmula gardeliana: el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Hay en Volver una suerte de resignación frente al desafío de procesar las experiencias traumáticas. Como si lo que hayamos vivido pudiera de repente hacerse de nuevo realidad, obligándonos a sufrir como la primera vez: atrapados sin salida. A menudo tengo la sensación de que caemos como sociedad en esa trampa. Lo que tanto nos hizo sufrir y nos marcó nos acompañará para siempre.
Es obvio que la política argentina viene fracasando hace décadas en generar un mínimo de estabilidad como para resolver las cuestiones más urgentes y elementales, creando las condiciones mínimas para que se desarrolle el país con un piso de equidad. En su inmensa disfuncionalidad, nuestro sistema político ha sido particularmente incapaz de evitar que escalen conflictos menores, que adquieren a menudo dinámicas descomunales, incluso hasta épicas. Al carecer de mecanismos efectivos para procesar, jerarquizar y ordenar las demandas de los principales actores sociales, nuestro sistema político promueve por defecto una profundización de la conflictividad, que se vuelve inherente a la participación política, una parte fundamental de nuestra cultura ciudadana. Para peor, solamente cuando esos conflictos adquieren estado público mediante los medios de comunicación es que suelen aparecer el tiempo y los recursos para alcanzar algún tipo de solución, aunque sea parcial o temporaria. Si no son extremos, nadie se entera. Y si eso ocurre, la frustración es inevitable y temprana. Por eso todo tiende a escalar.
Densos. Las sociedades modernas se caracterizan por tener conflictos de distinta naturaleza, incluso algunas disputas que solamente reconocen la lógica del poder. Si dichos conflictos se prolongan, se incrementan las chances de que los actores que los protagonizan desarrollen una forma de interpretación exageradamente singular, pues la densidad de las construcciones ideológicas o interpretativas en torno a un evento suele ser directamente proporcional a su novedad, a la violencia involucrada y a su perdurabilidad en el tiempo. Cuanto más largo, violento e inusual es un conflicto, mayor será el interés o la curiosidad en entenderlo, explicarlo y aprovecharlo políticamente.
Recordemos que Drew Westen demostró en su famoso libro The Political Brain que nuestro comportamiento político es mucho más emocional que racional. Por su parte, George Lakoff, en The Political Mind, desarrolla la hipótesis de que nuestro pensamiento político impacta en la forma en la que se configuran un conjunto de asociaciones neuronales que tienden a perdurar en el tiempo. De este modo, los aportes de las neurociencias a nuestra comprensión del comportamiento político enfatizan la idea del efecto agregado de episodios sociales traumáticos que perduran a lo largo del tiempo e influyen en la producción de sentido (ideas, valores y otras formas culturales que reproducen y hasta profundizan los vectores temáticos que efluyen y perduran en torno a dichos episodios históricos tan conflictivos). Siempre volvemos a Fernand Braudel: las ideas son prisiones de larga duración.
Sin embargo, algunas veces somos capaces de superar experiencias desgarradoras y convertirlas en energía positiva. Este parece el caso de la historia de Ana Frank, cuyo inmortal diario refleja la esperanza de una adolescente que, a pesar de todos los horrores de la ocupación nazi, no deja de rescatar aspectos positivos de su vida. A propósito, Albert Gomes de Mesquita, sobreviviente de la Shoá y compañero de escuela de Ana Frank, estará mañana en el Centro Cultural Trabucco. Se trata de una muestra itinerante educativa destinada a promover la participación y el protagonismo juvenil, siguiendo ese fabuloso legado: “No seré insignificante, trabajaré en el mundo y para la gente. Y ahora sé que lo primero que hace falta es valor y alegría”. Una oportunidad para comprender que el dolor puede transformarse en un fabuloso motor de cambio y esperanza.