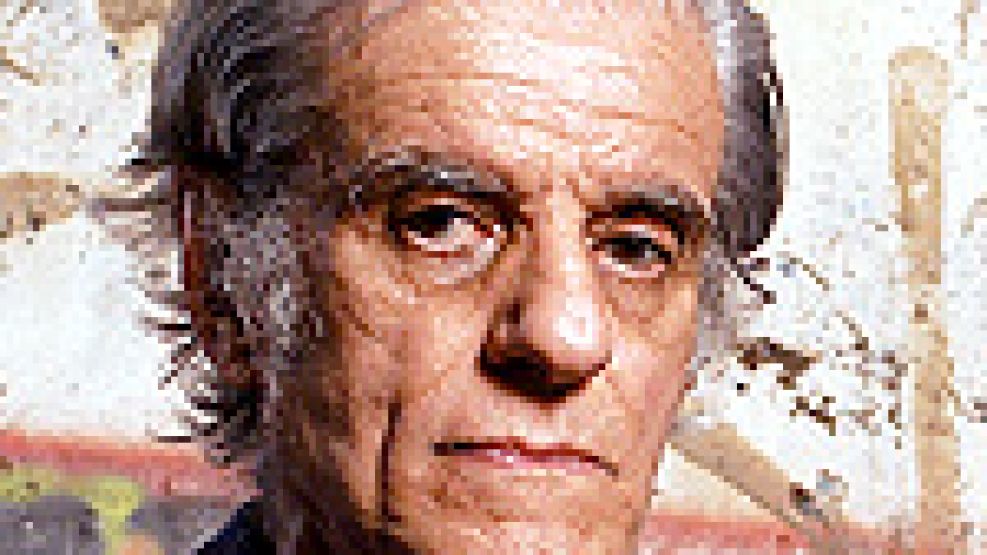El consejero del gobernante moviéndose entre bastidores, el poder detrás del trono, la “eminencia gris” fue la ambición de Nicolás Maquiavelo, en quien se inspiró Antonio Gramsci para su idea del “intelectual orgánico”. Pero Maquiavelo pudo escribir, en el destierro, un clásico del pensamiento político, El príncipe, porque su candidato político Cesar Borgia había sido derrotado. Parecería que ese es el destino de todos los pensadores que tratan de comprometerse con la acción política. Si los gibelinos no hubieran sido vencidos –también Dante fue un desterrado– tal vez La divina comedia donde sus enemigos políticos, los güelfos, sufrían en el infierno, habría sido distinta. La república de Jean Bodin, primer pensador político francés, fue también un producto de la derrota. El vizconde de Bonald, Joseph De Maestre y el conde de Saint Simon se ocuparon en pensar la sociedad de su tiempo como consecuencia de la decadencia de su clase de pertenencia, la nobleza, desplazada por la burguesía. Las obras teóricas de Karl Marx fueron el fruto de su exilio y de la derrota de la revolución de 1848. Lo más importante de León Trotsky fue escrito en el destierro al que lo sometió Stalin.
Otro es el caso de los intelectuales que se vincularon con un príncipe triunfante: en la Antigüedad clásica fueron ejemplos emblemáticos Platón con Dion el tirano de Siracusa, Aristóteles con Alejandro y Séneca con Nerón; a ninguno le fue bien. Los tiempos modernos fueron fecundos en ese tipo de relaciones: Descartes con Cristina de Suecia, Voltaire con Federico de Prusia, Denis Diderot con Catalina de Rusia. La influencia no fue tanta y a veces se degradaron en cortesanos, juglares de la corte o bufones del rey.
En el siglo XX las relaciones fueron más complicadas, los regímenes totalitarios de todas las orientaciones tuvieron numerosos intelectuales que pretendieron ser sus mentores. Georg Lukacs con Stalin –al igual que Heidegger con Hitler– estaban convencidos de comprender mejor la naturaleza del hecho político que los propios dictadores. Ninguno de los dos logró su propósito; los dictadores ni siquiera repararon en su existencia y los burócratas los relegaron a papeles secundarios en regímenes en los que siguieron creyendo con reticencias y manteniendo sus críticas en silencio. Hitler prefería tener maestros de pensamiento tranquilizadoramente muertos como Schopenhauer y Nietzsche. Giovanni Gentile como ministro de Educación de Mussolini fue el intelectual que estuvo más cerca del poder pero no pudo imponer su propia filosofía como doctrina oficial porque los compromisos del Duce con la Iglesia y la monarquía no se lo permitieron. Terminó su vida asesinado por los propios fascistas.
Los sistemas democráticos de la posguerra contaron con unos pocos ejemplos: André Malraux con Charles De Gaulle, Regis Debray con Francois Mitterrand, Jorge Semprún con Felipe González, y hubo un caso de intelectual y político unidos en una sola persona: Fernando Henrique Cardoso.
La Argentina conoció en el siglo XIX los raros casos del intelectual y el político fusionados: Sarmiento, Alberdi, Mitre. En el siglo XX no se repitieron esos casos ni siquiera el de intelectuales que incidieran en el poder. La excepción fue la del socialista José Ingenieros, que colaboró en el proyecto de modernización de la sociedad del presidente Roca, hoy injustamente denigrado. Los gobernantes contemporáneos han sido remisos a la vinculación con los hombres del pensamiento. Perón desconfiaba de los intelectuales, aun de los peronistas; marginó a Scalabrini Ortiz y a Arturo Jauretche. Todavía se discute hoy quien fue el ghost writer de su famoso discurso en el Congreso de Filosofía de Mendoza de 1949: ¿Hernán Benítez, Carlos Astrada, Coriolano Alberini o Nimio de Anquin? Es probable que no haya sido sino un burócrata como Raúl Mendé.
Sin embargo los políticos, aun los más pragmáticos, no pueden carecer de ideas por rudimentarias que éstas sean, ni prescindir del intelectual para elaborar proyectos, escribir declaraciones, guiar los debates. El intelectual le es necesario al político en la etapa de la conquista del poder. En cambio, puede resultarle molesto cuando dirige el Estado; entonces le resultará más útil reemplazarlo por el técnico, el experto.
El vínculo conflictivo de intelectuales y políticos es una expresión de la relación entre la teoría y la práctica. El intelectual piensa sin actuar, la vacilación y la duda es su privilegio, es el hombre de la ambigüedad, se mueve en zonas grises, de claroscuros, medios tonos, sutilezas, matices, ironías. La necesidad de decidir en una situación que no admite dilaciones, en cambio, urge al político a actuar sin detenerse a teorizar sobre lo que está haciendo, más aún los dilemas de la acción lo obligan a ser maniqueo y parcial.
Jean-Jacques Rousseau, que llegó a influir en las repúblicas democráticas con su Contrato social, hizo una evaluación sensata sobre los vínculos entre pensadores y políticos, se definió a sí mismo como un reformador pausado, “por eso escribo acerca de la política. Si fuera príncipe o legislador no perdería el tiempo diciendo lo que es necesario hacer, lo haría o me callaría”. El tiempo de la acción es vertiginoso, el de la reflexión, lento. Cierto escepticismo y aun pesimismo, en el intelectual, es favorable al espíritu crítico y evita caer en superticiones y prejuicios. Una dosis de optimismo es necesario, en cambio, para la voluntad de actuar del político.
El intelectual, como sostenía Ortega y Gasset, es un hombre preocupado –pensar es preocuparse antes de ocuparse– y el político es un hombre ocupado por las cosas. Las tareas son distintas: el intelectual indaga la verdad por medio de la reflexión, el político intenta modificar la realidad mediante la acción, pero ambas actitudes son igualmente necesarias. La oposición excluyente entre teoría y práctica es una falsa disyuntiva; una teoría que no pueda ser llevada a la práctica, decía Kant, es una teoría equivocada; una práctica sin teoría es una acción guiada por una teoría que se ignora y que, en el fondo, es una mala teoría. No hay tampoco dependencia de la práctica a la teoría o viceversa, ambas interactúan recíprocamente,. las influencias mutuas son indirectas, oblícuas, mediatizadas
Tanto la posición del intelectual como la del político tienen sus ventajas y sus desventajas. El político está en el lugar mismo donde ocurren los acontecimientos pero esta ubicación puede aislarlo y hacerlo ver sólo una parte de la realidad. En el intelectual, en cambio, la distancia le permite observar los sucesos en perspectiva y percibir las distintas posiciones en pugna con mayores posibilidades de ejercer el espíritu crítico. Pero la distancia tiene también su costado negativo: al no estar obligado a dar cuenta de sus ideas, el intelectual no se preocupa demasiado por las dificultades de su realización ni prevé las consecuencias indeseadas. Es propenso a dejarse llevar por la imaginación sin trabas ni controles, en cuyo caso su influencia es nula. Con frecuencia adopta una idea más por su belleza que por su veracidad, cae en la tentación de la estetización de la política que llevó a muchos intelectuales del siglo pasado a dejarse fascinar por las engañosas puestas en escena de los totalitarismos.
Las relaciones peligrosas
El consejero del gobernante moviéndose entre bastidores, el poder detrás del trono, la “eminencia gris” fue la ambición de Nicolás Maquiavelo, en quien se inspiró Antonio Gramsci para su idea del “intelectual orgánico”. Pero Maquiavelo pudo escribir, en el destierro, un clásico del pensamiento político, El príncipe, porque su candidato político Cesar Borgia había sido derrotado.