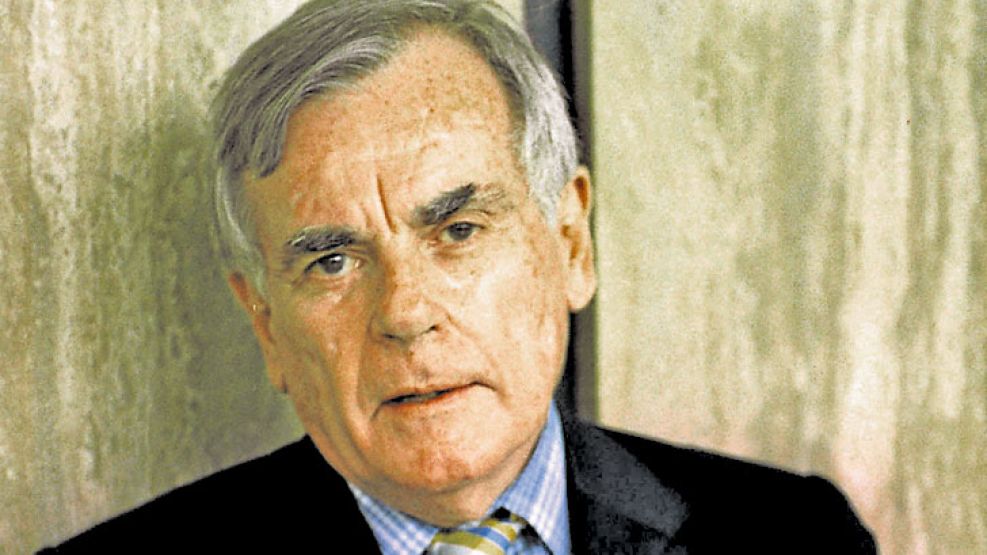Para entender las razones de la derrota de Kindle a diez años de su aparición hay que pensar en el modo en que leemos hoy. Qué leemos, cómo y por qué. Las influencias que determinan nuestra relación con los libros son muchas. Un ejemplo: según los datos publicados hace un mes en el Informe sobre la Feria del Libro de Frankfort, existen grandes diferencias entre los lectores más jóvenes en relación con los hábitos de lectura de sus padres: lee el 65% de los jóvenes con padres lectores, pero sólo el 27% de los jóvenes cuyos padres no leen en absoluto.
Pienso en mi caso: en mi casa no se leía (recuerdo un solo libro gobernando la única estantería: El médico en casa, de Phil Sthaler). Mi padre leía, pero sólo “historias verídicas” (subgénero fácilmente adulterable: conseguí hacerle leer el Viaje al fin de la noche y Moby Dick asegurándole que eran historias verídicas, cosa que nadie puede probar que no sean). Mi madre en cambió no leyó nunca (mis libros no cuentan), y ocasionalmente sólo leyó alguna estupidez (mis libros cuentan) del estilo Isabel Allende, Danielle Steel o Dominique Dunne. Sin embargo, mis padres habrían hecho felices a los autores del informe de Frankfort: cuando entraba con ellos en una librería (y solamente allí) no reparaban en gastos.
Una amiga me cuenta una historia que si la escuchara un psicólogo diría que su rechazo del Kindle y la consiguiente vuelta al libro tienen motivaciones afectivas: la imagen de los libros comprados y acumulados la conecta con la abundancia de una infancia feliz y perdida. Pero yo sé que hay otros factores en juego. Por ejemplo, el modo en que se ocupa el tiempo. En los últimos años, mi amiga trabajó en una boutique primero y en una galería de arte después, y su modo de leer cambió con el paso de una ocupación a otra. En el primer caso, su trabajo consistía en dejar que los ojos vagaran libremente por espacios dulcemente iluminados. Cada noche, cuando volvía a su casa, se aferraba a su Kindle. Casi no leía libros en papel, su lugar lo ocupaba ese único, feo juguete de plástico negro. Los motivos eran varios. Para empezar, tenía poco dinero; para continuar, para leer muchos libros (es decir mantenerse ligada a la imagen de una infancia bla bla bla) debía renunciar a la corporeidad y apuntar a los meros contenidos, decididamente más económicos. Además, el Kindle no ocupaba espacio. Otro lado positivo era que podía leer unos ladrillos inmensos viajando en colectivo o en subte: El hombre sin atributos, La broma infinita, la Biblia, todos libros que abandonó sin terminarlos, pero sin experimentar ese sentimiento de culpa de aquel a quien los libros lo miran desde los estantes recordándole que es débil e incapaz de concentrarse.
Trabajar en una galería de arte consistía, en cambio, en pasar ocho horas mirando la superficie plana de una iMac gigantesca. De modo que cuando le quedaba un poco de energía mental para leer, lo último que hacía era plantarse delante de una pantalla. Entonces el papel era como bajarse de una calesita que giraba demasiado rápido y sentir el asfalto bajo los pies, duro y estable. Es por esto que los libros no van a morir: nuestra mirada necesita cada vez más de otra dimensión donde refugiarse para evadir la luminosidad de las superficies que nos rodean y estamos obligados a mirar. El papel es el lugar que quien tiene la intención de mantener o mejorar su salud mental inevitablemente termina por alcanzar. Como decía Salvatore Romano en Mad Men: “Nuestros mayores miedos nacen de las previsiones”. Las previsiones eran erradas. El libro sigue prosperando en nuestra era de pantallas.