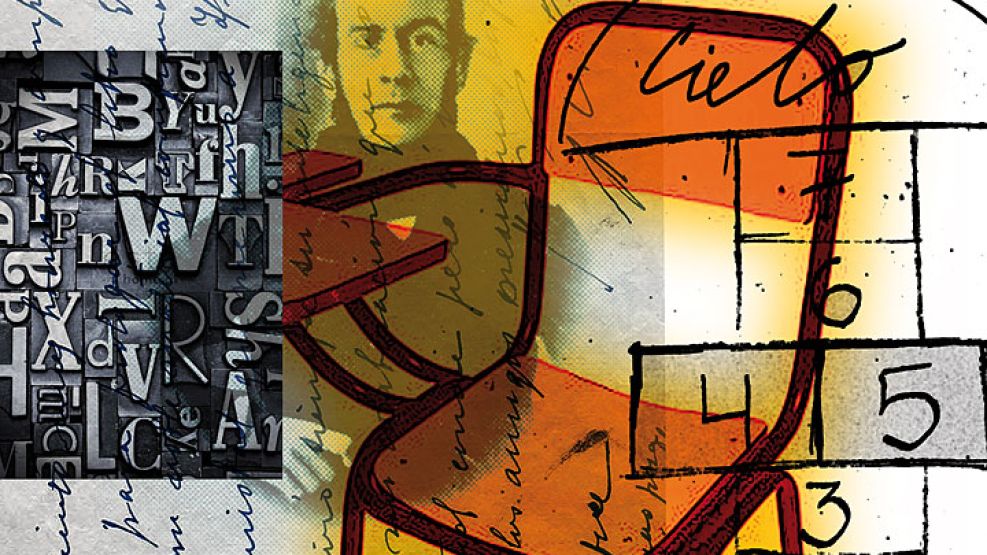Una de las preguntas que más inquieta a un profesor de Lengua y Literatura –las otras disciplinas parecen gozar de un estatus epistemológico más estable– es la pregunta por el sentido de su tarea.
Enseñar literatura ya no es, desde luego, enseñar cuestiones historiográficas o retóricas –o más bien retóricas en su peor sentido: como ornamentos del lenguaje–; ni analizar la métrica o la rima de una poesía, o pedir que se memoricen unos versos de Gustavo Adolfo Bécquer. Enseñar lengua no consiste en pararse frente a los púberes a enunciar las reglas ortográficas ni en analizar sintácticamente una oración, ni en enseñar lo que es un sustantivo, o el paradigma verbal.
¿Qué es, entonces, enseñar Lengua y Literatura hoy? Nadie está demasiado seguro. Desde que, en la década del 90, se pasó de la gramática estructural a las gramáticas textuales, es decir, aquellas que toman como unidad de análisis el texto, no ya la oración ni la palabra, lo que se advierte, de hecho, es un gran desconcierto. Se dice que la lengua, en tanto código, es un objeto irrelevante para el alumno, una abstracción teórica poco significativa en términos pedagógicos. Que lo que hay que enseñar, en todo caso, es eso que Saussure descartó por inapresable: la “lengua en uso”, porque lo que debe aprender el alumno es a comunicarse (la materia, de hecho, pasó a llamarse Prácticas del Lenguaje), así que hubo que mover un poco el banco de suplentes: darle descanso al lingüista ginebrino y probar con otra delantera –Bajtín, Grice, Wittgenstein, Austin–: quizás un poco de renovación podía dar vuelta el partido.
Pero no. Los saberes escolares en efecto se actualizaron; pero eso no alcanzó: las intervenciones docentes siguieron siendo, en esencia, las mismas, es decir, lejos de promover la “competencia comunicativa” se continuó insistiendo en la descripción de aspectos formales, ya no de la oración o la palabra, sino del texto. En concreto: en vez de pedir que se indique cuál es el objeto directo de una oración se empezó a pedirles a los alumnos que señalen conectores y los clasifiquen, o que aprendan los elementos del circuito de la comunicación, como si eso los ayudara a comunicarse.
Pues bien: ante la obsolescencia del método, ante la persistencia de ese descriptivismo, los pedagogos decidieron que esos nuevos saberes lingüísticos (textuales, discursivos, ya no oracionales) debían pasar a un segundo plano y que casi lo único que se debe enseñar es a leer y a escribir, de modo que la lectura y la escritura pasaron a ocupar el centro: de “prácticas” a “contenidos”, lo que produjo, precisamente, un vaciamiento de contenidos específicos que también se dio en los institutos donde se forman los docentes, porque a su vez creyeron que era necesario que los profesores en formación leyeran más –todavía más– pedagogía, o se formaran mejor en aquellas disciplinas sobre las que la pedagogía parasita mendigando legalidad epistemológica (la psicología constructivista de Piaget, sobre todo), y no en las suyas: a los conocimientos disciplinares se los juzgó, de hecho, irrelevantes, y se pensó que la inteligencia del profesor, como dijo Rancière, es algo de lo que se puede prescindir, en tanto “explicar embrutece” y basta con imponer una voluntad.
Así fue como, durante los años 90, y sobre todo durante el kirchnerismo –la pedagocracia no tiene color partidario–, los profesorados se fueron llenando de materias pedagógicas hasta límites que rozan el absurdo: en algunas carreras, de las doce o trece que hay en primer año, sólo dos o tres son específicas. En el profesorado de Lengua y Literatura ya no hay siquiera una materia dedicada a la literatura argentina.
Mauro Quesada, escritor, editor y profesor, trabaja en algunas escuelas del Conurbano y describe alguno de los efectos de estas ausencias: “Hoy en día hay muchos profesores de Literatura a los que no les interesa la literatura, o que tienen a Eduardo Galeano como la gran novedad”, dice. “Yo no puedo tener un diálogo literario con ellos. Es como si hubiera lenguajes totalmente distintos. Estos profesores podrían haber elegido Matemática, Biología o cualquier otra. Creo que es muy difícil transmitir lo que no se ama. Y a esto hay que sumarle las políticas educativas que tienden a priorizar las materias didácticas y pedagógicas en detrimento de las específicas de cada materia”.
Pero ese eros neorousseauniano, como lo llama Sarlo, no es, por supuesto, un equívoco nuevo, ni tampoco una originalidad de la progresía local. En 1958, en su célebre artículo “La crisis de la educación”, Hannah Arendt ya lo advertía: “Bajo la influencia de la psicología moderna y de los principios del pragmatismo, la pedagogía ha evolucionado hacia una ciencia de la enseñanza en general, de tal manera que se ha liberado por completo de las materias que en realidad se vayan a enseñar”, lo que produjo, según la filósofa de Hannover, que se considerara al profesor como alguien cuya formación debe estar “en el propio enseñar, no en el dominio de algún tema en particular (...)”, y eso llevó a una situación dramática: “Puesto que el profesor no necesita conocer su propia materia, no es infrecuente que sepa poco más que sus alumnos”.
Claro que no sólo no es infrecuente; además parece ser cada vez más evidente: en una reciente encuesta de la UADE, la mayoría de los consultados (un 30%) considera que el principal desafío para mejorar la calidad de la escuela secundaria es mejorar la calidad de los docentes y eso, en efecto, es así: alguien que apenas comprende, pongamos por caso, el pensamiento de los filósofos de Oxford (Austin y Searle, por ejemplo), ¿qué puede proponer más que el reconocimiento de actos de habla? Quien no entiende del todo lo que plantea Benveniste, ¿qué puede proponer más que el señalamiento de un deíctico? Y más grave aún: ¿cómo es que llegamos a este punto en el que se hace necesario argumentar que un profesor de Lengua debe saber, ante todo, lengua?
En diálogo con PERFIL, Gustavo Bombini, doctor en Letras y especialista en enseñanza de Lengua y Literatura, afirma que actualmente “no hay equilibrio en los programas de profesorado” y sugiere que “habría que acercar desde las regulaciones los planes de estudios de los institutos de formación docente (históricos y nuevos) con los profesorados universitarios”, profesorados donde –recordémoslo– se da el caso inverso: las materias pedagógicas ocupan una parte muy pequeña en los programas de estudio. “Sin violar la autonomía universitaria habría que hacer un cruce para tomar lo mejor de las dos tradiciones, la normalista y la universitaria. Para que cada tradición no se repliegue en sí misma: la una, en un metodologicismo ahistórico e inespecífico; la otra, en una fetichización del conocimiento sin pedagogía”.
Todo indica, sin embargo, que las políticas educativas continuarán en la misma dirección que hasta ahora, en parte porque quien detenta el poder en esta pedagocracia no es el ministro sino, precisamente, esos pedagogos que han venido asesorando gobierno tras otro (algunos no han accedido a ser entrevistados para esta nota) y que han estado detrás de los cambios cuyos efectos negativos ahora pretenden, nuevamente, contrarrestar, en una dinámica, por así decirlo, peronista, es decir: se reciclan y cada tanto vuelven con nuevas recetas y aforismos new age de corte rousseauniano: nuevas notas a pie de página del Emilio o de la educación.
Al respecto, quisimos consultar también a Esteban Bullrich; de hecho, venimos tratando de entrevistarlo desde diciembre, apenas asumió; pero no quiso dialogar con PERFIL. Cada tanto tiempo había una excusa distinta: hasta llegó a decir, a través de su encargada de prensa, que la formación de profesores es un tema muy específico para él. O sea, entiéndase bien: actualmente tenemos un ministro para quien la formación de profesores es algo muy específico, un tema del que no está capacitado para emitir opinión... ¿Se puede agregar algo más?
La literatura. En lo que respecta a la literatura, las cosas fueron en una dirección similar. Ya obsoleto el paradigma enciclopedista, historiográfico –la enseñanza a partir de las historias literarias–, y por influjo, nuevamente, de las gramáticas textuales, durante la década del 90 se pasó a considerar a la literatura un discurso social más entre tantos otros, o se la subordinó a un paradigma lingüístico: el de la tipología textual de Jean-Michel Adam, las famosas “secuencias textuales”, que habilitan una aglutinación heterogénea entre géneros como el cuento, la crónica policial o el caso clínico del psicoanálisis. De este modo, como todos pertenecen a la “secuencia narrativa”, se terminó analizando un relato por su organización textual interna, es decir, dejando afuera casi todo lo verdaderamente significativo que la literatura tiene para ofrecer al lector.
Pues bien: lo que ocurrió entonces es que “se generó un vacío poco saludable”, dice Bombini. “La enseñanza literaria quedó desdibujada en su especificidad, mientras que paradójicamente en el campo universitario disfrutábamos de las proezas de pensamiento del último teórico francés que poníamos a dialogar con los textos literarios. Una gran desigualdad, en este sentido, y unos saberes que comienzan a ser valorados como saberes de elite: el de los teóricos y críticos de la literatura. Mientras, la escuela, despojada de saberes literarios”, dice.
Aunque alguno de esos saberes terminaron, finalmente, escolarizándose: tal es el caso de los provenientes de la narratología. En un momento se comenzó a pedir al alumno –y aún se sigue pidiendo– que identifique si un narrador es omnisciente o equisciente, o que elabore el esquema actancial de Greimas, o que discrimine entre esos “núcleos” y “catálisis” que planteaba el Barthes estructuralista.
Posteriormente, también se incorporaron los aportes de la teoría estética de la recepción, aportes que a veces se traducían, en el aula, en tirar una fotocopia y esperar a que el alumno interprete lo que le dé la gana, si es que, por supuesto, le da la gana leer –hay que rezar, encomendarse al demiurgo que esté más a mano, tal vez a Vigotsky– y que, en definitiva, el aprendizaje o el placer acaezcan, como en Macondo, de una forma milagrosa, prescindiendo de los intermediarios, lo que generó un vacío aún mayor.
En resumen, nuevamente: desconcierto, confusión. ¿Qué enseñar? La verdad es que más allá del carácter prescriptivo o no de los diseños curriculares, nadie tiene muy en claro qué contenidos deberían estudiarse, ni a partir de qué criterios deberían organizarse las lecturas: si por géneros, ejes temáticos, o a partir de esa aberración teórica, sin sustento alguno, que proponen (aún hoy, porque nada ha cambiado) en la provincia de Buenos Aires: las “cosmovisiones”, que permitirían poner a dialogar El cantar del Mio Cid con El Eternauta, en tanto en ambos subyace una “cosmovisión épica”.
Alejandro Soifer, docente de secundaria y escritor, confiesa que enseñar Literatura le plantea siempre varios problemas. “¿Enseñar cómo está construido un texto literario? ¿Enseñar como una forma de mostrar y hacer conocer a mis alumnos una serie de textos que han sido canonizados? ¿Darles textos literarios a mis alumnos como una forma de entretenimiento? Son preguntas para las que no siempre encuentro respuestas”, dice. Aunque termina adoptando, desde luego, una postura: “Mi ímpetu está en intentar enseñar la forma en que un texto se convierte en literario, la forma en que está construido, al mismo tiempo de generar una inquietud acerca del motivo por el cual trabajamos ese texto y no otro e intentar también, claro está, que puedan tomar la literatura como una forma de entretenimiento”.
Lucas Berruezo, también docente y escritor –quisimos, por cierto, ver qué tienen para decir aquellos que se relacionan con la literatura también a partir de la producción– sostiene que “la parte de ella que es pasible de ser enseñada no es, ni por asomo, la más importante, esa que puede cambiar la vida de las personas. Lo que forma parte de lo no ‘enseñable’, y que a su vez es lo verdaderamente mágico, es la pasión, la emoción que provoca meterse en ese mundo otro, tan nuestro y tan ajeno a la vez. Sin descuidar lo ‘enseñable’, yo prefiero transmitir lo mágico”, y eso es lo que trata de hacer también Juan Manuel Valitutti, que asegura que lo que enseña, en realidad, “es una experiencia paraliteraria”.
Distinto es el caso del escritor cordobés Luciano Lamberti, que también dio clases en secundaria, y que adopta un enfoque, por así decirlo, “contornista”: “Yo trataba, por lo menos en Literatura Argentina, que son los últimos cursos, de mostrar las relaciones entre la política del momento y la literatura”, dice. “Toda la línea que va desde El matadero, de Echeverría, el Facundo de Sarmiento, el Martín Fierro, hasta la literatura del peronismo, Walsh, etcétera. Vistos como libros a secas pueden ser un embole a esa edad, pero desde su función de representar configuraciones históricas levantan bastante”.
Pero además de no tener muy en claro qué contenidos se deben dar, de qué formas hay que organizarlos, etcétera, hoy el profesor de Literatura, como los otros, tiene que hacer frente a la apatía, o al exceso de pathos, al desinterés o la irreverencia gratuita.
En ese sentido, lo que dice Lamberti recuerda ese testimonio de la profesora Fanny recogido por Bourdieu, y que Bombini, por cierto, también analiza en Reinventar la enseñanza... El título de la entrevista era bien descriptivo: “Un trabajo de mierda”. Justamente algo más o menos así parece plantear este escritor cordobés: “En Lengua y Literatura tenía mis pollos, unos pocos que se interesaban en el tema, y a los demás les daba lo mismo o los aburría soberanamente”, dice. “De cualquier forma, creo que la secundaria se convirtió en gran medida en una guardería para adolescentes donde los profesores sobreviven más bien a las clases. Estoy seguro de que estimulé a algunos para escribir y leer, y eso me deja satisfecho. Igual, si puedo tener otro trabajo, mejor”.
Pedagocracia
Desde hace unos años hasta la fecha, la enseñanza de la literatura –que nunca fue un fuerte en las escuelas del país– se transformó radicalmente, dejando en manos de pedagogos que desconocen el tema una responsabilidad que se desdibuja entre programas obtusos y profesorados inoperantes. Un análisis del estado de situación. Opinan docentes, escritores y especialistas.