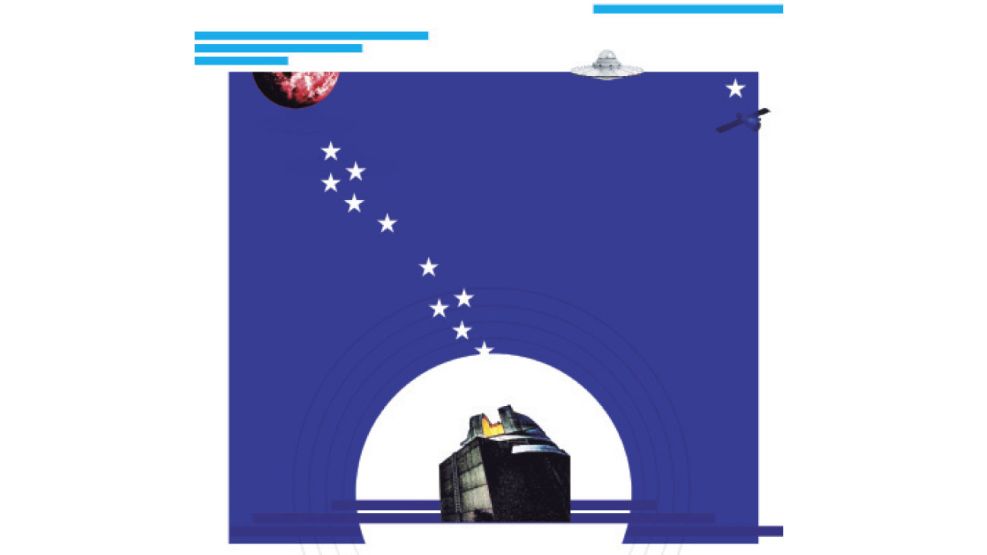Lo más maravilloso es que todos los seres vivos que habitamos en la Tierra descendemos de un antepasado común. Los animales, los hongos, las plantas, las algas, los microorganismos que nos rodean y se reproducen dentro de nosotros... somos realmente parientes. Formamos parte de una misma familia que lleva más de 3.500 millones de años (Ma) evolucionando y diversificándose. Un árbol cuyas profundas raíces se hunden en la química que existía en un planeta rocoso situado en la zona de habitabilidad en torno al Sol.
De dónde venimos
Los cosmólogos nos dicen que hace unos 13.770 Ma una fluctuación cuántica en el vacío, en la nada primigenia, lo originó todo: el tiempo y el espacio, la materia y la energía. Sin entrar a comentar los trascendentales procesos que ocurrieron durante los primeros instantes tras el Big Bang, se ha calculado que 3 minutos después de esa singularidad la temperatura y densidad del Universo habían disminuido lo suficiente como para que se iniciaran las reacciones de “nucleosíntesis primordial” . Así, a los 20 minutos de su origen, un 75 % de la masa del Cosmos formaba núcleos de hidrógeno (H), casi el 25 % restante eran núcleos de helio (He), y existían también trazas de sus isótopos, de núcleos de litio (Li) y de berilio (Be). Unos 380.000 años más tarde, el progresivo enfriamiento permitió que los electrones comenzaran a interaccionar electrostáticamente con los núcleos, formando átomos. En ese proceso, llamado “recombinación” , el Universo se volvió transparente y la radiación pudo viajar sin obstáculos. Así se produjo el fenómeno más poético de la historia del Cosmos: el origen de la luz.
A partir de las irregularidades existentes en la distribución inicial de materia, hace algo más de 13.300 Ma se formaron las primeras estrellas, compuestas por H y He. En las siguientes generaciones que se fueron sucediendo, las reacciones de “nucleosíntesis estelar” originaron progresivamente todos los elementos de la tabla periódica, hasta llegar al hierro (Fe). Para estrellas de entre 0,5 y 9 masas solares, dichos elementos se acabarían dispersando por el espacio en la fase de su evolución conocida como “gigante roja”, originando nebulosas: regiones heterogéneas de gas y polvo con diferente contenido en elementos distintos del H y el He (que en astrofísica se llaman genéricamente “metales” ). Entre los elementos sintetizados estaban los cinco que, junto al H, son fundamentales para formar las moléculas de la vida tal como la conocemos: carbono (C), nitrógeno (N), oxígeno (O), fósforo (P) y azufre (S): el famoso grupo “CHONPS”, del que hablaremos. Sin duda, como decía Carl Sagan, somos polvo de estrellas. Por su parte, de forma simplificada podemos decir que en la explosión de las supernovas resultantes de la evolución de las estrellas más masivas se formaron los elementos de número atómico mayor que el Fe, mientras que los más pesados que el oro (Au) fueron originados principalmente en colisiones de estrellas de neutrones.
En las nebulosas, los granos de polvo tienen dimensiones micrométricas. Sus núcleos, formados por silicatos (fundamentalmente compuestos por O y silicio, Si) y grafito (una de las formas estables del C), están recubiertos por hielos de agua (H2O) y también de otras moléculas como monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) o metanol (CH3OH). El calentamiento de dichos gránulos producido por la actividad estelar, así como la incidencia sobre ellos de radiación cósmica, aportan la energía necesaria para que estas pequeñas moléculas (y los radicales derivados de ellas, con uno o más electrones desapareados y por lo general muy inestables) adquieran movilidad y reaccionen entre sí, dando lugar a compuestos de mayor tamaño. Con ello, la química puede comenzar a desplegar todo su potencial. En el medio interestelar y circumestelar, los investigadores del campo de la astroquímica ya han detectado más de 200 moléculas con un número de átomos típicamente entre 4 y 12, junto a hidrocarburos lineales y cíclicos e incluso fullerenos de 60 y 70 átomos de C. Entre estos compuestos, algunos como el formaldehído (HCHO), glicolaldehído (CH2OH–CHO, el azúcar más sencillo que existe), cianuro de hidrógeno (HCN), cianoacetileno (HC≡C–CN), cianamida (NH2CN), formamida (CHO–NH2), urea (NH2–CO–NH2) o monóxido de fósforo (la molécula P–O) son especialmente interesantes, ya que pueden funcionar como precursores de las reacciones de química prebiótica.
En paralelo al progresivo enriquecimiento de su diversidad química, en las nubes moleculares aparecen algunas regiones más densas que el resto, en las cuales se forman núcleos de condensación de tamaño creciente. Cuando la masa de estos núcleos es suficientemente grande se inicia el colapso gravitacional que conduce a la formación de nuevas estrellas. En torno a ellas, el material remanente origina discos protoplanetarios, como ocurrió en las inmediaciones del Sol (una estrella que se considera de tercera generación) hace aproximadamente 4.570 Ma. Dentro de los discos, al irse agregando los granos de polvo que hemos descrito se forman glóbulos milimétricos, éstos dan lugar a rocas... y ellas a cuerpos llamados “planetesimales” cada vez más grandes. En los capítulos 10 y 11 veremos cómo los meteoritos de tipo condrita y los cometas nos informan sobre la composición química de esos materiales primigenios del Sistema Solar. Continuando el proceso de interacción gravitatoria, la “acreción” progresiva de planetesimales acaba originando planetas de diferentes tamaños y composiciones químicas.
En nuestro caso, en la región más interior del Sistema Solar se formaron planetas pequeños y rocosos, mientras que a mayores distancias del Sol se originaron los gigantes de gas, con Júpiter a la cabeza. Todos ellos serán visitados en los siguientes capítulos, junto a algunos de sus satélites. El tercer planeta que se formó alrededor del Sol, y que había ido aumentando su masa mediante ese proceso de acreción, recibió hace unos 4.540 Ma el impacto de un gran protoplaneta del tamaño de Marte, denominado Tea (como la titánide madre de Selene, diosa de la Luna). Esa enorme colisión extrajo gran cantidad de material de la corteza y el manto de la Tierra, que quedó orbitando nuestro planeta como un disco de escombros. Las interacciones gravitatorias entre esos fragmentos irían generando cuerpos progresivamente mayores, hasta formarse la Luna. Así, el sistema Tierra-Luna se estabilizó hace unos 4.510 Ma: desde entonces Gea y Selene están gravitacionalmente unidas, influyéndose mutuamente y mirándose día y noche... aunque cada año 3,8 centímetros más lejos.
La Tierra primitiva
Durante más de 100 Ma, la Tierra y la Luna estuvieron sometidas a un intenso bombardeo por los fragmentos de roca y hielo que seguían presentes en un Sistema Solar aún en construcción. Además, nuestro planeta mantenía un elevado calor interno debido a la desintegración radiactiva de algunos de los materiales que lo habían originado. El efecto combinado de ambos procesos generaba una temperatura superficial que hacía imposible la existencia de agua líquida en ella, por lo que tanto el agua contenida en los planetesimales originales como la aportada masivamente por los meteoritos y núcleos cometarios se iba evaporando y formaba gruesas capas de nubes alrededor de la Tierra.
La progresiva disminución de la intensidad del bombardeo meteorítico hizo que la superficie y la atmósfera terrestres se fueran enfriando. Se estima que hace unos 4.400 Ma ya se había formado una corteza sólida en la Tierra, al cristalizar el océano de lava fundida presente durante el comienzo del eón Hadeico (un nombre muy adecuado, sin duda). La enorme cantidad de vapor de agua existente en las nubes fue condensándose, lo que produjo lluvias torrenciales durante millones de años: se formaron ríos, torrentes y cataratas, el agua fue disolviendo y arrastrando muchas de las moléculas presentes en las superficies de las rocas, y las zonas más bajas de la corteza acabaron acogiendo un inmenso océano. La Tierra comenzaba a ser un planeta habitable. Y todo indica que en esa época también lo eran Venus y Marte, nuestros vecinos en el Sistema Solar, aunque como veremos su historia fue muy diferente. Existe una notable discrepancia sobre las características físico-químicas de esa hidrosfera terrestre primitiva, que comenzó a interaccionar con la litosfera y con la atmósfera: su temperatura media podría haber sido de entre 40 °C y 80 °C, su salinidad se estima entre 1,5 y 2,5 veces mayor que la de los océanos actuales, y su nivel de acidez o basicidad podría corresponder a valores de pH entre 4 y 9 (recordemos, sobre una escala que va de 0 a 14, con la neutralidad en el pH 7). En cualquier caso, hemos de pensar que el planeta tendría entornos geológicos cada vez más diferenciados, en los que se podrían producir diferentes reacciones químicas, tanto en medio líquido como en su interfase con las rocas.
La atmósfera de aquella Tierra primitiva (una vez perdida en el espacio la envuelta inicial de hidrógeno molecular, H2, y con el agua ya condensada desde su fase vapor a líquida) era el resultado de la desgasificación de los magmas de la corteza y de las reacciones promovidas en los gases por la radiación solar, que en el rango del ultravioleta era de 5 a 10 veces más intensa que la actual. Así, se estima que hace entre 4.400 y 4.000 Ma la atmósfera terrestre estaría formada principalmente por nitrógeno molecular (N2) y dióxido de carbono, con presencia de otros gases como vapor de agua y monóxido de carbono, o en menor proporción sulfuro de hidrógeno (H2S), metano (CH4) e hidrógeno molecular. Durante ese período, la frecuencia de impactos meteoríticos y cometarios que recibió nuestro planeta disminuyó notablemente, por lo que la mayor estabilidad de las aguas y tierras emergidas permitió a la química explorar diferentes escenarios y probar los sistemas catalíticos disponibles. Así pudieron irse sintetizando moléculas orgánicas progresivamente más complejas, a partir de los precursores que (como hemos visto) formaban parte de los planetesimales originales, junto a los compuestos aportados por los mensajeros del espacio que nos habían llegado incesantemente durante la época anterior.
Por tanto, la Tierra era un laboratorio de dimensiones planetarias que ya contenía los tres ingredientes imprescindibles para la aparición de los seres vivos: agua en estado líquido, moléculas orgánicas y fuentes de energía. Tal vez los primeros experimentos químicos que dieron lugar a la vida tuvieron éxito en esta época tan temprana. Esa posibilidad se ha visto apoyada por el descubrimiento de gránulos de grafito en rocas de entre 4.100 y 3.950 Ma de antigüedad, en los que la relación de isótopos del carbono muestra un desbalance hacia el más ligero, el 12C o carbono-12: dado que los seres vivos que fijan C a partir del CO2 atmosférico (llamados autótrofos) tienen preferencia por este isótopo frente al 13C y al 14C tal hallazgo podría indicar que ya había vida en esta etapa tan temprana. Sin embargo, también se conocen sistemas abióticos (es decir, no biológicos) que podrían explicar dicha relación isotópica, por lo que realmente resulta imposible determinar si la vida terrestre es tan antigua.
Pero, más allá de nuestro propio planeta, el gigante Júpiter seguía condicionando la dinámica de los cuerpos que formaban el Sistema Solar. Los datos disponibles y los modelos computacionales indican que hace unos 4.100 Ma su órbita sufrió una importante fluctuación, y como resultado “empujó” a un gran número de asteroides hacia el interior del sistema, alcanzando de pleno las órbitas de Marte y la Tierra. Así, nuestro planeta volvió a sufrir un intenso bombardeo meteorítico, que para diferenciarlo del inicial suele denominarse “tardío” (o “Late Heavy Bombardment”, LHB), desde hace aproximadamente 4.000 Ma hasta hace unos 3.850 Ma. Si la vida ya se había iniciado en la Tierra, quizá fue eliminada por el efecto “esterilizador” de las temperaturas y presiones asociadas a tantos impactos. Es imposible saberlo. Pero sí está claro que el LHB aportó un repertorio aún mayor de moléculas orgánicas, que desde su llegada se irían combinando con las previamente formadas en nuestro planeta. Cuando tal proceso terminó la Tierra adquirió su tamaño definitivo, con un diámetro medio de aproximadamente 12.740 km, y su órbita se estabilizó a unos 150 millones de kilómetros del Sol (este valor, correspondiente al semieje mayor de la órbita elíptica terrestre, se define como una “unidad astronómica”, ua). Comenzaba una época más tranquila en la historia de un planeta que pronto mostraría toda su creatividad.
El lienzo estaba listo, la paleta rebosaba de colores y la química había ido preparando sus pinceles: ya podían comenzar a darse los primeros trazos hacia la bioquímica, en lo que se acabaría convirtiendo en el retrato de un ser vivo. Pero, sin un pintor ni un plan de trabajo establecido, la naturaleza probaría numerosas combinaciones de tonos, pinceladas con distintas formas y texturas, se confundiría, lo emborronaría todo, encontraría soluciones valiosas sin haberlo previsto, superpondría capas una y otra vez. No había ningún objetivo. Y tampoco prisa. Pero sobraban energía, colores y disolvente para seguir pintando sin parar. Al cabo del tiempo, entre los muchos lienzos inacabados que se amontonaban en el estudio, podríamos reconocernos en al menos uno de los cuadros que allí quedaron expuesto (…)
Marte era un planeta muy prometedor para que la vida se hubiera originado allí hace unos 3.900 millones de años (Ma), aproximadamente a la vez que en la Tierra. Estaba en la zona de habitabilidad en torno al Sol, un gran océano de agua líquida cubría la mayor parte de su hemisferio norte y poseía una atmósfera rica en dióxido de carbono. Además, una enorme cantidad de meteoritos y cometas habían impactado sobre su superficie durante las dos mismas épocas en que llegaron masivamente a la nuestra, enriqueciéndola con un amplio repertorio de moléculas orgánicas.
Pero el tamaño y la energía interna de Marte no eran suficientes para mantener en estado líquido su núcleo de níquel y hierro, por lo que éste acabó solidificándose. En consecuencia, hace unos 4.000 Ma se había desvanecido casi por completo su campo magnético, que hasta entonces lo protegía de la radiación procedente de nuestra estrella. El viento solar arrastró su atmósfera, débilmente retenida por la gravedad de un planeta pequeño, hasta dejarla a finales del período Noéico (hace 3.700 Ma) en un 1 % de la original. En paralelo se había ido deteniendo la tectónica de placas, con lo que la superficie marciana dejó de tener la dinámica que se requiere para mantener geológicamente vivo un planeta y así garantizar el continuo reciclaje de materiales. La actividad volcánica disminuyó radicalmente hace unos 3.500 Ma, tras haber sido muy intensa en la infancia del planeta.
Sin apenas presión atmosférica, y en ausencia de ciclos hidrológicos y procesos de reciclaje, se fue evaporando parte del agua líquida que hasta entonces abundaba en la superficie de Marte. Otra fracción quedó almacenada en los casquetes de sus polos, junto al hielo de dióxido de carbono. Y el resto del agua fue absorbida en el suelo congelado y el subsuelo del planeta. Así, hace unos 3.000 Ma, en la transición entre los períodos Hespérico y Amazónico, Marte se convirtió en el desierto seco y polvoriento que hoy en día conocemos, con temperaturas medias superficiales de –55 °C... pero que quizá esconda la sorpresa que estamos esperando.
El planeta rojo
Marte es el planeta que más fascinación, temor e interés ha despertado en la humanidad. Desde tiempos inmemoriales hemos seguido sus movimientos aparentes sobre el fondo estrellado del cielo, y distintas culturas de oriente y occidente construyeron multitud de mitos relacionados con su color rojizo (hoy sabemos que debido al óxido de hierro presente en su superficie), que siempre recordaba a la sangre. Los astrónomos de Babilonia lo llamaron Nergal, como el dios sumerio-babilónico de la muerte y el inframundo, mientras que para los griegos fue Ares, hijo de Zeus y Hera, el violento y cruel dios de la guerra. Esa misma relación fue mantenida por los romanos, que lo llamaron Marte, hijo de Júpiter y Juno, aunque para ellos este dios (tan sólo superado en popularidad por su padre) también lo era de la valentía, la virilidad, la pasión y la perfección. De hecho, a él dedicaron el segundo día de la semana y el tercer mes del año, como sigue siendo patente en muchos idiomas derivados o no del latín. Dos milenios después, cuando en 1877 Asaph Hall descubrió los satélites de este planeta, serían denominados Fobos y Deimos: los hijos gemelos de Ares y Afrodita que personificaban el miedo y el terror. Astrónomos como Aristarco de Samos, Nicolás Copérnico, Tycho Brahe o Johannes Kepler realizaron contribuciones fundamentales para entender el movimiento de Marte, y con ello la geometría de nuestro sistema planetario.
Cuando en 1609 Galileo Galilei comenzó a utilizar el telescopio para observar los astros (de lo que hablaremos en los capítulos siguientes), uno de los planetas que centraron su atención fue Marte. A partir de entonces siempre estuvo en el punto de mira de muchos científicos, que fueron incrementando el conocimiento sobre este cuarto planeta del Sistema Solar. Gracias a ello, hoy conocemos muy bien sus características. Marte tiene un diámetro de 6.794 km, aproximadamente la mitad que el de nuestro planeta, lo que corresponde a una superficie similar a la suma de todos los continentes de la Tierra. Sus días son algo más largos que los nuestros ya que tiene un período de rotación de 24,6 horas, mientras que un año allí dura 687 días marcianos. Su distancia al Sol (medida como el semieje mayor de su órbita) es de 1,52 ua, un 50 % mayor que la nuestra a la estrella. La inclinación de su eje de giro respecto al plano de la eclíptica es de 25,2°, algo superior que la terrestre, por lo que tiene también estaciones y de hecho son más largas y pronunciadas que las disfrutadas aquí. Como resultado de todo ello y de su tenue atmósfera (que ejerce una presión de sólo 6 milibares), la temperatura superficial de Marte varía entre –140 °C y +25 °C, dependiendo de la latitud y la época del año. A lo largo de las próximas páginas iremos descubriendo más características astronómicas, geológicas y químicas de este fascinante planeta (…).
¿Vida en Marte?
Desde el punto de vista científico no merece la pena creer en las imaginativas historias de ficción, con marcianos yendo y viniendo de su planeta al nuestro, pero tampoco hemos de dejarnos llevar por la estéril apariencia actual de la superficie desértica de Marte. El conocimiento acumulado durante el último medio siglo nos dice que el agua líquida fue muy abundante en su pasado remoto: caía en forma de lluvia y nieve desde las nubes, formaba glaciares, ríos, grandes cuencas, cañones impresionantes, cataratas, lagos, un enorme océano, islas, costas escarpadas, playas a las que llegaban las olas. El planeta rojo fue azul, como el nuestro. El agua influyó decisivamente en la estructura y composición del sustrato geológico de Marte, según nos indican las rocas sedimentarias y los minerales hidratados analizados en su superficie por distintas misiones. Y en lo que hoy nos parece un terreno hostil probablemente una gran cantidad de reacciones químicas exploraban caminos hacia la bioquímica, aprovechando los diferentes entornos proporcionados por aquel medio acuoso. En esa misma época, hace unos 3.800 Ma, la vida estaba surgiendo en un contexto geoquímico similar y también protagonizado por el agua líquida, en el planeta que se había formado en la siguiente órbita estable más cercana al Sol: la Tierra.
Por tanto, nada impide que la biología se originara simultáneamente en Marte y la Tierra. Si Marte fue un planeta vivo en el pasado (“y oh, qué gran si”, como escribió Darwin al reflexionar acerca de la aparición de los seres vivos aquí), lo que sabemos sobre la robustez de la vida como un fenómeno global en la Tierra nos indicaría que debe haberse mantenido allí. Si hubo biología, seguramente todavía la hay: el reto es ser capaces de encontrarla. Probablemente no existirá en su desértica superficie, que es muy seca, muy fría, rica en compuestos oxidantes y está azotada sin descanso por altas dosis de radiación ultravioleta e ionizante procedente del Sol. Los datos experimentales disponibles indican que, debido a la combinación de estos factores, el suelo marciano es estéril en los primeros centímetros bajo la superficie, o incluso hasta 1,5 m de profundidad según algunos modelos.
Pero recordemos una frase de El Principito, la deliciosa novela de Antoine de Saint-Exupéry que todos hemos leído: “Lo que embellece al desierto es que esconde un pozo en alguna parte” . Esto es aplicable al Marte actual: como comentaremos más adelante, bajo su desértica piel se ha detectado agua líquida, y también hay mucho hielo de agua en ciertas zonas del suelo que, cuando la temperatura del verano lo permite, puede incluso fluir hasta las superficies mejor orientadas al Sol. Además, la protección frente a la radiación está garantizada en el subsuelo, así como en el interior de los múltiples tubos volcánicos y cuevas que existen bajo la superficie del planeta: fascinantes lugares que ya se detectaron por los orbitadores de las Viking, y algunos de los cuales han podido comenzar a estudiarse por otras misiones en órbita de Marte. Por lo tanto, diferentes ambientes ofrecen hoy en día condiciones de habitabilidad para una posible vida microbiana en el planeta rojo, como iremos viendo a lo largo de este capítulo. Es decir, todo indica que Marte fue (y tal vez es) habitable, por lo que la pregunta más relevante es si allí hubo (o hay) vida.
La respuesta corta es: no lo sabemos. Cuando se culmine la fase actual, principalmente centrada en la caracterización geológica y la localización de agua (pues el “mantra” más repetido por la NASA y otras agencias espaciales ha sido “follow the water” ), la generación de misiones que ya se están diseñando para continuar la investigación a partir de 2022 debería tener entre sus objetivos la búsqueda de evidencias de vida (actual o extinta) en el planeta rojo. De hecho, muchos consideramos que tras haber e de “geólogos robóticos” a Marte, es hora de mandar un “rover biólogo” , que tenga entre sus instrumentos al menos un biosensor capaz de analizar en la superficie del planeta (y, sobre todo, en su subsuelo) la presencia de biomarcadores moleculares. Con él, además, se podría investigar el posible origen biológico de las fluctuaciones de metano (CH4) detectadas en la atmósfera marciana, que comentaremos más adelante. De esta forma se continuaría la búsqueda de vida que quedó interrumpida tras los resultados de las misiones Viking: las primela posible existencia de seres vivos en Marte, hace ya cinco décadas... y sorprendentemente las últimas en intentarlo hasta el momento.
☛ Título: ¿Estamos solos?
☛ Autor: Carlos Briones Llorente
☛ Editorial: Crítica
Datos sobre el autor
Español, es doctor en Ciencias Químicas en la especialidad de Bioquímica y Biología Molecular e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Desde el año 2000 dirige un grupo que investiga sobre el origen y la evolución temprana de la vida, los virus de RNA, la biodiversidad en el subsuelo, y el desarrollo de biosensores para caracterizar la vida en nuestro planeta y buscarla fuera de él.