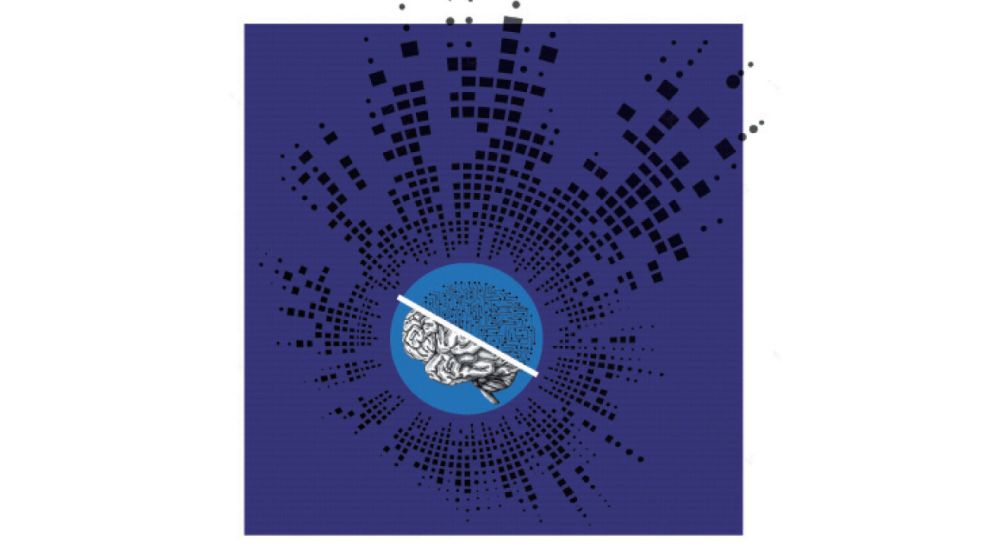Amediados de la década del 2000, las señales ya eran muy evidentes para quien se preocupe por mirar a su alrededor y sacar sus propias conclusiones. Me llevó un tiempo, pero al fin supe lo que estaba pasando.
En un viaje en metro en Tokio en plena hora punta en el otoño de 2004, me impresionó el profundo silencio que reinaba en el vagón atestado. Al principio creí que era un mero reflejo de la cultura japonesa. Sin embargo, una rápida exploración visual reveló que la razón del silencio era muy diferente a la que yo había imaginado en un principio: todos los viajeros miraban sus smartphones, y su silencio indicaba que, pese a estar físicamente en el vagón, la mayoría de sus mentes estaban en otro lugar, en las fronteras remotas y no plenamente delimitadas del recién descubierto ciberespacio. Como uno de los pioneros en el proceso de fabricación masiva de teléfonos móviles y la siguiente generación más compleja los smartphones, Japón se ha convertido en una especie de laboratorio social de un fenómeno que se ha hecho viral en todo el mundo. Evidentemente, en la actualidad, en un aeropuerto o en un estadio de fútbol, antes de que empiece el partido, muchos de nosotros estamos inmersos en nuestros teléfonos móviles navegando, enviando mensajes, posteando en redes sociales, haciendo selfis u otras fotografías en lugar de relacionarnos con las personas y circunstancias que nos rodean.
Rebobinemos hasta 2015. En la acera de la principal avenida del barrio de moda de Seúl, yo esperaba, junto a mi anfitrión surcoreano, a un taxi que me llevara de vuelta a mi hotel después de impartir una conferencia sobre el futuro de la tecnología. Para matar el tiempo, intenté mantener una pequeña conversación con mi joven estudiante de licenciatura. «¿Cuántos habitantes tiene Corea del Sur?», pregunté, en un intento por establecer alguna línea de comunicación.
«Lo siento, pero no lo sé. ¡Permítame consultar Google!», me contestó.
Sorprendido por esta respuesta, que me transmitía mucha más información de la que pretendía el estudiante, probé con la siguiente pregunta de mi lista. «¿Qué tal va la política en Corea del Sur? ¿Cómo se vive la tensión con Corea del Norte estos días?»
«La verdad es que lo ignoro. No presto atención a cuestiones políticas. No tienen nada que ver con mi vida.»
Como yo mismo visité la zona desmilitarizada de Corea en 1995, he visto de primera mano la gran tensión que existe en la frontera entre las dos Coreas y cómo el conflicto entre los dos países sigue dominando buena parte de la vida coreana. Por ello, la completa falta de interés del joven estudiante me sumió en la perplejidad.
Cuando llegó el taxi, atendí a las instrucciones del estudiante respecto a cómo tenía que proceder con el conductor, que, según advertí, estaba encerrado en una cabina de plexiglás completamente sellada y formada por los dos asientos delante ros del moderno sedán negro de fabricación coreana. «Cuando se siente y se ajuste el cinturón de seguridad, inserte esta tarjeta, en la que he anotado la dirección de su hotel, en la ranura que encontrará frente a usted y el conductor le llevará hasta el hotel. Una vez allí, inserte su tarjeta de crédito en la misma ranura y espere su recibo.»
Tras una despedida formal, al estilo coreano, entré en el taxi y tuve la sensación de haber abordado, por error, una nave extraterrestre. Para empezar, el conductor, de cara al parabrisas, no saludó ni emitió ningún tipo de sonido de bienvenida. Miré alrededor y advertí que me encontraba aislado por la pantalla de plexiglás que, frente a mí, solo contenía la diminuta ranura que el estudiante había mencionado y un monitor de televisión el en que se veía un programa de televisión de media tarde. Una pequeña videocámara en la esquina de la intersección entre el plexiglás y la estructura del coche reveló su presencia solo en una segunda inspección. Ciertamente, también había un micrófono, y a su lado un altavoz para permitir una comunicación bidireccional con clientes coreanos, pero nunca tuve la oportunidad de probar la calidad de ese potencial intercambio vocal. En cuanto tomé asiento y me abroché el cinturón de seguridad, una luz LED se encendió en la parte superior de la ranura y una voz femenina creada por ordenador pidió, en inglés, la tarjeta que contenía la dirección. Como no tenía otra alternativa, introduje la tarjeta con la dirección visible. Cuando la perdí de vista, percibí una luz en el salpicadero del conductor. Entonces descubrí que mi analogía con la nave espacial no se alejaba tanto de la realidad. Centrando la vista para distinguir la abrumadora acumulación de dispositivos electrónicos apiñados en el salpicadero, me pregunté cómo diablos un ser humano era capaz de sobrevivir y no enloquecer, después de pasar toda la jornada laboral, que podía ser de diez o doce horas, conduciendo en el denso tráfico de Seúl y rodeado por todas esas luces parpadeantes, sistemas GPS y todo tipo de parafernalia digital. Según mi estimación, el taxi tenía al menos tres sistemas digitales de GPS distintos, cada uno con un grado diferente de resolución y complejidad. El más elaborado ofrecía una representación tridimensional de las calles de Seúl que a primera vista me pareció muy realista. Curiosamente, todos los sistemas hablaban a la vez: diferentes voces de mujer que probablemente emitían la misma serie de instrucciones, pero en diferentes tonos y frecuencias.
Al no ser capaz de disfrutar de uno de mis pasatiempos favoritos mantener pequeñas conversaciones con los taxistas de diferentes lugares del mundo para saber qué pasa realmente en la ciudad, me resigné a ver pasar Seúl a través del cristal de la ventana.
Al llegar a la entrada principal del hotel, la luz LED de la ranura volvió a parpadear. Enseguida, inserté la tarjeta de crédito y esperé una mínima señal de estar en compañía de otro ser humano: un adiós.
Lo que recibí fue mi tarjeta de crédito, un recibo y un aviso, generado por ordenador, que pedía cerrar la puerta con suavidad.
Ningún contacto humano, ninguna voz humana, ninguna sincronización social tuvo lugar en el paseo coreano. Me trataron con cordialidad, como siempre que voy allí, pero eso se llama eficiencia, no es una relación social. Me llevaron a la dirección correcta, la tarifa era la adecuada, y eso basta.
¿Debería bastar?
A posteriori, y aunque dediqué mucho tiempo a lamentar el tipo de vida que aquel conductor coreano tenía que soportar cada día la soledad, el estrés mental y físico de estar confinado en una estrecha cabina de plexiglás, más tarde comprendí que su destino, por duro que me pareciera, no era el peor escenario posible. Después de todo, en 2015 aún tenía trabajo y ganaba un sueldo realizando una tarea que pronto será eliminada de la lista de ocupaciones motoras menores que los seres humanos pueden hacer para ganarse la vida. En el rápido mundo de la automatización digital, los coches sin conductor están a la vuelta de la esquina, o al menos eso es lo que dicen los fabricantes. Y como ha sucedido con millones de empleos en el pasado, y sin duda sucederá con otros muchos millones en el futuro, conducir un coche por un sueldo pronto solo existirá en los libros de historia.
En El auge de los robots: la tecnología y la amenaza de un futuro sin empleo, el futurólogo Martin Ford explica que el aumento exponencial en la automatización digital y robótica puede provocar, en un futuro cercano, una tormenta perfecta de desempleo masivo y colapso económico, debido a la depresión del mercado de consumo derivada de un mundo en el que hordas de individuos sin empleo superarán con creces a quienes son capaces de ganarse la vida con su propio trabajo. En la introducción de su libro, Ford nos recuerda que «la mecanización de la agricultura eliminó millones de puestos de trabajo y empujó a multitud de peones desempleados a las ciudades en busca de trabajo en las fábricas... [y] más tarde la automatización y la globalización empujaron a los trabajadores fuera del sector industrial y hacia los nuevos empleos del sector servicios».
Sí, si estas predicciones son correctas, los niveles sin precedentes de desempleo que podemos encontrar en las dos próximas décadas de este siglo en torno al 50%, gracias a los avances exponenciales en robótica y tecnología digital de todo tipo, superarán todas las oleadas de paro que hemos experimentado en el pasado debido a la perturbación ocasionada por la introducción de nuevas tecnologías.
Según Ford, la actual oleada de desplazamiento humano respecto al mercado de trabajo plantea un riesgo capital para el conjunto de la economía mundial y la supervivencia de miles de millones de personas. Paradójicamente, el primer impacto de esta tormenta perfecta se dejará sentir con toda probabilidad en los países más avanzados, como Estados Unidos, donde la automatización digital/robótica y el crecimiento del componente financiero del PIB probablemente contribuirán a la destrucción de empleo más masiva en la menor cantidad de tiempo posible.
En este mismo libro, Ford señala que, en los diez primeros años de este siglo, en lugar de los diez millones de empleos necesarios para mantener el ritmo del crecimiento natural en la fuerza laboral del país, la economía estadounidense creó un impactante aumento neto de «cero» en nuevos puestos de trabajo. Además de esta alarmante estadística, al examinar la productividad de la economía estadounidense y el aumento en el salario de los trabajadores entre 1948 y 2017 (…), resulta evidente que las dos curvas, que durante veinticinco años han avanzado al mismo ritmo, empezaron a separarse de forma significativa en 1973. Como resultado, en 2017, el salario del trabajador ha crecido un 114,7% y la productividad ha aumentado hasta un 246,3%. Esto quiere decir que, en lugar de llegar a un sueldo medio por hogar de 100.800 dólares, como sería de esperar si el vertiginoso aumento en la productividad se transfiera equitativamente al salario de los trabajadores, las familias estadounidenses han tenido que afrontar el coste creciente de la sanidad, la educación y otros gastos básicos con un sueldo medio de aproximadamente 61.300 dólares.
Ford asegura que el mismo fenómeno ha tenido lugar, aunque en momentos diferentes, en treinta y ocho de las cincuenta y seis economías más ricas del mundo, entre ellas China, donde los despidos masivos como consecuencia de la automatización industrial se consideran ya una parte integral de la realidad del mercado laboral. En algunos países, el porcentaje del sueldo del trabajador ha caído aún más que en Estados Unidos. Por ello, durante la primera década del siglo xxi, ha tenido lugar un significativo aumento en la desigualdad social y económica y una preocupante tendencia hacia la eliminación masiva de empleos. De nuevo, Martin Ford: «Según un análisis de la CIA, la desigualdad de renta en Estados Unidos es muy similar a la de Filipinas y supera significativamente a la de Egipto, Yemen y Túnez».
Para empeorar las cosas, los estadounidenses nacidos hoy probablemente experimentarán niveles inferiores de movilidad económica que sus homólogos en la mayoría de las naciones europeas, un descubrimiento que, como Ford señala oportunamente, supone una seria merma en la generalizada afirmación de que el sueño americano de mejorar a través del puro esfuerzo, el mérito y la perseverancia siguen vivos y gozan de buena salud. La situación es aún más alarmante cuando advertimos que en la economía global no solo están desapareciendo los empleos entre los obreros y el sector servicios: el tsunami del desempleo está llegando a las costas de los paraísos laborales, incluyendo profesiones que nadie pensaba que podrían desaparecer por la revolución digital. Periodistas, abogados, arquitectos, analistas financieros, médicos, científicos e, irónicamente, incluso los trabajadores muy cualificados en el propio sector que impulsa esta tendencia, la industria digital se están viendo afectados. Como señala Ford, la idea de los años noventa, según la cual un título de informática o ingeniería garantizaría a los jóvenes entrar en el mercado laboral estadounidense en una buena posición se ha convertido en un mito en el presente.
Ford cita un par de ejemplos que ilustran la mentalidad de quienes prefieren no imaginar, incluso por un breve milisegundo, las consecuencias sociales de un mundo en el que el 50% o más de la fuerza laboral esté excluida del mercado de trabajo. Tomemos, por ejemplo, la profecía increíblemente cruel de Alexandros Vardakostas, cofundador de Momentum Machines, que, al hablar del principal producto de su empresa, dijo: «Nuestro dispositivo no pretende que los empleos sean más eficientes [...], pretende eliminarlos por completo». (…)
Al abordar la interesante «coincidencia» de que estas ideas económicas parecen originarse en los mismos sectores que proclaman, somo si de una irrevocable ley de la naturaleza se tratara, que el cerebro humano es una mera máquina digital y que, por lo tanto, puede ser simulada por un ordenador digital. Pero primero abordemos un problema aún más aterrador para el futuro de la humanidad que un mundo sin trabajo.
Una de las conclusiones más inquietantes, al menos para mí, planteadas por algunos de los célebres economistas estadounidenses citados en el libro de Ford es la creencia en que los trabajadores deberían olvidar la idea de competir con las máquinas, lamerse las heridas, enterrar su orgullo orgánico y chovinista en lo más profundo y afrontar la realidad: según estos economistas, para sobrevivir, la única estrategia viable en el futuro será aprender a desempeñar un papel subordinado con relación a las máquinas. En otras palabras, nuestra única esperanza es convertirnos en cuidadores de los ordenadores y las máquinas, sus ayudantes y asistentes: un eufemismo para disimular nuestra degradación a criados o esclavos. En efecto, sin que lo sepamos, algo muy similar está pasando con los pilotos, radiólogos, arquitectos y una amplia variedad de profesionales especializados. La llamada a la rendición suena alta y clara y, en respuesta, algunos soldados humanos izan la bandera blanca mental y aceptan la derrota.
Por inquietante que parezca este escenario, creo que hay algo que podría ser incluso más devastador para la humanidad: eliminar de nuestro cerebro los rasgos que han definido nuestra condición humana desde la aparición de la mente humana moderna hace unos cien mil años. Lejos de ser el argumento de una mala película de ciencia ficción, lo considero una posibilidad muy verosímil y preocupante, y que ya ha sido planteada por muchos autores que llegan a la conclusión de que nuestra continua y absoluta inmersión en la tecnología digital a cada instante de nuestra vida consciente —salvo, por ahora, unas cuantas horas dedicadas al sueño puede corromper y erosionar rápidamente las operaciones básicas de nuestro cerebro, sus posibilidades y características únicas, por no hablar de su capacidad para generar todo lo que nos define y el esplendor y la naturaleza distintiva de la condición humana. Si la idea de una tasa de desempleo del 50% no deja estupefacto al lector, cómo reaccionará al saber que, cuando esta predicción se haga realidad, un elevado porcentaje de los seres humanos se habrá transformado en nada menos que meros zombis biológicos digitales y habrán abandonado su condición de orgullosos descendientes y herederos de los genes y las tradiciones culturales de los primeros integrantes del clan del Homo sapiens, aquellos que, desde sus humildes orígenes como primates, y tras superar todo tipo de desafíos mortales, desde glaciaciones a hambrunas y plagas, lograron prosperar hasta crear su propio universo humano privado a partir de una gelatinosa materia orgánica gris y blanca y un picotesla de potencia magnética.
Mi opinión, basada en diversas evidencias y descubrimientos procedentes de los estudios psicológicos y cognitivos, es que ese riesgo debe ser tomado muy en serio. El cerebro humano —en tanto es el camaleón neural más competente jamás creado por la naturaleza, al ser expuesto a nuevas contingencias estadísticas, especialmente las asociadas a intensas experiencias hedónicas, tiende a reconfigurar su propia microestructura orgánica interna y a continuación utiliza la información recientemente incorporada para guiar las futuras acciones y conductas humanas. En consecuencia, en el contexto específico de nuestra interacción con los sistemas digitales, existe la posibilidad de que la creación de una rutina de constante refuerzo positivo obtenido por la continua interacción con ordenadores digitales, lógica algorítmica e interacciones sociales digitalmente mediadas por mencionar solo unos pocos ejemplos modifique progresivamente la forma en que nuestro cerebro adquiere, almacena, procesa y manipula la información.
Utilizando la teoría del cerebro relativista como telón de fondo, creo que este continuo asalto digital puede degradar el proceso normal mal de almacenamiento y expresión de información gödeliana y la producción de conductas no computables por parte de nuestro cerebro, a la vez que favorece una mayor dependencia del sistema nervioso central de la información de Shannon y los actos gobernados por algoritmos a la hora de gestionar las tareas cotidianas. En esencia, esta hipótesis predice que cuanto más nos sumerjamos en un mundo digital y los quehaceres más prosaicos y complejos de nuestras vidas sean planificados, dictados, controlados, evaluados y recompensados por las leyes y estándares de la lógica algorítmica que caracteriza a los sistemas digitales, nuestros cerebros intentarán emular en mayor medida este funcionamiento en detrimento de las funciones mentales analógicas y las conductas biológicamente relevantes que el proceso de selección natural ha propiciado a lo largo de los milenios.
La hipótesis del camaleón digital predice que, a medida que nuestra obsesión por los ordenadores digitales se apodere de nuestra forma de percibir y reaccionar ante el mundo que nos rodea, atributos humanos únicos como la empatía, la compasión, la creatividad, el ingenio, la perspicacia, la intuición, la imaginación, el pensamiento innovador, el discurso metafórico y poético, y el altruismo, por mencionar tan solo algunas manifestaciones típicas de información gödeliana no computable simplemente sucumbirán y desaparecerán del repertorio de capacidades mentales humanas. Si llevamos este razonamiento a un mayor nivel de profundidad, preveo que en este potencial escenario futuro, quien controle la programación de los sistemas digitales que nos rodean tendrá el poder de dictar el funcionamiento futuro de la mente humana, tanto individual como colectivamente.
Y lo que es peor, me atrevo a decir que, a largo plazo, este control puede llegar a ser una influencia crucial en la evolución de toda nuestra especie.
En esencia, la hipótesis del camaleón digital ofrece un marco neurofisiológico o respaldo a una idea que ha estado presente desde que sir Donald MacKay planteó argumentos contra la idea de aceptar la información de Shannon como descripción del procesamiento de información por parte del cerebro humano. En How We Became Posthuman, N. Katherine Hayles escribe que al final de la Segunda Guerra Mundial, «había llegado el momento de las teorías que cosificaban la información en una entidad flotante, descontextualizada, cuantificable, que podría actuar de llave maestra para desenterrar los secretos de la vida y la muerte». Irónicamente, el contexto político y económico específico del Estados Unidos de la posguerra despejó las muchas objeciones intelectuales que habrían podido evitar que la locomotora de la teoría de la información descontextualizada descarrilara antes de abandonar la estación.
☛ Título: El verdadero creador de todo
☛ Autora: Miguel Nicolelis
☛ Editorial: Paidós
Datos del autor
Es profesor emérito de Neurociencia en la Facultad de Medicina de la Universidad Duke y fundador del Centro para la Neuroingeniería de esta misma institución.
Fundador del proyecto Walk Again.
Vive en Durham, Carolina del Norte.