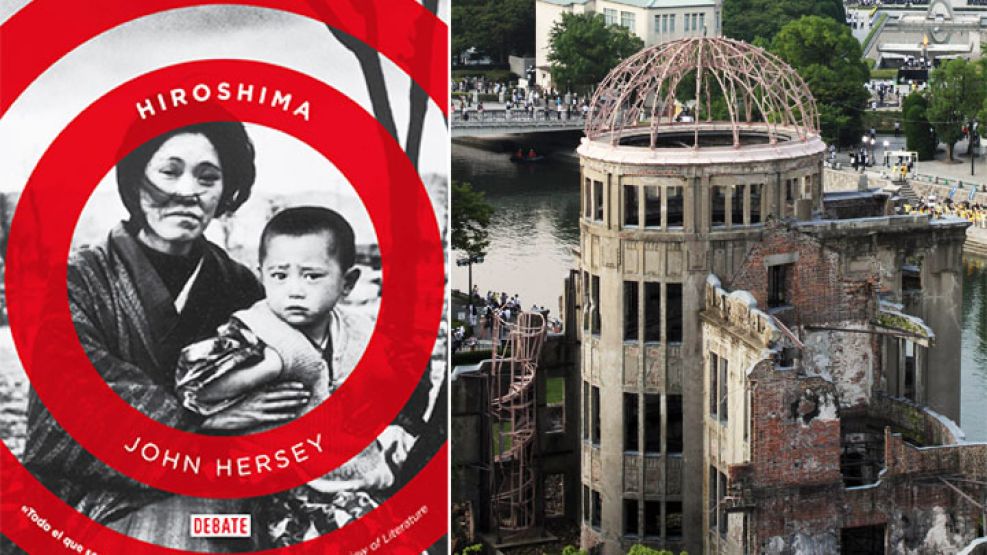La bomba atómica, o nuestra percepción de ella, está hecha de frases. “Dios mío, ¿qué hemos hecho?”, una de las más célebres, es del copiloto del Enola Gay (y tiene ese tono de contrición inmediata que suele tranquilizar a muchas conciencias). En una frase, Oppenheimer dijo que la bomba atómica no era más que “un gran estallido”; en otra, Henry Stimson aseguró que el único propósito de la bomba era “salvar vidas”. Stimson, por supuesto, llegó a ser secretario de Guerra de la administración Truman; fue, también, redactor del texto que durante muchos años –durante toda la Guerra Fría, por lo menos– formó la opinión de la inmensa mayoría de los norteamericanos acerca de los bombardeos. El texto se titula, con notoria falta de imaginación, “La decisión de usar la bomba atómica”. Fue publicado dos años después de usada la bomba, y pocos meses después de la aparición de Hiroshima en el New Yorker; fue, de alguna manera, la respuesta oficial a las perturbadoras revelaciones de Hersey. No estoy seguro de que la importancia de este artículo haya sido medida o comprendida por nosotros, los hijos de la era nuclear; de ahí, de esas páginas, salieron las convicciones –la tranquilidad, la esperada redención– de ciudadanos, políticos y militares ansiosos por justificar el exterminio de unos ciento cincuenta mil civiles.(De esas páginas salieron argumentos que más de treinta años después sirvieron a Reagan, un actor de cine barato generalmente incapaz de armar sus propios argumentos, para defender el lugar común de su presidencia: la carrera armamentista. Pero Reagan sería, en este momento, una digresión demasiado onerosa.) Las convicciones de las que hablo, las razones por las cuales era inevitable arrojar Little Boy sobre la ciudad de Hiroshima, son, básicamente, tres: que la bomba y sólo la bomba forzó la rendición incondicional del emperador Hirohito; que la única opción disponible era prolongar la guerra cerca de un año, el tiempo que tardaría una invasión; que en el curso de ese año morirían alrededor de un millón de soldados norteamericanos. Ah, las frases: ese artículo está lleno de ellas.
Pero luego hay dos declaraciones curiosas, dos conjuntos de frases que han movido, sacudido, incomodado a los norteamericanos, militares o no, durante más de medio siglo. La primera explotó (es el verbo justo) cinco años después de las bombas. “Es mi parecer que el uso de esta arma bárbara en Hiroshima y Nagasaki no representó ninguna ayuda sustancial en nuestra guerra contra Japón. Los japoneses ya estaban derrotados y listos para rendirse...”. William Leahy, el perpetrador, no era un pacifista ni un inocente; era un almirante de cinco estrellas, jefe de Estado Mayor de Roosevelt y de Truman, y amigo personal de este último. La segunda declaración vino trece años después, en plena Guerra Fría: “Le expresé mis serias dudas, primero sobre la base de mi convicción de que Japón ya estaba derrotado y que arrojar la bomba era completamente innecesario, y en segundo lugar porque creía que nuestro país debía evitar chocar a la opinión mundial mediante el uso de un arma cuyo empleo ya no era, creía yo, obligatorio como medida para salvar vidas americanas”.
Quien habla es Dwight Eisenhower, comandante de las Fuerzas Aliadas contra Hitler y luego presidente de los Estados Unidos (es decir, ni un pacifista ni un inocente). La persona que escucha es Henry Stimson.
Que estas declaraciones importaban, que no estaban hechas para ser despreciadas o dejadas por muertas entre los basureros políticos de la Guerra Fría, fue evidente cincuenta años después, en 1995, cuando el instituto Smithsonian intentó montar una exposición (se diría, un memorial) en la cual se planeaba exhibir el fuselaje del Enola Gay junto a las frases –o, en todo caso, peligrosamente cerca de ellas– de Eisenhower y Leahy. No estoy seguro del origen de las presiones, pero presiones hubo; y la exposición, en los términos agudamente críticos en que fue concebida, tuvo que cancelarse. El Enola Gay fue exhibido, pero sin las frases; como un buen semental, pero castrado. A finales de ese año, el clima que se vivía en los periódicos, en sus columnas de opinión, en sus cartas al director, era una reminiscencia de los peores miedos del macartismo. Hubo frases repetidas una y otra vez en la prensa. “Censura oficial” era una de ellas; “mito y hecho” era otra. Durante un par de décadas, el esfuerzo de los historiadores por que se revelaran los documentos del último año de la Segunda Guerra, y su acceso a los ya disponibles, había producido una renovada línea de esa disciplina intensamente norteamericana: la crítica nuclear.
La cual, casi no hay que decirlo, no era bien vista. Cualquiera comprende la trascendencia de la empresa: si Japón ya estaba derrotado ese 6 de agosto del 45, si no es cierto que la bomba salvó miles de vidas americanas, si el mito de la bomba atómica era eso, un mito, si las políticas de deterrence –la famosa disuasión, el cliché nuclear por excelencia–, la polarización del mundo, la carrera de ojivas y las pruebas nucleares de Francia y Rusia y China y Gran Bretaña, de India y Pakistán, si todo eso había salido de una gran, elaborada mentira, ¿quiénes eran los vencedores de la Segunda Guerra? ¿Y dónde quedaba el siglo xx?
Hoy se da por sabido entre los historiadores algo que Truman omitió en sus memorias con la desfachatez propia de algunos memorialistas: que la primavera de 1945 trajo consigo la derrota absoluta, aunque no declarada ni hecha pública, de Japón. En abril los norteamericanos ocuparon Okinawa, y quedaron, por lo tanto, a un paso de Tokio; también por esos días Rusia manifestó que no renovaría su pacto de neutralidad con el emperador.
La entrada de Rusia a la guerra, por supuesto, era lo peor que podía pasarle a las perspectivas japonesas, una especie de desahucio, de condena anticipada. La radio de Tokio anunció un programa de construcción de aviones de madera; otro, para fomentar el consumo de bellota molida en lugar de arroz.
Así de desesperada era la situación japonesa: su capital bélico (y esto lo sabían los Aliados) había sido reducido a niveles de caricatura; la materia prima de su vida era casi inexistente. No es para sorprenderse, entonces, que Japón haya comenzado a principios de 1945 a tantear la posibilidad de una rendición negociada.
De Suecia a Moscú, enviados o embajadores japoneses estaban soltando sondas de paz, seudópodos extraoficiales pero no por ello menos autorizados. En toda esa información, en toda esa evidencia coleccionada con diligencia por espías aliados, había una sola solicitud, tan humilde que no es posible llamarla condición: para rendirse, los oficiales japoneses pedían la preservación del emperador y la posibilidad de regresar a la constitución de 1889. Digamos que todo esto seguía siendo extraoficial, y que eso explica los oídos sordos de los Aliados. Pero el 13 de julio, tres semanas antes de la bomba, la inteligencia norteamericana interceptó un mensaje particular. Lo enviaba el ministro de Exteriores al embajador japonés en Moscú; en otras circunstancias, semejante hallazgo hubiera bastado para terminar la guerra, cualquier guerra, en cuestión de horas (pero en este caso, horas antes de Hiroshima y de Nagasaki). “Su Majestad el Emperador, consciente de que la actual guerra trae cada día peores males y sacrificios a los pueblos de las potencias beligerantes, desea de todo corazón que sea rápidamente terminada”. Este y los demás cables interceptados se mantuvieron en secreto total hasta 1960, cuando se reveló tan sólo su existencia. Entonces se confirmó también que Truman y su gabinete habían conocido su contenido, pero no fue revelado de qué contenido se trataba.
El grueso de los textos comenzó a ser revelado en 1978; los que seguían siendo secretos fueron desclasificados por completo, y puestos a disposición de los investigadores, sólo a mediados de los años 90. Sea como sea, la liberación de los documentos relacionados con la bomba atómica –uno los imagina como rehenes de un loco, saliendo del secuestro en fila india, uno por uno– ha dejado también otras certezas. Una de ellas es la discusión, seria y extensa, acerca de la opción de hacer una demostración con la bomba, en lugar de lanzarla sobre una ciudad sin que el mundo supiera de su existencia; es decir, de disuadir, en el sentido del término moderno. Esa es la verdadera intención de quienes han llevado a cabo pruebas atómicas desde el fin de la Segunda Guerra. Las pruebas norteamericanas en el atolón Bikini o las francesas en el desierto del Sahara son eso, un perro mostrando los dientes.
Truman tuvo la oportunidad de disuadir, de forzar la rendición japonesa, sin exterminios de ningún tipo, y no lo hizo, entre otras cosas –aquí va una certeza más– porque no era a Japón a quien le interesaba disuadir, sino a Rusia.
Explicada como lo hace Gar Alperovitz en The Decision to Use the Atomic Bomb, esta situación es quizá la ironía más dolorosa de un libro de más de ochocientas páginas de ironías dolorosas. En 1945, escribe Alperovitz, la posibilidad de que los horrores de la bomba no hubieran respondido a la necesidad de salvar vidas americanas, esa machacada ortodoxia, sino a los juegos de poder de la nueva geopolítica, no se le habría pasado por la cabeza a la mayoría de los norteamericanos.
Durante la Guerra Fría, la mera idea fue ridiculizada por políticos y analistas; quienes llegaban a sugerirla eran tratados de paranoicos o apátridas. En este caso, como en los demás, las frases han ido saliendo a la superficie, y Alperovitz ha dedicado treinta años a recogerlas. Ahora podemos leer, en el diario de Henry Stimson, que “la forma de lidiar con Rusia era callarnos la boca y dejar que nuestros actos hablaran en lugar de nuestras palabras”. Leo Szilard, uno de los cracks científicos del Proyecto Manhattan (y, dicho sea de paso, quien convenció a Einstein de que participara en él), se reunió en mayo del 45 con James Byrnes, secretario de Estado de Truman. Mucho después escribió esto: “El señor Byrnes no argumentó que fuera necesario usar la bomba contra las ciudades de Japón para ganar la guerra.
”El sabía en ese momento, igual que sabía el resto del gobierno, que Japón estaba esencialmente derrotado y que en seis meses más habríamos podido ganar la guerra. En ese momento el señor Byrnes estaba muy preocupado por la propagación de la influencia rusa en Europa... [En opinión del señor Byrnes] nuestra posesión y demostración de la bomba harían que Rusia fuera más manejable en Europa...”.
Así es la cosa: Truman, convencido de que la demostración de la bomba le permitiría dictar los términos de la política mundial e imponerlos a la amenaza comunista, eligió a ciento cincuenta mil civiles como ratas de laboratorio, eligió dos ciudades enteras como gigantescos polígonos.
La astuta estrategia funcionó: Estados Unidos dominó, efectiva y absolutamente, la amenaza comunista... durante cuatro años. En septiembre de 1949, la Unión Soviética anunció su propia bomba. Y nuestra época mitológica y caricaturesca –la época del miedo de los países ricos y la alineación (o no) de los pobres; la época de los espías y el doctor Strangelove; la época del zapato de Kruschev y los misiles cubanos; la época de las reuniones en Islandia, ya se dieran entre los dos líderes o entre los dos ajedrecistas de las dos potencias– fue inaugurada.
Fragmento del Prólogo escrito por Juan Gabriel Vásquez.