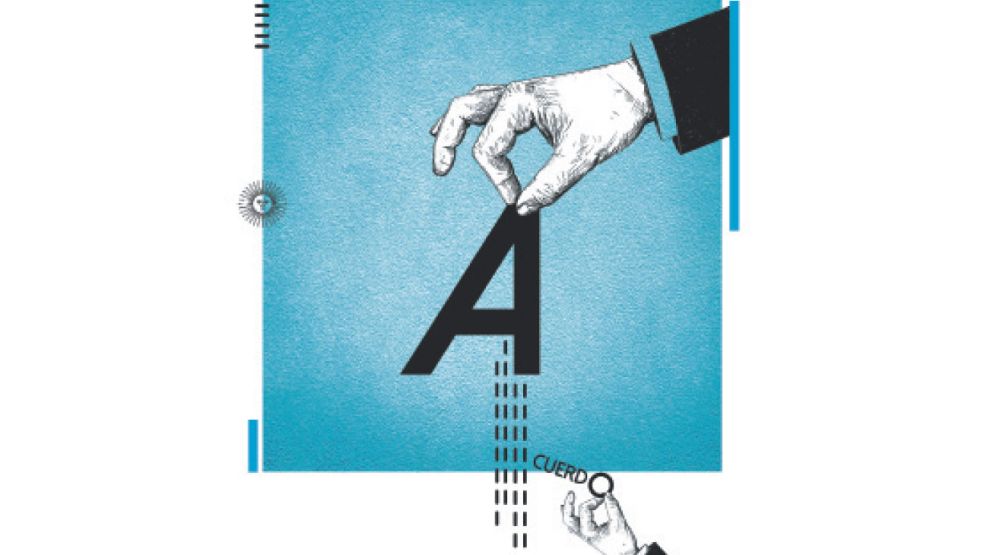Para qué leer otro libro sobre Argentina? La pregunta se puede interpretar de dos maneras, convertidas en nuevos interrogantes. El primero apunta a la redundancia: ¿no está, acaso, todo dicho? ¿No hay cientos de libros plagados de recetas sobre todo lo que el país tiene que llevar a cabo en materia institucional, impositiva, regulatoria, etc.? ¿Qué hay de nuevo bajo el sol? ¿Para qué perder tiempo, entonces, leyendo otro libro sobre Argentina? El segundo, desde el dolor de una frustración profunda o desde el cinismo, cuestiona el sentido: ¿para qué leer un libro de Argentina si este país no puede cambiar? Es gastar pólvora en chimangos. ¿Por qué perder tiempo leyendo un libro sobre las transformaciones que podría hacer un país que parece no aprender ni cambiar para bien hace décadas?
Recogemos el guante: desafío aceptado. Empezamos por remarcar que este libro no es un libro de recetas ni de magia. Tenemos algunas ideas y ofrecemos lineamientos generales, pero el foco no está puesto en qué hay que hacer, sino en el cómo. El que busque un listado de objetivos que el país tiene que cumplir para salir de la decadencia y desarrollarse puede encontrarlo en otros libros (y, por cierto, los hay muy buenos). ¿Qué ofrecemos?
Un camino. Obviamente, como decía Séneca, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto navega. Los caminos suponen perspectivas, orientaciones y direcciones, y nosotros insinuaremos algunas. Pero el foco no está puesto ahí, sino en cómo lograr los acuerdos que el país necesita. Y creemos que no es poco. En una Argentina partida al medio, con grietas verticales y horizontales, estamos convencidos de que podemos recomponer la capacidad de consensuar y de acordar pautas para estar mejor y, por lo tanto, para cambiar. ¿Se puede cambiar? Lo hemos visto en personas y en organizaciones, incluso en países Cambiar, se puede. (…)
Sí, se puede cambiar, pero la experiencia universal nos habla de la dificultad para hacerlo. Nos pasa a todos. Qué difícil que es mantener una dieta y, más aún, cambiar un hábito alimenticio. Qué difícil es dejar un mal hábito, como fumar. Qué difícil es recomponer una relación en la que se rompió la confianza o relacionarse de una manera sana y abierta con quien antes la comunicación era tóxica. Querer cambiar y no poder: ¿quién no estuvo ahí en algún momento? Cambiar es difícil incluso para quienes buscan soluciones extremas, como una operación de bypass gástrico: muchos pacientes vuelven a ganar peso al cabo de unos años de opinión es difícil: los últimos descubrimientos en el campo de la psicología social muestran que el fenómeno ni siquiera depende exclusivamente de la voluntad. Las neurociencias lo confirman. Sin embargo, cambiar es posible.
Todos conocemos historias de personas relativamente cercanas que cambiaron radicalmente sus hábitos, su forma de alimentarse, sus relaciones de pareja o sus opiniones sobre temas ideológica o moralmente cargados.
A las organizaciones también les cuesta cambiar, incluso cuando saben que deben hacerlo. No pueden retener el talento, fallan los procesos de fusión porque las culturas parecen incompatibles o no pueden implementar procesos de digitalización porque la gente no utiliza un software. A nuestro país le pasa algo similar: pareciera que el país que describían nuestros abuelos ya no es el de ahora. Argentina cambió para mal. Pasó de ser uno de los países con mejores perspectivas de desarrollo hace tan solo un siglo a estar en una situación de decadencia y empobrecimiento relativo. ¿Seremos capaces de revertir esta tendencia y de volver a un sendero de desarrollo sostenible e inclusivo? En esa esperanza reside uno de los objetivos de este libro. ( )
Argentina necesita cambiar, pero no puede. Todos los estudios de rutina le dan mal. En la región, somos de los países que menos empresas tienen por cada mil habitantes: cada vez hay menos pymes. Al mismo tiempo, cada vez hay más pobreza, en un contexto global y regional que viene disminuyendo la pobreza sostenidamente hace décadas. Baja la calidad educativa, disminuye la movilidad social, empeoran los indicadores de equidad, emigran los jóvenes (y los mayores se quejan de no haberlo hecho antes), entre otras muchas alarmas que muestran que venimos mal y vamos peor.
Estamos convencidos de que se puede cambiar. Existen casos de países que dejaron atrás una historia de desencuentro y dolor, de guerra, división y empobrecimiento, para embarcarse hacia caminos de progreso y desarrollo.
Más aún, existen múltiples ejemplos de países que tuvieron su esplendor, decayeron fuertemente, y luego resurgieron de manera vigorosa. Si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no?
La grieta, garantía del statu quo
Si cambiar cuesta y demanda un conjunto de comportamientos sobre los que hablaremos a medida que avance el libro, la grieta es la garantía de no cambiar nada, de solo conseguir avances breves que serán rápidamente revertidos. Nada es más conservador ni menos revolucionario que la grieta.
¿Pero, qué es la grieta?
La grieta es maniquea: nos divide en buenos y malos, nosotros y ellos.
La grieta es un obstáculo: si ellos son tan malos, no pueden tener razón en nada. Esa lógica excluyente impide que podamos resolver los problemas de largo plazo del país.
La grieta es cómoda: me rodea de iguales me contiene y prefija una forma de pensar y de ver el mundo.
El asunto es que la grieta, en realidad, no existe. Es una excusa que usamos para evitar resolver los problemas del país, porque pensamos que es imposible lograr consensos con ellos. Nos queda la única opción de imponer nuestra verdad. Y cuando no tenemos poder, la verdad la imponen ellos. Bienvenidos a la Argentina pendular.
La grieta es un mito: una ficción que usa el país hace décadas para darle sentido a su decadencia.
La grieta es útil: como no se pueden resolver los problemas, se mantiene el statu quo y nada cambia. Por eso, la grieta es un gran negocio para algunos.
La pregunta es, ¿a quién le sirve que nada cambie? Porque está claro que en la decadencia la mayoría pierde. Sin embargo, algunos ganan. La grieta es una manera de ocultar un sistema monumental de privilegios de algunos sectores de la dirigencia política, empresarial, sindical, social y periodística. Mientras el país se empobrece, ellos se benefician y, por eso, se resisten a los cambios estructurales que el país reclama. No hay victimarios ni víctimas; perpetradores ni mártires.
Hay responsabilidades y están bien repartidas entre los diferentes sectores, unidos por el miedo a perder los privilegios que tienen en la actualidad. Políticos que no se bajaron un peso del sueldo ni siquiera en el momento de cuarentena más estricta, empresarios que se sienten moralmente justificados para pagar coimas y obtener beneficios fiscales o contratos para obras públicas, sindicalistas más enfocados en la caja que controlan a través de sus obras sociales que en el bienestar de los trabajadores, movimientos sociales dirigidos por funcionarios públicos que se encargan, a la vez, de otorgar y de recibir la administración de cajas multimillonarias de paquetes sociales, periodistas cuyas audiencias se agrandan a medida que toman postura partidaria y pierden objetividad.
Definitivamente hay ganadores y perdedores. Los más humildes, que son un grupo en crecimiento, forman parte de estos últimos. Cuando ellos pierden, pierde el país. Vale preguntarse, entonces, ¿por qué las naciones caen en las trampas de la grieta? ¿Por qué unos pocos ganadores logran convencer a toda una nación de derrapar en esa pendiente decadente?
Fijar nuestro destino duele
Las respuestas a las preguntas anteriores están en el corazón de nuestra propuesta. La grieta tiene un origen legítimo, que es el dolor que produce el camino a recorrer luego de fijar un norte. Es fácil estar de acuerdo en algunos temas: nadie discute la necesidad de bajar la pobreza ni de sacar a millones de argentinos de la indigencia. Los movimientos sociales, los partidos de izquierda, los libertarios, los empresarios y todo el espectro político van a coincidir en ese objetivo. Pero cuando se comienzan a discutir caminos para lograrlo, que implican políticas concretas y abordajes particulares, se acaban las coincidencias, porque cualquier solución implica la necesidad de elaborar un dolor. Y ese dolor será absolutamente distinto para cada grupo de interés.
Pagar los impuestos necesarios para mejorar la educación será doloroso para los contribuyentes. Dejar la garantía de un plan asistencial será doloroso para quien lo tiene y también para quienes pueden pedir un voto o el apoyo en una marcha a cambio de ese plan. Lo mismo ocurrirá con un régimen de promoción industrial o con una barrera arancelaria extremadamente prolongada. A todos nos duele dejar de percibir beneficios (o privilegios). Competir limpiamente en una licitación estatal implica entrar en la incertidumbre de la competencia transparente, algo ciertamente doloroso para muchos empresarios. Hablar de calidad educativa para potenciar las capacidades de los más vulnerables será doloroso para algunos sindicatos y para los maestros que trabajan en los barrios más carenciados, mientras lidian con los desafíos de la malnutrición y la falta de atención de sus estudiantes. Avanzar conlleva dolor. Y, para colmo, el dolor no está distribuido de manera homogénea. En todo proceso de cambio algunos grupos sufren más que otros.
Si esas pérdidas no se gestionan, el sistema social no avanza. Este es uno de los motivos por los cuales Argentina tiene los mismos problemas hace tanto tiempo. Una de las propuestas de este libro consiste en profundizar en este fenómeno, también conocido como la P espejada: detrás de cada prioridad que establece un sistema, se generan un conjunto de pérdidas para diferentes sectores y grupos en su interior. Definir prioridades implica asumir pérdidas. Alcanzar las prioridades fijadas supone aceptar (y abrazar) las pérdidas.
Abordar los problemas sociales más profundos es un ejercicio que requerirá dejar de apuntar con el dedo buscando culpables y sostener un debate complejo alrededor de lo que debemos solucionar. Implicará salir del modo Twitter entre anónimos y pasar al diálogo personal, mirándonos a los ojos y poniendo la cara. Significará aceptar que quien tenemos enfrente proyecta una perspectiva alternativa tan genuina como la propia, ya que representa un conjunto de dolores diferentes que deben ser elaborados para conseguir progreso social en el tema en discusión. Todo un cambio de paradigma, sin dudas.
Expertos del statu quo
Solucionar los problemas de una sociedad no es simple. De hecho, es un trabajo arduo, que a veces parece utópico. Cambiar es lento. El declive del país no se dio de la noche a la mañana, sino que tardó varias décadas. Nada indica que volver a ser prósperos y a la abundancia vaya a ser un trámite de unos pocos años, sino más bien de algunas otras décadas.
Algunos dirigentes políticos o empresarios del país nos creen ingenuos, piensan que es invendible hablar de décadas o que no entendemos cómo funciona el sistema político. El cortoplacismo y la imposición de una agenda propia percibida como la única alternativa buena para el país parecen ser la regla común. Estamos de acuerdo en el diagnóstico: las cosas se vienen haciendo de ese modo en el país hace rato. Y, justamente, por los resultados que estamos teniendo, deberíamos plantearnos qué tan efectivo y útil es ese sistema para Argentina y su gente. Sin adelantar los indicadores que serán descriptos en la primera parte del libro, algunos de estos resultados son: que prácticamente tres cuartos de los chicos de la provincia de Buenos Aires son pobres; que no se crea empleo privado hace años; que en 2020 tuvimos el mismo PBI per cápita que en 1974; que poco menos de la mitad de la población económicamente activa está en negro y, en vez de trabajar por su formalización, creamos un sindicato de trabajadores informales; o que, si las empresas medianas pagaran todos los impuestos, no ganarían plata. Este salpicado de datos alcanza para afirmar que vamos mal. No somos ingenuos por plantear una manera diferente de hacer las cosas. Hay expertos en política que, casi siempre sin quererlo, se especializaron en mantener el statu quo.
Los datos podrán disgustarnos, pero son lo que muestra el espejo: un país debilitado institucionalmente, corrupto y económicamente decadente, donde el sueño de la movilidad social ascendente es un mito. Pagamos un precio muy alto por la política de los extremos y la imposición, especialmente los más humildes, que son, a la vez, los que menos posibilidades tienen de escaparse de un sistema roto.
Estamos profundamente convencidos de que cambiar es posible. Otros pudieron hacerlo. Organizaciones, colectivos y países que estaban en situaciones tanto o más dramáticas que la de la Argentina actual pudieron hacerse cargo de sus problemas y resolverlos, generando consensos de largo plazo y con una mirada en común sobre lo mejor para ellos. Los resultados de la ausencia de acuerdos nacionales que orienten estrategias de largo plazo están a la vista: el país es cada vez más pobre y menos inclusivo. Con estas reglas de juego, estamos perdiendo por goleada a pesar de que pasaron por el poder todo tipo de partidos y dirigentes. ¿Y si probamos algo diferente? Lo verdaderamente ingenuo es pensar que haciendo lo mismo vamos a tener resultados distintos. Así definía Einstein la locura.
(…)
Dato no mata relato, pero hiere Los seres humanos necesitamos contarnos historias. A través de la palabra, compartimos significados y le damos sentido a las cosas. La escritora y ensayista Joan Didion lo llevó incluso un paso más allá cuando escribió que nos contamos historias para poder vivir.
Nos reunimos alrededor del fuego con amigos y rememoramos las mismas aventuras de la juventud. Les contamos anécdotas a nuestros hijos de cuando eran más chicos o de nuestra niñez. Construimos épica futbolística narrando las glorias de nuestro equipo o las miserias del rival. A medida que pasa el tiempo, estos relatos, en los vaivenes del capricho de la memoria, adquieren notas, colores, detalles e ingredientes. Los enriquecemos continuamente. Y cuando los repetimos, los internalizamos y los creemos con mayor vigor. Se refuerzan a sí mismos. Nos hacen reír, les dan sentido a nuestros vínculos, nos ayudan a revivir eventos importantes y son parte del proceso de la construcción de la identidad, tanto propia como grupal.
Las sociedades también se cuentan historias. Lo hicieron siempre y de muchas maneras: a través de refranes populares, de proverbios, de parábolas y de fábulas. Al principio, solo de forma oral, y con el tiempo, mediante el arte y la palabra escrita. En la Antigüedad, por ejemplo, los poetas recorrían las ciudades y polis, cantando y contando relatos míticos llenos de enseñanzas, que le daban sentido a muchos acontecimientos que las personas no podían explicar. A veces, porque hablaban de las cuestiones más profundas de la naturaleza humana, siempre inasibles incluso para los más sabios. Otras, porque la ciencia no estaba suficientemente desarrollada como para brindar un marco conceptual explicativo que pudiera comprender las causas de las cosas.
Pero la ciencia ha avanzado mucho desde entonces, con la misma vocación que algunas historias: explicar la realidad. Y cuando lo logra, el relato pierde utilidad. Llevado al absurdo, nos llamaría la atención que un adulto espere a Papá Noel el 24 de diciembre por la noche, mirando ilusionado por la ventana. ¿Por qué? Si nosotros mismos, en nuestros primeros años de vida, hicimos lo mismo. Fundamentalmente, porque ese mito, esa historia, caducó en la tierna infancia. Y, como tal, no tiene más sentido. No explica la realidad. Sin embargo, contra toda evidencia, hay quienes aún en el siglo XXI afirman que la tierra es plana o que hay grupos de seres humanos superiores a otros, no son pocos los que se niegan a vacunar a sus hijos (y no nos referimos a las dudas razonables que pudieron haber generado algunas vacunas nuevas como las del covid-19 durante el año 2021), y otros tantos consideran que no existe el calentamiento global antropogénico. No debemos subestimar el poder de los relatos. Su poder explicativo, su capacidad de dar sentido y cohesión a la identidad de un grupo es inmensa.
Es por eso que, incluso cuando pierden utilidad, nos cuesta dejar atrás ciertos mitos. Implican un duelo.
A los países les pasa lo mismo. Construyen relatos que integran colectivamente a los miembros de un país en la prosecución de objetivos compartidos y otorgan una identidad colectiva y nacional. ¿Pero qué pasa si esas historias, que son parte del ADN cultural de un país, pierden el contacto con la realidad y ya no explican las cosas? Cuando eso sucede, confunden.
Estas creencias se convierten en un grave problema que puede paralizarnos u orientarnos en una dirección equivocada. Nadie las cuestiona por su carácter axiomático y porque están internalizadas en lo más profundo del inconsciente colectivo. ¿Qué pasa cuando conviven mitos contradictorios y se construyen modelos de país antagónicos y aparentemente opuestos?
Dato no mata relato. El poder de autoconvencimiento de las personas es capaz de obnubilar y de hacer ver lo que no es. Por ejemplo, desde pequeños los argentinos de todas las generaciones han escuchado que son un país inmensamente rico. Sin embargo, si para evitar polemizar sobre el impacto de la pandemia (o de la cuarentena) tomamos el año anterior al covid, el 2019, observamos que Argentina ocupó el puesto 73 en el ránking internacional que mide riqueza como PBI per cápita a nivel global, pero lo pone en un lugar comparable a Libia, Irán, Bulgaria y México, y por debajo de sus vecinos del Cono Sur, Uruguay y Chile. Con estos datos a mano, quizás valga la pena preguntarse si Argentina es un país tan rico como los argentinos a veces creemos. Ya no suena tan seductor afirmar que somos un país inmensamente rico, tanto como Bulgaria y Libia y un poco menos que Chile y Uruguay. Efectivamente, los pingos se ven en la cancha y Argentina parece más un cordero que un león.
Los relatos están tan metidos dentro de nuestra psique que, a veces, preferimos negar los datos antes que aceptar la realidad. Los sistemas sociales que no aprenden se resisten a discutir con datos. A veces esa resistencia llega a los extremos de atacar tanto a los datos como a su fuente. Ningún indicador habla por sí solo. La selección de los datos es una tarea intencionada, arbitraria y, parafraseando a Nietzsche, humana, demasiado humana. Hace muchos años dejamos atrás la ingenuidad del positivismo, que afirmaba sin más que solo hay hechos. La información sesgada, incluso si se origina en el análisis de la realidad, puede ser una forma de propaganda. Sin embargo, es aún más peligroso hablar sin ningún respaldo.
Los datos son un aspecto importante para garantizar la razonabilidad de los argumentos.
Thomas Piketty, en su monumental obra sobre la desigualdad, insiste correctamente en la necesidad de tener magnitudes al enfrentar las realidades sociales. Quienes debatan deberán velar por encontrar y reportar datos adecuados que provengan de fuentes fidedignas, ya que la alternativa de no usarlos es prácticamente suicida a nivel sistémico. Sin datos todas las discusiones son ideológicas y, por tanto, irresolubles. Y esto es, en cierta medida, lo que pasa en Argentina. Hay poca información veraz y prácticamente no se ponen los datos en la mesa. Como solía decir William Edwards Deming, fundador del movimiento de calidad total: confiamos en Dios, todos los demás traigan datos.
Muchas veces, los argentinos nos enojamos con los datos. O tendemos a matizarlos o a interpretarlos de manera sesgada para tener razón.
Pero seleccionar datos adecuados es crítico cuando abordamos un sistema estancado en el statu quo, como en nuestro caso. Pongamos un ejemplo polémico: todos los datos muestran que en los últimos 60 años, Chile incrementó su producto por habitante más que Argentina. Sin dudas, Chile produjo mucha riqueza. Claro, el dato molesta. Hiere. Quizás estemos tentados de añadir inmediatamente pero Argentina tiene una distribución del ingreso menos desigual, como si eso invalidara el hecho de que los chilenos, efectivamente, crearon mucho más valor que nosotros. En cambio, si decimos que entre 1960 y 2020 Chile incrementó su producto por habitante en casi un 300% mientras que Argentina lo hizo algo más que un 50%, la discusión y la actitud de aprendizaje en el debate nacional serán totalmente distintas. Si a esto le agregamos que el indicador de distribución del ingreso Gini, que mide la desigualdad social, bajó para Argentina de un valor de 42,8 a 41,2 entre 1986 y 2017, mientras que para Chile dicho indicador bajó en el mismo período de 56,2 a 44,4; la posición respecto a lo que se puede aprender de Chile, incluso a pesar de las enormes limitaciones que sigue enfrentando, será diferente. Un poco más cerca en el tiempo, el Indec publicó el estudio Distribución del Ingreso, en el que se reportó un coeficiente de Gini de 44,4 para el primer trimestre del año 2020, igualando el indicador en Chile para el 2017.
Señalamos el caso chileno intencionadamente. Las masivas protestas callejeras del 2019 de las clases bajas y medias de ese país que reclamaban mayor igualdad y la Convención Constituyente del 2021 pueden confundirnos, dándole fuerza al relato de que el desarrollo chileno fue a costa de la marginación de grandes sectores de la sociedad. Los datos muestran otra cosa: en los últimos 50 años, Chile produjo más riqueza y la distribuyó mejor que Argentina. Más que enmarañarnos con discusiones sociológicas sobre las causas del malestar social en Chile, deberíamos preguntarnos por qué Argentina tiene el un PBI per cápita en 2020 solo 10% superior al del 1980 (40 años sin crecimiento), mientras que la población en situación de pobreza e indigencia se cuadruplicó (de alrededor del 10% a más del 40%).
Al respecto, de este lado de la Cordillera, no se dice nada. No intentamos afirmar que Chile sea un país equitativo ni que no deba enfrentar reformas estructurales que garanticen la igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos. Le falta un montón, sin dudas. No son el espejo donde queremos vernos reflejados. Pero muchos datos objetivos parecen indicar que están yendo en una dirección mejor que Argentina. El desafío es mirar el desarrollo chileno con curiosidad y entender qué podemos aprender de esa experiencia histórica, con todas sus luces y sombras.
☛ Título: El negocio de la grieta
☛ Autor: Roberto Vassolo y Santiago Sena
☛ Editorial: Galerna
Datos sobre el autor
Roberto Vassolo es profesor titular del área de Política de Empresa del IAE Business School (Universidad Austral). Es Ph. D. en Strategic Management de Purdue University, posgrado en Economía por la Universidad Di Tella y licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina.
Santiago Sena es director del área de Comportamiento Organizacional y del MBA, además de profesor de Iniciativa Emprendedora, RSE y Dirección de Personas en el IEEM, Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, Uruguay. Es profesor y licenciado en Filosofía (Universidad Católica Argentina). Tiene un Ph. D. en Management por el IAE Business School (Universidad Austral).