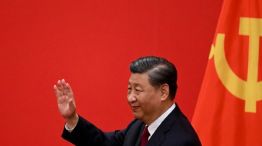Durante los últimos años, los venezolanos hemos intentado explicarnos lo inexplicable: ¿cómo es que tantos colegas del Cono Sur, con la memoria reciente de las dictaduras militares argentina, chilena y uruguaya, han respaldado al régimen venezolano? ¿Cómo es que ellos, con toda la notoriedad que se han ganado en la defensa de los derechos humanos, persisten en defender a Maduro? ¿Cómo es que personalidades de la talla de Adolfo Pérez Esquivel y Raúl Zurita reniegan de todo aquello por lo que parecen haber luchado a lo largo de sus vidas y silencian a las víctimas?
Las recientes declaraciones de Horacio González, José Pablo Feinmann, Hebe de Bonafini, Atilio Borón y Alicia Castro desconociendo el informe elaborado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Venezuela, continúan la misma línea de la negación de otros reportes como los de Amnistía Internacional y el elaborado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU.
Esta aparente paradoja de una izquierda dispuesta a justificar e incluso apoyar a un régimen implicado en crímenes de lesa humanidad plantea la cuestión de los borramientos y las segregaciones que una corriente del pensamiento latinoamericano establece frente al Caribe.
Una mirada. La pregunta que emerge es: ¿quiénes tienen voz para reclamar y ser escuchados ante la violación de sus derechos en contextos estatales de tortura, desapariciones forzadas, persecución política, ejecuciones y políticas de hambre? ¿Quién tiene la autoridad en la región para determinar los que somos suficientemente humanos y, por tanto, sujetos con derechos?
Propongo intentar una mirada estructural que vaya más allá del caso venezolano para allanar esta pregunta. En realidad, ese país no hace sino revelar una cartografía particular del pensamiento latinoamericanista. Se trata de una concepción espacial, cultural y política en la que tampoco hay lugar para denunciar los más de 300 nicaragüenses asesinados en unos pocos meses de 2018, ni la represión de la disidencia y el hambre de hace más de medio siglo en Cuba. A diferencia de dictaduras que ocurrieron al menos hace treinta años, los actuales regímenes dictatoriales de la región no existen en el relato dominante latinoamericanista. A la manera del legado colonial que tanto critica, esta corriente establece sus centros y sus periferias, sus adentros y sus afueras.
El Cono Sur configura claramente uno de los ejes de esta cartografía, y ciertos colegas provenientes de allí se destacan por defender esta concepción. Al menos así se percibe desde Venezuela, donde acogimos el pensamiento conosureño durante las últimas dictaduras militares. En el imaginario de lo latinoamericano que académicos como Pablo Gentile y Enrique Dussel nos ofrecen, el Caribe luce como un espacio vacío, ese corazón de las tinieblas que el Capitán Marlowe distinguiera en el mapa africano de una compañía colonial.
En este mapa latinoamericano solo sobresale Cuba como espectro paradigmático de lo utópico. Y aun así, o quizá por ello, los cubanos de a pie siguen siendo igual de invisibles que todos los demás caribeños.
El poeta Octavio Armand denunciaba con humor el borramiento de los cubanos, notable en el ensayo de Ángel Rama La riesgosa navegación del escritor latinoamericano del exilio. ¿Estoy aquí? ¿Estoy aquí? Se preguntaba en 1980.
La pregunta del poeta cubano nos devuelve al tema de los derechos humanos e, indefectiblemente, a la discusión de quiénes son realmente considerados sujetos de derechos y no meras vidas desnudas como aquellos esclavos negros que el Capitán Marlowe descubriera con horror en el espacio vacío del mapa colonial.
Mi tesis es que este borramiento parte de una latente genealogía colonial en cierto pensamiento latinoamericanista que replica formas de discriminación al momento de establecer jerarquías y borrar ciertas experiencias de lo humano. Estas jerarquías reviven el imaginario colonial del buen salvaje y el salvaje antropófago. Una y otra figura definieron la atracción y repulsión con que buena parte de Europa se relacionó con sus alteridades. Ya en el siglo XVI, Bartolomé de las Casas introdujo una jerarquía entre indígenas y africanos. Aunque ambos eran inferiores a los cristianos europeos, los primeros se distinguían de los segundos porque no debían ser esclavizados. Estas asimetrías explican una desigualdad que llega hasta hoy. La dicotomía entre el buen salvaje y el salvaje caníbal se ha ido trasmutando en concepciones segregadoras que, sorprendentemente, no son solo características de las derechas más rancias.
La izquierda que inspira al latinoamericanismo dominante no escapa al binarismo para aprehender formas de alteridad. En América Latina existimos los buenos y los malos salvajes. Al primero le corresponden las fantasías esencialistas de cierta inocencia originaria y, sobre todo, de autenticidad. Al segundo le corresponden la invisibilización y el desprecio.
Walter Mignolo, por ejemplo, especula sobre una identidad indígena incontaminada que nos viene a salvaguardar de los males de Occidente. Esta creencia explica, en parte, por qué un dueto representativo de la división de atributos propia del pensamiento colonial, como el de Evo Morales (cuerpo indígena) y Álvaro García Linera (mente, pensamiento blanco), despierta fascinación entre estos intelectuales. Pero explica también por qué, para estos mismos intelectuales, es un derecho humano que este dueto boliviano pueda reelegirse indefinidamente, mientras que no es una violación de derechos humanos que centenares de jóvenes mestizos pobres en Venezuela sean ejecutados por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana.
Todos en América Latina somos humanos, pero algunos son más humanos que otros. Cuando el latinoamericanismo dominante se ve obligado a confrontar la crisis venezolana, las vidas de ese país resultan irrelevantes. Por ejemplo, en el reciente artículo de José Pablo Feinmann “Algo más sobre Venezuela”, el único tema que merece preocupación es Estados Unidos. En su cartografía de lo latinoamericano, las vidas venezolanas no importan porque, “si Maduro viola los derechos humanos, quienes lo atacan violan los derechos soberanos de las naciones”. (No puedo ni imaginar lo que pensaría este argentino de una frase así si intercambiásemos el nombre de Maduro por el de Videla). Bajo esa lógica, se evade que la crisis humanitaria venezolana arrancó años antes de las sanciones internacionales, y la oposición resulta invisible o un apéndice de los Estados Unidos. Paradójicamente, para Feinmann no somos sino el backyard del imperio.
El racismo, como sabemos, es una forma de desprecio hacia la alteridad que va mucho más allá del color de la piel. Implica una deshumanización del otro en torno a imaginarios que incluyen la geografía, la nacionalidad, la religión e incluso la ideología. Si, como sostengo, el latinoamericanismo dominante es tributario de una genealogía colonial que discrimina entre buenos y malos salvajes, no es muy difícil deducir cuál es el lugar que se le asigna al Caribe. Frente a la pulsión identitaria que valoriza una autenticidad latinoamericana en lo indígena como garante de superioridad moral frente a Occidente, a los caribeños nos corresponde ocupar ese lugar vacío de la impureza y la invisibilidad. Una región distante habitada por los descendientes de millones de africanos desarraigados y transportados en barcos negreros −que no eran precisamente los barcos que recuerda con orgullo la clase intelectual argentina y uruguaya− difícilmente se presta para las fantasías adánicas del buen salvaje. Los caribeños seguimos siendo esa alteridad indócil al relato hegemónico. Continuamos sin hablar apropiadamente la lengua del amo. Sin voz humana para reclamar nuestros derechos.
En un hermoso pasaje del libro La isla que se repite, el ensayista y narrador Antonio Benítez Rojo expresaba que “todo caribeño, al final de cualquier intento de llegar a los orígenes de su cultura, se verá en una playa desierta, solo y desnudo, emergiendo del agua salada como un náufrago tembloroso, sin otro documento de identidad que la memoria incierta y turbulenta inscripta en las cicatrices, en los tatuajes y en el color mismo de su piel”. Me pregunto qué tan poco valía ese color de piel para que, en 2003, Atilio Borón y Hebe de Bonafini respaldaran la ejecución de tres jóvenes cubanos cuyo delito fue secuestrar un barco para escapar de un régimen que les negó la posibilidad de vivir como seres humanos.
Si el latinoamericanismo consiguiera sobrevivir a los nuevos tiempos, me gustaría vislumbrar un campo de estudios que prescindiese de toda autoridad para discriminar quiénes tenemos derecho a una vida digna de ser vivida. Imagino un nuevo mapa de América Latina en el que todas las personas, independientemente del espacio que ocupemos en él y de nuestra piel, seamos suficientemente humanas para gozar de los mismos derechos.
*Investigadora de la Universidad de Notre Dame y consejera de Cadal.