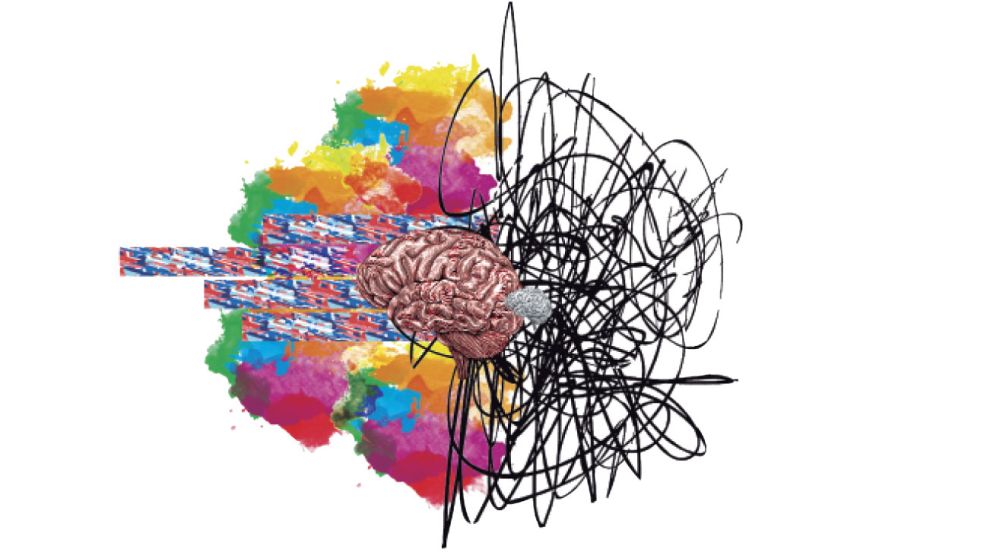Desde que, leyendo al premio nobel Eric Kandel, he sabido que en todas las alteraciones psiquiátricas hay un problema en el cableado, de modo que las sinapsis no se comunican de forma adecuada, entiendo mucho mejor el funcionamiento de mi cerebro. Y así, ahora, cuando me asalta un estupor, casi me parece estar viendo una de esas simulaciones de las series CSI o House, en las que la pantalla del televisor se llena de circuitos neurales e inputs luminosos que de repente chocan o se pierden. Ya sabes, todo ese alboroto eléctrico que tenemos por ahí arriba. He comenzado este libro explicando que siempre supe que algo funcionaba mal dentro de mi cabeza, y a decir verdad no hacía falta ser un lince para darse cuenta. En primer lugar, por el inmenso despiste. Supongo, aunque nadie lo diagnosticó (afortunadamente), que tengo un problema de falta de atención, lo cual, contra lo que muchos creen, no quiere decir que no puedas concentrarte, sino que te concentras tanto en algunos pensamientos que te olvidas de todo lo demás. Miope como soy, me he pasado media vida buscando mis gafas, y la mayor parte de las veces las encuentro dentro de la nevera (las llevo en la mano, abro el refrigerador para sacar agua, dejo las gafas para coger la botella y me voy sin haber registrado de forma consciente lo que he hecho). Si tengo mucha confianza con alguien, la suficiente como para estar de verdad relajada, a veces estoy contando algo y de pronto me callo para siempre a la mitad, embebida mentalmente en alguna idea paralela que mis palabras han encendido (a Pablo, mi marido, se lo hacía muchas veces, y al pobre se lo llevaban los demonios). Y no consigo poner un rato más en la tostadora, sin que se me queme, una tostada que ha salido demasiado blanca; siempre me digo: esta vez estaré pendiente y la sacaré a tiempo. Pero, por ridículo que parezca, no logro estar concentrada durante un minuto en algo tan abrumadoramente tedioso como una tostadora sin que se me vaya la cabeza a pensar otra cosa y el pan se achicharre. Todo esto, aunque irritante, tiene hasta cierta gracia y resulta simpático. Mucho menos encanto poseen los momentos de estupor, que, ahora lo veo claro (gracias, Kandel), son pequeños instantes de desconexión parcial. Parpadeos de un circuito mal ensamblado. Por ejemplo: he escrito innumerables veces sobre Sócrates en libros y artículos, sobre la cicuta, sobre sus horas finales, sobre su fealdad; he escrito sobre él hasta el aburrimiento, diría yo. Pero de repente el otro día quería citarlo una vez más y pensé: Sócrates... ¿o era Séneca? ¿O algún otro filósofo con la letra ese? ¿Quién demonios era el de la cicuta? Una mancha blanca, una niebla, una nube parecía haber emborronado ese fragmento concreto de mi conocimiento y mi memoria. Esa parte del mundo. O bien: salgo de una tienda en una zona de Madrid que conozco a la perfección, y de pronto no sé a qué altura de la calle estoy, si tengo que tirar hacia arriba o hacia abajo. Esos momentos de estupor (que se sienten como burbujas en la nuca) duran solo unos segundos, como mucho un par de minutos si me pongo nerviosa, pero siempre está el temor a que sucedan y a decir en público cualquier estupidez, a parecer una analfabeta colosal (por eso siempre llevo todo anotado en mis charlas públicas). Alguna vez me ha pasado: se me han cruzado los cables y he dicho una completa barbaridad. Y, como resulta imposible explicar a tu interlocutor lo que te sucede, queda el error garrafal grabado en tu memoria durante años, durante décadas, quizá para toda la vida, una tortura obsesiva que además tiene la virtud destructiva añadida de convencerte, una vez más, de que eres una impostora. Porque antes he dicho que a los escritores, en especial a los novelistas, nos encantan los impostores; pero es que además creo que tenemos una notable tendencia a sentirnos un fraude: “Soy una traidora, una pecadora, una impostora”, escribió en sus diarios una desesperada Sylvia Plath. “Los días buenos me siento un impostor”, dice Emmanuel Carrère en Yoga. “Ni siquiera soy artista de verdad, sino una especie de impostor que escribe desde el asco más absoluto”, dijo Charles Bukowski. Podría seguir hasta el hartazgo, porque hay muchos ejemplos. Se trata del llamado síndrome del impostor; fue descrito por primera vez en 1978 por las psicólogas Pauline Clance y Suzanne Imes en el artículo “The Impostor Phenomenon”, publicado en Psychotherapy: Theory, Research, and Practice. Clance y Imes habían descubierto en sus sesiones clínicas que muchas mujeres profesionales de éxito se sentían, sin embargo, impostoras en su trabajo; que creían no dominar la profesión en la que destacaban y estaban llenas de ansiedad por el miedo a que sus carencias fueran descubiertas. Ahora se sabe que también les sucede a los hombres, aunque a nosotras nos afecta algo más (por cada diez mujeres hay ocho varones), una desigualdad lógica si tenemos en cuenta que el mundo profesional sigue estando construido mayoritariamente para ellos. Es un fenómeno psicológico que, en cualquier caso, está relacionado con el perfeccionismo, pero además yo creo que abunda tanto entre los escritores porque conecta con ese yo carente de hueso que tenemos los literatos. Con la multiplicidad y la falta de fiabilidad interior. Y si además tienes estupores y se te mezcla todo, la sensación de fraude es poderosa. Hay un caso terrible de síndrome de impostura que es el del filósofo francés Louis Althusser. Fue un hombre que padeció gravísimos problemas mentales; a los veintinueve años le diagnosticaron una psicosis maniacodepresiva y fue internado una veintena de veces en distintos psiquiátricos. En 1980 comenzó a darle un masaje a su mujer, la socióloga Hélène Rytmann, con quien llevaba viviendo treinta y cinco años, y terminó estrangulándola hasta la muerte. Le declararon no apto para ser juzgado por haber sufrido un rapto de locura, y volvieron a internarlo durante tres años. En 1992, dos años después de su muerte, se publicó su autobiografía, El porvenir es largo, en la que cuenta de manera desgarradora que se consideraba un cobarde y un impostor. Que albergaba deseos homosexuales que nunca materializó; que pasaba por eminente filósofo cuando lo cierto era que tenía ingentes lagunas de conocimiento: no sabía nada de Aristóteles, ni de los sofistas, ni de los estoicos, ni de Kant (me lo imagino en un estupor diciéndose: ¿Aristóteles? ¿O es Aristarco? ¿O quizá Anaxarco?). Y que fue considerado un héroe en la Segunda Guerra porque estuvo en un campo de prisioneros alemán durante cinco años, pero que en realidad había sufrido un “terror total” a combatir, que inventaba enfermedades para rehuir misiones y que cuando le capturaron los alemanes se sintió aliviado. Desgraciado Althusser, que vivió, como dijimos antes, aplastado por el imperativo heroico de ese tío y primer novio de la madre de quien llevaba el nombre, muerto en combate en la Primera Guerra. De hecho, fue al volver del campo de prisioneros cuando la psicosis de Althusser brotó oficialmente: tuvo la malísima suerte de que le tocara vivir otra guerra mundial en la que medirse frente a su fantasma. Perdió, por supuesto. Añadiré que tengo la sospecha de que en la mente del escritor hay otros ingredientes que contribuyen a que nos sintamos un fraude. Creo que es un problema con la entomóloga, con el cuidador que todo lo sabe y no siente nada. Si de verdad te parece que no sientes nada, eso significaría que no amas a nadie. Y si no amas, ¿no eres el mayor impostor del universo? En un texto autobiográfico escrito ya en la madurez, Virginia Woolf describe el momento en que murió su madre; ella tenía trece años y la hicieron entrar en el cuarto para despedirse. “No siento absolutamente nada”, recuerda Virginia que pensó. “Entonces me incliné y le di un beso a mi madre en la cara. Todavía estaba caliente. Había muerto minutos antes.” He aquí a la entomóloga trabajando a tope. Y, sin embargo, Virginia adoraba a la fallecida: de hecho, su primera crisis mental, la imposibilidad de saltar el charco que hemos narrado antes, la tuvo a los trece años, tras esa desaparición materna ante la que creía no haber sentido “absolutamente nada”. Este es uno de los mencionados traumas fundacionales que te destrozan la infancia. Aunque la de Virginia ya había sido destruida mucho antes: desde los siete años sufrió los abusos sexuales de dos hermanastros que rondaban la veintena. De modo que el cuidador a veces puede pasarse de frenada. Y supongo que aquí, como en todo, la clave está en el equilibrio entre el porcentaje de desapego y el de sentimiento, en lograr cierta armonía entre el yo que sufre y el yo que controla. Intuyo que las personas más desarboladas, aquellas a quienes la enfermedad mental muerde más gravemente, tienen más dificultades para reconocerse en sus emociones. Por ejemplo, me ha chocado ver, en los fascinantes diarios de Sylvia Plath, cómo parece utilizar a toda la gente que conoce (salvo a los hombres de los que cree enamorarse: la pasión es su agujero) como simple documentación para su obra: “Me gustan las personas, todo el mundo. Creo que me gustan como al coleccionista de sellos su colección. Cada episodio, cada incidente, cada retazo de conversación es para mí materia prima”. Esta tendencia a deshumanizar al otro y a convertirlo en un objeto de estudio va empeorando con los años; se diría que no es capaz de tener un amigo, una amiga. Hacia el final de los diarios las entradas empiezan a tener algo espeluznante: parece que absolutamente todo lo que vive lo convierte en apuntes de trabajo para poder escribir luego sobre ello. Por ejemplo, los vecinos de enfrente de su casa son un matrimonio mayor. El hombre enferma gravemente; queda imposibilitado y sufre, atendido por su mujer, una terrible agonía de meses. Ted, el marido de Sylvia, los ayuda de cuando en cuando; Sylvia también los visita alguna vez, pero yo diría que para tomar notas. De hecho, un día se entera de que el vecino acaba de tener un derrame cerebral y está a punto de morir, ya solo es cuestión de horas. Y entonces se anima a sí misma a visitarlo con estas palabras: “Ve, tienes que verlo, no has visto nunca un derrame cerebral ni a nadie muerto”. Sí, supongo que hay escritores vampíricos que han perdido por completo el contacto con su yo sufriente; o, lo que es lo mismo, con su corazón. Quizá esos novelistas que no tienen empacho en utilizar, sin apenas disfraz, a las personas reales en sus libros sean todos un poco hijos de Drácula. Pero no quiero condenar a nadie, ni tengo por qué; es muy posible que actúen así porque, si se permitieran un mayor contacto con sus emociones, se desmoronarían. En cualquier caso, en esto no me reconozco. Verdad número dos: todos somos distintos. Pero, ya que hemos hablado de imposturas, déjame contarte una pequeña historia. Tal vez un año después de la agitada noche de Constantino fui a una fiesta en casa de unos amigos. Debía de Shaber una treintena de personas, y en un momento dado la dueña de la casa se acercó y me presentó a Pedro Zarco, un eminente cardiólogo a quien yo no conocía pero admiraba (falleció en 2003 de un infarto, qué ironía). Le estreché la mano con entusiasmo y empecé a decirle lo que me interesaban sus trabajos, pero mi locuacidad se fue marchitando ante la expresión de total desconcierto del médico. Acabé por callarme, momento que Zarco aprovechó para decir:
-¿Tú eres Rosa Montero?
-Sí.
-¿La Rosa Montero que trabaja en El País, la que hace las entrevistas?
-Sí, sí, claro. Ya he dicho antes que por entonces me había hecho más o menos famosa, pero tanto mi aspecto físico como mi voz eran aún muy poco conocidos. El doctor Zarco me miró consternado.
-No puede ser. ¿Cómo puedo estar seguro? -murmuró.
-¿Cómo dices?
-Hace tres semanas estuve comiendo con Rosa Montero y no eras tú.
Media hora más tarde, y tras verificar mi autenticidad con sus amigos, el cardiólogo me había puesto al corriente de la historia. Fue durante la presentación del libro de un conocido en el hotel Palace; después hubo un cóctel y coincidieron junto a la barra sirviéndose canapés. La relación fue tan fácil y el entendimiento tan inmediato que se retiraron a una de las mesitas altas con sus platos de plástico y pasaron un buen rato charlando. -Le dije que me gustaban mucho sus entrevistas y sus artículos, o sea, tus entrevistas y tus artículos, y ella me dijo que le interesaba mi trabajo... Era una chica muy lista, muy simpática, no sé, todo parecía tan normal, me estuvo comentando cosas de las entrevistas...
-¿Cosas? ¿Qué cosas?
|-Pues no sé, pequeñas cosas... Que, cuando hablaste con el ayatolá Jomeini en Francia, el tipo no te miró a los ojos ni una vez...
No fue exactamente así; quien no pudo mirarle fui yo, me obligaron a cubrirme el cabello, la frente y las cejas con un pañuelo, ni un solo vello pecaminoso al aire libre, y además me dijeron que tendría que mantener todo el tiempo mi cabeza más baja que la del ayatolá, cosa francamente difícil, porque el hombre era viejo y pequeño y estaba sentado sobre un cojín en el suelo, así que tuve que hacerle la entrevista prácticamente tumbada sobre la alfombra. De modo que no fue como decía esa chica, pero tampoco era una observación mentirosa o chirriante. Claro que todo eso podía deducirse del texto de mi entrevista, pero esto indicaba que la mujer me leía, me seguía, que se sabía bien mis trabajos. Yo estaba espantada; a otros semejante situación quizá pudiera parecerles chistosa, una anécdota banal y divertida con la que animar las reuniones de amigos, pero a mí me desasosegaba y angustiaba. A Zarco tampoco parecía hacerle la menor gracia.
-Y lo peor no es esto... -dijo, y a mí se me encogió el estómago-. Lo peor es que me dijo: Te mandaré mi novela. Y yo, imbécil de mí, le di mi dirección. ¡Mi dirección! Pero ¿cómo podía saber? Y me la mandó.
Una semana después recibí en casa ese libro, reenviado por el cardiólogo. Era Crónica del desamor, un ejemplar de la novena edición de la editorial Debate. La dedicatoria decía: “Para el doctor Zarco, con mi admiración, este primer libro mío aún titubeante. Un beso, Rosa Montero”. La letra no tenía nada que ver con la mía, era pequeña, apretada e inclinada, pero el texto bien podría haberlo escrito yo. Asomarme a aquella página hizo que la realidad se pusiera un poco resbaladiza.
-¿Y físicamente cómo era? -le pregunté al cardiólogo.
-Normal. De tu edad, pero muy guapa. O sea, quiero decir que no era normal de guapa... Bueno, me estoy liando. Pues eso, que era guapísima.
Un acto fallido, que diría el doctor Freud. Ese “pero” dejó al médico sonrojado y a mí, divertida y también algo envenenada, hay que reconocerlo. Así que guapísima. Supongo que esa belleza contribuyó a su credibilidad y a su simpatía, y no estoy diciendo que Zarco tuviera ninguna intención de ligar y ni siquiera de coquetear con ella, sino que las personas más bellas parecen de inmediato más listas, más buenas, más amables, un fastidioso espejismo que afecta por igual a hombres y a mujeres y que está sobradamente estudiado. Aunque por un lado me mortificó que fuera más atractiva que yo, porque por entonces aún arrastraba uno de esos absurdos complejos físicos que son tan comunes en las mujeres jóvenes, por otro me halagó: por lo menos esa fingida Rosa Montero era hermosa e iba dejando en buen lugar el pabellón de mi nombre. Estas ridículas consideraciones ofuscaron mi mente e impidieron que me diera cabal cuenta de la importancia de lo que estaba pasando. Porque esa fue la primera vez que apareció de forma oficial en mi vida la Otra. No volví a coincidir con el doctor Zarco nunca más después de aquel día. Todavía tengo en casa ese ejemplar de mi “l|ibro”.
☛ Título: El peligro de estar cuerda
☛ Autor: Rosa Montero
☛ Editorial: Editorial Seix Barral
Datos sobre la autora
Nació en Madrid. Estudió Periodismo y Psicología.
Ha escrito varias novelas, la última de ellas “La buena suerte”, en 2021.
En 2017 recibió el Premio Nacional de las Letras.
Su trayectoria periodística ha sido reconocida, entre otros, con el Premio Nacional de Periodismo, el Rodríguez Santamaría y el Premio de Periodismo El Mundo.