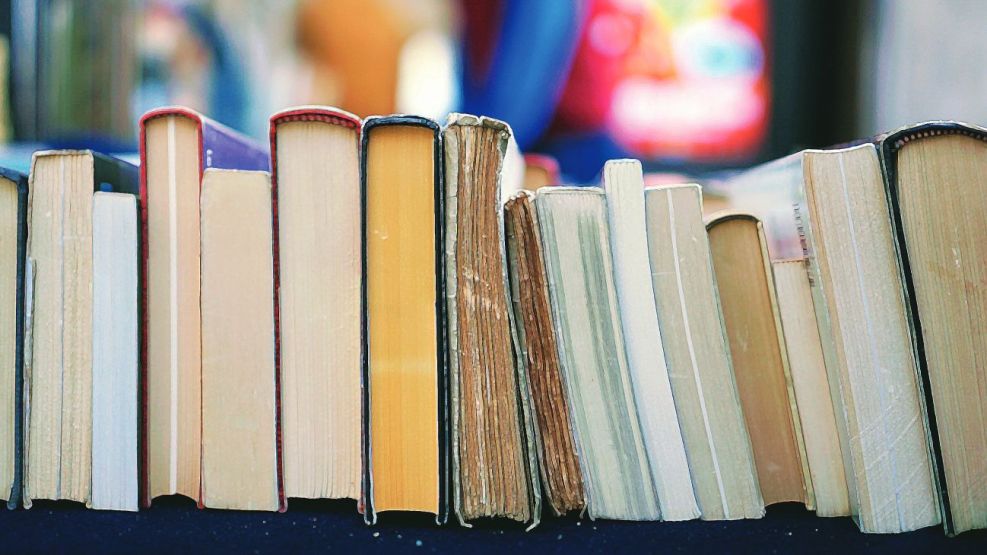Cita Elena Rius en “El síndrome del lector” al novelista inglés Julian Barnes: “la lectura y la vida no están separadas, son simbióticas…”. Tal vez por eso en algunos casos leer puede ser un vicio que provoca malestares físicos y psíquicos cuando no se satisface, y porque la lectura, además, supongo, provoca transformaciones químicas en el cerebro y obviamente en nuestro cuerpo. Transformaciones que generan dependencia, tal como los neurobiólogos podrán explicar. Por eso algunos nos descubrimos, en casos extremos, satisfaciendo nuestra dependencia con lecturas no queridas, ¿quién —siendo lector dependiente— no se ha descubierto en algún sitio, solo, buscando cualquier cosa para leer, así fueran edictos, clasificados de periódico, o revistas de farándula viejas? La vida a veces puede ser aburrida; comer, dormir o leer también.
Todo lector dependiente es casi siempre comprador o acumulador compulsivo de libros. Sentimos, quienes somos así, que en cualquier momento podrá suspenderse la posibilidad de contar con más libros y que es preferible estar preparados. Es el mismo temor que nos asiste cuando salimos a la calle o de viaje y cargamos con nosotros una lectura que pueda calmar nuestro síndrome de abstinencia; no importa que regresemos con ella sin haber sido leída; al llevarla con nosotros conseguimos lo que queríamos: compañía y tranquilidad, además de un seguro contra la desagradable intromisión de inoportunos hablantes.
Compramos, sí, más libros de los que nunca podremos leer, pero eso no nos importa porque los libros son pacientes, como sugiere Alberto Manguel en alguno de sus ya casi innumerables libros. Así que ellos saben esperar el momento que habrá de llegarles, tranquilos y silenciosos, recostados unos contra otros, observando expectantes nuestro deambular casero, pendientes del momento en el que por alguna motivación extenderemos nuestro brazo para tomarlos e iniciar su lectura. Una lectura provoca otra lectura, un autor convoca a otro más, y nuestro estante de libros se va manifestando como el universo personal en el cual nos movemos de manera familiar.
No conozco todos los rincones de mi ciudad y es probable que muchos de ellos nunca los visite, pero es mi ciudad y me sirve saber que está ahí y que puedo recorrerla cuando lo necesite. Igual sucede con mi casa, y con mi biblioteca. Por eso apenas sonrío cuando alguien viendo mis libros pregunta si los he leído todos.
Claro que no, respondo, y sería una desgracia que ya los hubiera leído, no tendría la posibilidad que tengo de levantarme a medianoche e ir a buscar algo que solo hasta ahora se me ocurre leer, o de tener encuentros fortuitos al pasear la mirada por los estantes, e incluso encuentros asombrosos porque había olvidado que tenía ese libro o porque podría asegurar, sin lugar a dudas, que no lo traje yo, ni lo compré, ni tenía cómo haberme interesado antes por él, y sin embargo está allí, dejándose notar, incitando mi mano. No, qué tal que ya los hubiera leído todos. Así que temeroso de que eso suceda, aunque la razón indique otra cosa, y la matemática que suma y multiplica años y posibilidades lectoras advierte que sería casi imposible quedarme sin qué leer o releer, compro y traigo más libros a los estantes, y ellos se van acomodando más o menos como pueden, jugando al juego de aparecer y desaparecer a su antojo.
Nuestra biblioteca, grande o pequeña, eso no importa, precisamente porque ella niega esa matemática de la que hablé antes, es nuestro particular universo poblado por escritores, lectores y seres imaginarios que viven, conversan y alternan; un universo que además se arma y desarma a lo largo de nuestra vida lectora.
Comprar y guardar libros es un acto fetichista, no cabe duda, y vicioso, tal como anticipé, pero es que algunos creemos que los libros nos salvan de la vorágine existencial y nos aferramos a ellos con pasión y desespero. Muchas veces he revisado los bolsillos de mi maleta para ver si llevaba conmigo los libros de viaje, o la he palpado para sentirlos allí, cosa que no hago por las llaves de la casa o la billetera.
Y recuerdo con dolor el día que, al bajarme pronto de un avión apurado por un compañero, abandoné en la silla “Los volátiles del Beato Angélico”, por el que aún, de tanto en tanto, llamo a preguntar a la oficina de objetos perdidos de la aerolínea, aunque han transcurrido años.
“Me posee un ansia inextinguible, la que hasta ahora no he querido reprimir… El malestar del que hablo es un deseo insaciable por los libros, dado que quizá ya poseo más de los que debería tener… (pero es que) los libros nos deleitan hasta lo más hondo, nos aconsejan, conversan con nosotros y nos tratan con intimidad…”, le escribió Francesco Petrarca a un amigo a quien le pedía le comprara, incluso dado el caso saqueara, libros en la Toscana.
Nos tratan con intimidad, dice Petrarca, bella expresión para advertir el trato que solo entre amigos surge, y agrego yo, con dulzura.
Publicado originalmente en la revista Cola de Rata