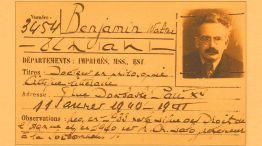Bicky, invítame un rastrillo. ¡Ya no quiero tener esta barba, me veo ho-rri-ble!
Esa fue la condición que Julieta me puso si a cambio se dejaba tomar un par de fotografías. El intercambio no me parecía mal. El problema era que no llevaba efectivo.
—¡Ya vas, mi chava! Pero tenemos que ir a un Oxxo (cadena mexicana de tiendas de autoservicio, NdE), sólo puedo pagar con tarjeta.
—Sí, hermana. Y si quieres me acompañas a comprar mi activo.
Julieta es una chica trans de 23 años, procedente de Honduras. Ella ejerce el trabajo sexual en una de las principales avenidas de la Ciudad de México. A Julieta la conozco gracias a mi trabajo de campo. Es una chica trans parlanchina, alegre y muy aventada. La mayor parte del tiempo está bajo los efectos del activo, un disolvente que, tras inhalarse por un rato, puede producir los mismos efectos que el alcohol.
Mientras caminábamos con dirección al Oxxo, Julieta, con “mona” (paño con solvente para inhalar, NdE) en mano, me contaba lo desagradable que se siente tener barba, pues eso la hace menos atractiva, la hace menos mujer.
—Hermana, lo que más deseo es ser lampiña. Me da asco tener esta barba, me veo horrible. Ya viste a la cara de pija de Angora. Ni en su ataúd deja de tener ese horrible pelo en la cara. ¡Ay no, que horrible!
—Te entiendo Julieta. A mí también me sale bigote—, contesté como acto solidario. Julieta echó una carcajada al aire, me miró y exclamó:
—¡Vos, qué cómica eres!
Julieta y yo nos encontrábamos caminando entre las calles de la colonia Morelos, luego de alejarnos de la funeraria en donde guardaban luto a Angora, una chica trans que había fallecido por el consumo de alcohol y drogas. Tuve la oportunidad de conocer a Angora cuando asistía a visitar a las demás compañeras trabajadoras sexuales en una conocida calle de la Ciudad de México. Incluso, presencié uno de sus ataques epilépticos, derivados del alto consumo de alcohol.
Cuando mi acompañante y yo llegamos al Oxxo, el establecimiento se encontraba fuera de servicio, hecho que le permitió a Julieta proponer “¡Una hora de aventura!”
—Bicky, acompáñame a comprar doce pesos de activo para mi monita. Anda hermana, el velorio va a durar más días, necesito estar de pie como perra que soy.
—¡Nel!—, me autodije en mi mente, pero terminé regurgitando:
—Chale… ¿Y que, sí está muy lejos?
—Vamos a caminar bastante. Si no quieres ir, te dejo en la funeraria y yo me voy—, contestó a forma de reclamo.
“Me sentía obligada a acompañarla. Era la forma de reafirmar que era su amiga”
Me sentía obligada a acompañarla. Supuse que era una forma de reafirmarle que yo era su nueva amiga y que ella podía confiar en mí. Para ser honesta, sentía mucha incertidumbre pues Julieta nunca dejó de drogarse en vía pública. No es que me molestara su necesidad de inhalar abiertamente su activo mientras saludaba de forma amable a toda persona que pasaba a su lado, algo así como: “Buenos días, mi señor… ¡Noches, ya!”, sino me preocupaba que, en algún momento, la policía se detuviera a llamarnos la atención.
—Pero, ¿es seguro Julieta? Mira que, si tenemos que correr, me voy a quedar atrás porque este calzón que traigo se me baja.
—¡Jajaja! Estás más loca que yo. Tranquila, que conmigo nada te va a pasar. Yo confío en Dios, por eso siempre voy bien segura de mí misma.
Su seguridad se hacía evidente cada vez que cruzaba la calle, levantándose la blusa, dejando ver que su brasier resguardaba mentirosos senos hechos de relleno de papel, esquivando automóviles, coqueteando con los hombres que la miraban y respondiendo los insultos de los niños que, entre risas, ofendían a Julieta por ser una chica trans.
—¡Guácala, qué asco!
—¡Me-la-chu-pas! Ven para que veas qué traigo—, les gritaba Julieta después de sobarse los genitales.
—¡Jajaja! Qué asco, pinche maricón.
—¡Pero la tengo grande, idiota! No les hagas caso Bicky, ellos son unos cerdos cretinos. No saben nada de respeto.
Después de presenciar la discusión entre Julieta y ese grupo de infantes, llegamos al lugar. La transacción fue rápida. El espacio era habitado por hombres y mujeres tirados en la banqueta, todos inhalando sus monitas de activo al ritmo de una ranchera que se reproducía en la radio del vendedor.
“Julieta conocía mejor que nadie las zonas peligrosas de la ciudad”
Regresamos por las mismas calles, lo supe porque las memoricé. De repente, Julieta se desvió.
—¡Quihubo Julieta, es por aquí!—, le dije con voz quebrada. Estaba oscureciendo.
—Ya sé, hermana. Pero ahora acompáñame a comprar una piedrita. Está muy cerca de aquí. ¡Anda, que la necesito para aguantar toda la noche en el velatorio!
—¿Te cae?—, respondí mientras Julieta me tomaba del brazo y me explicaba los motivos académicos por los que tenía que acompañarla.
—¡De veras que no te vas a arrepentir! Conmigo vas a tener historias chingonas para tus experimentos de la escuela. ¿Qué no es eso lo que quieres?
Julieta conocía mejor que nadie las zonas peligrosas de la ciudad. Sabía cómo conseguir sus “droguitas” en la Morelos, Tepito, La Merced, Revolución, Sullivan y los alrededores de La Villa. Identificar puntos de venta fue lo primero que hizo cuando llegó a la Ciudad de México, luego de que la migra (policía migratoria, NdE) la dejara por tercera ocasión en la frontera de Chiapas-Guatemala y decidiera poner alto a su intento de llegar a los Estados Unidos.
Caminamos sólo unos minutos por calles semi alumbradas. Julieta estaba eufórica por andar deliberadamente en aquella colonia. Era yo la que deseaba no estar allí, mi vestimenta, mi calzado, el desgraciado calzón guango y mi desconfianza evidenciaban que yo no era del barrio. Dimos la vuelta en una esquina que, a diferencia de las anteriores, lucía bastante alumbrada y con mucha actividad. En las banquetas permanecían grupos de chicos y chicas consumiendo cristal. Otro grupo prefería fumar marihuana, y algunos otros bebían sus chelas (cervezas, NdE). Esa calle también albergaba la presencia de hombres y mujeres indigentes que dejaban ver sus encías vacías cuando se acercaban a pedirme una moneda. ¡Aquello era la mera fascinación de las masas por la sustancia prohibida, hijas!
Bicky andaba hurgando en vidas ajenas, y no podía perderse esta oportunidad
Me sentí muy contenta de portar, con mucho orgullo, mi cubrebocas. Sentí que el cubrirme la cara me hacía menos indefensa, a diferencia de Julieta, quien decía no tener ganas de cuidarse de una enfermedad de la que nunca sufriría porque Diosito la cuidaba.
Pude notar que en una esquina había un pequeño puesto forjado, improvisadamente, con plásticos negros. Di por hecho que era un puesto de quesadillas, por si a la banda le daba el monchis (hambre de resaca de marihuana, NdE) después de consumir drogas, ¡el clásico bajón, pues! Mi hipótesis se desvaneció cuando Julieta se detuvo frente al puesto y me dijo seriamente.
—Bicky, quítate el cubrebocas.
—¿Cómo?—, le contesté extrañada y aturdida. No quería despojarme de lo único que me hacía sentir segura.
—Bicky, que te quites el cubrebocas.
Justo en ese momento me sentí como en uno de los pasajes bíblicos del Éxodo; cuando Josué llega al Monte Sinaí y una voz (Dios) le pide que se quite las sandalias de los pies. Algo así como: “(…) entonces Julieta del ejército de los adictos dijo a Bicky: ‘Quítate el cubrebocas, porque el lugar donde estás es maldito. Y así lo hizo la Bicky’ (…)”
Me quité el cubrebocas, un hombre abrió una puerta de plástico y entonces estaba en un puesto de drogas. En su interior había pequeñas mesas y grandes bolsas de plástico que contenían cientos de papelitos blancos. Los vendedores le venían manejando lo que viene siendo: pipas de cristal, marihuana, piedra y cocaína. Los hombres detrás de las mesitas ofrecían deliberadamente sus productos.
—¡Aquí de todo, mi madre! ¿Qué vas a llevar, mi reina?
—No manito, yo puro Marlboro Rubí, le contesté sin pensarlo.
Del puesto entraban y salían adolescentes, adultos, ancianos, trabajadoras sexuales, drogadictos, personas en situación de calle y yo; una doctorante de cajetilla que andaba hurgando en vidas ajenas, buscando un “no sé qué”, para inmortalizar el estigma del prójimo en un escrito de tesis académica que, probablemente, nunca será leída.
La transacción de Julieta duró menos de un minuto, tiempo suficiente para deleitarme con la comuna piedroza de esta ciudad, las cuales defino como: víctimas colaterales.
Caminamos de nuevo a la funeraria. Tan sólo a unas cuadras, mi amiga trans sacó su pipa de cristal y fumó su piedra. Por un instante su mirada se perdió en la oscuridad del parque y con un gritó agudo berreó:
—¡Hermana! ¡Esto es maravilloso! ¡Este será nuestro secreto!
—Pinche Julieta, tú ya te drogaste a toda madre y yo nomás tengo miedo—, respondí como acto de catarsis.
—¡Jajaja! Tú me encantas, Bicky. ¡Vos me fascinas!
Cuando caminaba con la pinche Julieta con dirección a la funeraria, podía ver el Palacio Legislativo. No concebía que, alrededor del recinto en donde se discute la aprobación de leyes en beneficio de todo el país, había decenas de puestos de drogas en vía pública. Que a unas cuadras de la Cámara de Diputados exista -paradójicamente- un lugar sin leyes.
La pandilla chilanga sabe que aquel puesto no es el único en la zona. Existen vecindades completas que se dedican a la compra y venta de estos productos. Afortunadamente, fue la seguridad y el fulgor de Julieta lo que hizo de aquel “tour” un suceso inolvidable. También me hizo reconocer que, de esa segmentación del espacio en la Ciudad de México en donde habita Dios, el Estado, los ricos, los pobres y los marginados, hay quienes nos hacemos pasar por intelectuales que reinterpretan y escriben sobre los otros porque nos resistimos a ser parte de esa población sobrante, porque nos avergonzamos y tenemos miedo de reconocer nuestra marginalidad.
Como buena católica supersticiosa llegué a tirar mis calzones, sin duda una prenda de mala fortuna para la vida de ésta, su humilde pseudo-antropóloga.
Publicado originalmente en La Desvelada