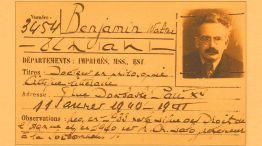El “Diccionario de psicoanálisis” de Élisabeth Roudinesco y Michel Plon nos informa que la paranoia fue introducida como término de la psicología en el siglo XIX por especialistas alemanes y constituía, para ellos, una de las tres formas de la psicosis. Se la caracterizó como “un delirio sistematizado, el predominio de la interpretación y la ausencia de deterioro intelectual”. Melanie Klein la aproximó después a la esquizofrenia y, antes que ella, en 1911, Sigmund Freud la consideró como “una defensa contra la homosexualidad” y la comparó con una filosofía por su consistencia argumental interna y su cercanía con el razonamiento “normal”.
Esta sistematicidad, aclara el diccionario, fue la que fascinó a Jacques Lacan más tarde y lo llevó a erigir a la paranoia como modelo de la locura y a consagrarle su tesis en medicina. Dato significativo, el caso princeps freudiano sobre el tema lo constituye el libro de un individuo que no trató, “Memorias de un enfermo de nervios” de Daniel Paul Schreber (1842-1911), un jurista alemán que intentó suicidarse tras su fallida candidatura al Reichstag. La eclosión de su padecimiento aparecía vinculada a un episodio político.
Sin abandonar el plano político, pero ensayando un abordaje desde la crítica literaria, Ricardo Piglia exploró los vínculos de la ficción con el complot, una de las elucubraciones asociadas con la paranoia. En una conferencia que pronunció en Buenos Aires en el año 2001, a pocos meses de la mayor crisis social que sufrió Argentina y ante un grupo artistas precisamente “juramentados” para resistir la desolación que se vivía, explicó los motivos que llevan a ciertas personas a imaginar la conjura de grandes poderes en su contra. Piglia buscaba revelar la presencia del complot en las tramas de la novela contemporánea, en las intenciones de la vanguardia y en los procedimientos de la economía. Pero sus reflexiones desbordaron esos motivos. “Con frecuencia —afirmó en su charla— para entender la lógica destructiva de lo social, el sujeto privado debe inferir la existencia de un complot”.
Cuando el mecanismo social se vuelve oscuro para individuos cada vez más aislados, ellos adoptarían visiones conspirativas para “descifrar cierto funcionamiento de la política”. Su ejemplo narrativo fue “Los siete locos”, la novela que Roberto Arlt publicó en 1929, justo antes del crack financiero mundial y del primer golpe de Estado que sufrió la Argentina, pero cuando Benito Mussolini ya estaba en el poder. “La paranoia antes de volverse clínica, es una salida a la crisis de sentido”, concluyó Piglia.
La derrota de 1918, o una “puñalada por la espalda”
El delirio paranoico sería entonces una especie de Ersatz. Vale decir, el sustituto a un razonamiento sustancial sobre la sociedad del que han sido desprovistas las comunidades que en las últimas décadas han venido sufriendo un creciente proceso de atomización y despolitización. Ante la ausencia de encuadres explicativos, los individuos se inclinarían a adoptar esquemas alucinados y a menudo también agresivos, pero coherentes al menos en apariencia. Aquellos encuadres eran en el pasado aportados por culturas políticas compartidas, que se socializaban a través de partidos, movimientos civiles o sindicatos. Tras el fin de la Guerra Fría, el trabajo conjunto de una cultura posmodernista emergente que cuestionaba las verdades fuertes y una economía neoliberal con enormes repercusiones en la formación subjetiva canceló las matrices ideológicas que daban forma a las explicaciones políticas y disolvió aquellos centros de encuentro y formación. Ello abrió el horizonte de una gran desorientación popular para comprender las drásticas transformaciones vitales que sobrevinieron en las décadas siguientes.
En otro tramo de su ensayo, Piglia sostuvo que una «crisis de la experiencia» marcó el inicio del siglo XX y la adjudicó al derrumbe de una civilización liberal que justamente habría tenido como efecto el surgimiento de las vanguardias artísticas como respuesta cultural. Si proyectamos estas reflexiones como modelo de análisis nos llevarían a pensar que la crisis del neoliberalismo, que estalló por etapas desde comienzo del siglo XXI y tuvo su mayor expresión económica alrededor de 2008, no generó una nueva vanguardia artística sino una serie de formaciones reaccionarias de creciente arraigo en distintas latitudes. Estos movimientos organizan versiones paranoides de la realidad y el motivo por el cual resultan creíbles para auditorios cada vez más amplios está relacionado con la caída de los llamados “grandes relatos” que hasta fines de los años 1980 brindaban marcos de sentido a la experiencia social.
Sin otros paradigmas que ordenen la alterada vida de la población, esta se vuelve vulnerable a narraciones más o menos enajenadas y simples sobre la perturbadora influencia de diversos poderes sobre la vida: las amenazantes oleadas migratorias, el crimen omnipresente, unas oscuras sinarquías, la endémica corrupción de las dirigencias, el estado opresor de unas libertades naturales o su intolerable presión fiscal, entre muchas otras. Todo ello configura lo que recientemente Alain Badiou denominó “una desorientación general sobre el mundo” y, como otros comentaristas, la compara con la que dominó en Occidente al final de la belle époque cuando concluía la primera globalización y se aproximaba la Gran Guerra.
El Tercer Reich se erigió sobre la base de una teoría conspirativa
Fue justamente durante la Primera Guerra Mundial cuando comenzó el primero de los cinco episodios conspirativos que se proyectan hasta el final de la Segunda Guerra y en los que se concentra Evans en “Hitler y las teorías de la conspiración”. El hilo conductor de su relato es la figura de Adolf Hitler, la “figura moral negativa” del siglo XX, el paranoico político par excellence. El repaso histórico que propone el libro de Evans, más allá de los contenidos propios de cada episodio, facilita claves formales para clarificar características que distinguen a algunas mentalidades contemporáneas.
La serie que estudia Evans se inicia con la pregunta por la influencia del líbelo titulado “Los protocolos de los sabios de Sión” en el antisemitismo criminal que más tarde desató el hitlerismo y sigue con la leyenda de la “puñalada por la espalda” a la que los jefes militares germanos le atribuyeron su derrota en 1918. El autor continúa con las disputas acerca de la responsabilidad por el incendio del Reichstag ocurrido durante la noche del 27 y 28 de febrero de 1933 y luego trata los motivos del misterioso viaje solitario a Gran Bretaña del segundo cargo del Partido Nazi, Rudolf Hess, el 10 de mayo de 1941. Un capítulo final explora los mitos que se urdieron sobre lo sucedido con Hitler en su búnker cuando ya todo estaba perdido en el terreno militar: ¿se suicidó allí el 30 de abril de 1945 o se dio a la fuga?
Episodios nacionales. Hannah Arendt consideró a “Los protocolos de los sabios de Sión” como un texto central para el nazismo. Sin embargo, la propaganda nazi no hizo gran uso del libro, asegura Evans. En “Mein Kampf” se encuentra solo una referencia al pasar y el título no se encontró entre los 16.000 volúmenes de la biblioteca de Hitler (aunque contaba con un ejemplar de “The International Jew” de Henry Ford, traducido al alemán en 1922, que contiene un capítulo dedicado a “Los protocolos”). Con todo, hay pocas dudas de que el líbelo ejerció una vasta influencia en la conformación de una opinión antisemita no solo en Alemania. Los protocolos no hacen alusión a tópicos nazis como el anticomunismo o el racismo biologicista; más bien centran la atención en un presunto dominio judío de la prensa, la universidad y las finanzas, dirigido a socavar los fundamentos de la sociedad.
Posiblemente redactados entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, “Los protocolos” abrevan en una literatura previa que se remonta a las reacciones antijacobinas que produjo la Revolución Francesa; más tarde, el monárquico Arthur de Gobineau puso en circulación la idea de una raza aria dominante amenazada por el complot judío. Pero si en Francia encuentran sus más antiguas fuentes, “Los protocolos” alcanzaron su forma final en la Rusia zarista donde fueron publicados por primera vez en 1903. Su trayectoria alemana fue pródiga. En 1933, año del ascenso de Hitler al poder, ya contaba con 33 ediciones.
“Hess tomó por su cuenta la decisión de volar”, dice Evans
Sin embargo, ya en 1921 un corresponsal de The Times en Estambul informó que “Los protocolos” constituían un plagio de un libro editado en Ginebra en 1864, según había descubierto un emigrado ruso. La prensa alemana se hizo eco de esta noticia y Hitler, en un movimiento típico del carácter paranoico, no vio en ella sino una prueba de la verdad de los contenidos del texto. Joseph Goebbels, más matizado, expuso en su diario que “Los protocolos” eran una falsificación, pero solo en el plano fáctico, puesto que contenían una “verdad interior” indiscutible. El libro no solo fue un suceso en Alemania, sino también en otras partes. Evans recuerda que el propio Wiston Churchill lo ponderó.
El Partido Nazi llegó a publicar una versión popular. Pero la difusión de “Los protocolos” durante el Tercer Reich se encontró con un escollo importante cuando en 1937 el Tribunal Supremo suizo los consideró espurios, si bien autorizó su publicación como propaganda política. La repercusión de este falló moderó las referencias nazis al libro, aunque, por cierto, no a la “conspiración mundial de los judíos”, que constituía el núcleo de su mensaje. Durante la Segunda Guerra no hubo reediciones y Evans considera que, de todos modos, no hubieran cumplido ninguna función puesto que la campaña antisemita estaba mejor servida por el cine nazi.
“Los protocolos” postulaban una pulsión judía a la conspiración antisocial basada en un atribuido instinto racial y no en una planificación intelectual. Pero lo hacían en un momento histórico peculiar en que los judíos europeos estaban muy divididos entre “ortodoxos y reformados, practicantes e indiferentes, creyentes y agnósticos, asimilacionistas y sionistas, por no hablar de las diferencias de clase o lealtad política y nacional”. Es cierto que estas consideraciones no afectaban el poder de propagación de Los protocolos puesto que, según escribe Evans, constituían un texto “abierto” que aceptaba cualquier tipo de lectura y ofrecía un marco de sentido ahistórico, blindado a la crítica y que evitaba la reflexión independiente.
El libro de Evans pasa luego a considerar “la puñalada por la espalda” (Der Dolchstoss) que el frente interno habría infligido a las tropas alemanas en la Primera Guerra llevándolas así a la derrota. Hay tres versiones básicas de esta conspiración. Una carga la culpa en el colapso económico interior que privó de suministros a los combatientes. La segunda acusaba a la izquierda de subvertir el orden para tomar el poder, animada por la consigna leninista del “derrotismo revolucionario”; los pacifistas eran también cómplices de esta conjura. La última señalaba directamente la “traición” de los judíos “antipatriotas” que supuestamente evitaban ir al frente y conseguían puestos en la retaguardia (en realidad, 80% de los soldados judíos estuvieron en primera línea). Además, movían en secreto los hilos del país (siendo un 1% de la población alemana) y aportaban los principales dirigentes revolucionarios (cuando solo unos pocos líderes eran de origen judío). Después de la guerra se los acusó de dedicarse al mercado negro y a la especulación, e incluso se los hizo responsables de la posterior hiperinflación.
“Hitler había asumido el poder en situación de debilidad”
Aunque Hitler se amparó más tarde en esta última versión para promover la expulsión de los judíos de la comunidad nacional, lo cierto es que la teoría de la puñalada perdió impulso durante el nazismo. Hitler prefería interpretar que la verdadera catástrofe había sido el período republicano que siguió a la derrota militar y aceptó unas condiciones de paz humillantes. El Káiser no había caído en noviembre de 1918 debido a una conspiración judía o revolucionaria, sino por su propia falta de voluntad de poder. El abandono de la teoría de la puñalada obedecía al cuidado con que los nazis se dirigían a un electorado que había sufrido la guerra en el frente o la retaguardia y podía sentirse ofendida por los reproches de traición.
Pero la aceptación inicial de la que gozó esta teoría se derivaba de una serie de condiciones de recepción especiales. En particular, la derrota militar fue recibida con sorpresa por una población anestesiada por la censura y una propaganda de guerra tan exitista que no la preparó para el desenlace e impulsó las divagaciones paranoides posteriores. Es cierto que los alemanes todavía ocupaban vastos territorios extranjeros hacia el final de la guerra; por otro lado, la Revolución Rusa y la firma de los tratados de Brest-Litovsk en marzo de 1918 les permitieron transferir tropas empeñadas en ese frente hacia el oeste y recuperar la iniciativa. Pero la ofensiva militar alemana fue un fracaso. A pesar de que en un momento parecía que París estaba al alcance de su ejército, este perdió entre marzo y julio un millón de hombres y sus mejores destacamentos. Los soldados comenzaron a asaltar los trenes de suministros y a desertar. A comienzos de setiembre, el comandante supremo Erich Ludendorff informó a Berlín que ya no se podía triunfar: el arribo de tropas estadounidenses y la incorporación de tanques aliados volvían más sombrío el panorama. El 11 de noviembre Alemania capituló; dos días antes, el 9, había estallado una revolución que derribó a la monarquía. Esta secuencia alentó la idea de que los izquierdistas habían estado detrás del desastre dado que ya venían minando la capacidad de lucha con la agitación social que desplegaban. Esa explicación solo ponía en evidenciaba el grado de polarización del panorama político alemán.
La imagen de la puñalada por la espalda abreva en una escena de “El crepúsculo de los dioses” de Richard Wagner (Hagen ataca a Sigfrido con una lanza) y su uso político se inicia cuando los socialdemócratas consiguieron aprobar una resolución en el Reichstag que pedía una paz negociada en junio de 1917. Los mandos militares comenzaron entonces a argüir que el frente interno —incentivado asimismo por otros traidores izquierdistas y pacifistas— estaba minando la capacidad de combate. Después del colapso, el entonces mariscal Paul von Hindenburg argumentó en el Parlamento en favor de la teoría de “la puñalada” en 1919 y el primer presidente posrevolucionario, Friedrich Ebert, que había perdido dos hijos en la contienda, se hizo eco de ella cuando recibió a las tropas derrotadas en diciembre de 1918, según recuerda Evans. Incluso una personalidad como Max Weber aceptó esa teoría. Sin embargo, entre los conservadores hubo voces disonantes que la repudiaron, como la del eminente historiador militar Hans Delbrück, quien cargó el peso del hundimiento en el chovinismo y la incompetencia de la dirección militar que con la teoría de la puñalada solo pretendía salvar su reputación.
Ascenso y caída. Más restringido en el tiempo y limitado en el espacio que la vasta trayectoria de “Los protocolos”, la leyenda de “la puñalada por la espalda” fue sin embargo históricamente muy influyente. En contraste, la polémica desatada a la hora de interpretar un acontecimiento puntual como el incendio del Reichstag tuvo sin embargo una vigencia increíblemente mayor. Se extendió hasta nuestra época y a lo largo de ese lapso suscitó una inmensa literatura de todo tipo que Evans releva minuciosamente.
En la noche del 27 de febrero de 1933, el último diputado en salir del edificio del Reichstag fue el líder de la bancada comunista Ernst Togler; un poco más tarde abandonó el lugar un funcionario de la institución y quedó solo el portero. Minutos después de las 21 se oyó el ruido de unos vidrios rotos y enseguida comenzó el incendio. La policía que acudió detuvo in situ al perpetrador, un anarcosindicalista neerlandés, Marinus van der Lubbe, quien ya registraba un historial pirómano en su lucha contra el sistema. El tribunal que lo juzgó lo encontró único culpable y lo condenó a muerte, si bien la pena de muerte había sido promulgada después del incendio. El flamante canciller Hitler recibió con indignación la sentencia; su interés principal consistía en culpabilizar al búlgaro Georgi Dimitrov, un dirigente de la Internacional Comunista que luego se refugió en la URSS y tras la guerra encabezó el nuevo gobierno de su país. Los nazis todavía no controlaban el aparato judicial. Hasta aquí los hechos según los constata Evans, pero ellos, en esta historia, como en la de todas las conspiraciones imaginarias, apenas importan.
Evans es el autor de una biografía de Hobsbawm, ya traducida al español
Hitler había asumido el poder en una situación de debilidad y temía un golpe de Estado por parte de los comunistas que aún conservaban una fuerza considerable. En las elecciones de 1931 el Partido Comunista alemán (PC) obtuvo seis millones de votos y cien escaños parlamentarios, mientras que los nazis habían perdido algunas posiciones. El incendio al Reichstag les proporcionó la excusa perfecta para ordenar una ofensiva contra sus enemigos. Hermann Göring, por entonces presidente del parlamento, lanzó a la policía contra el activismo del PC y el resto de la izquierda. Como no confiaba en la institución, a la que consideraba controlada por la socialdemocracia, se apoyó en las tropas de la SA para intensificar la cacería. El gobierno conservador encabezado por el anciano presidente Paul von Hindenburg —que había nombrado canciller a Hitler— decretó la supresión de las libertades constitucionales y proscribió a los partidos políticos; el nazismo mantuvo la vigencia de este decreto hasta su derrumbe en 1945. El 23 de marzo, Hitler consiguió investirse de plenos poderes en el Reichstag antes de disolverlo en ausencia de los diputados comunistas. Como escribe Evans: “el Tercer Reich, por lo tanto, se erigió sobre la base de una teoría conspirativa: la teoría según la cual los comunistas habían incendiado el Reichstag como primer paso de un golpe que pretendía derrocar la República de Weimar”.
Por su parte, la Internacional Comunista desarrolló su propia teoría conspirativa con un fundamento más convincente, aunque no menos falso. En política, así como en las narraciones policiales, suele primar la pregunta por los beneficiados de tal o cual acción. La cuestión típica del investigador se resume en la expresión latina cui bono? El incendio del Reichstag había procurado ostensibles ventajas a los nazis. ¿Qué otro sector podría entonces haberlo provocado? En el juicio a van der Lubbe se había llamado la atención sobre un túnel que conectaba la residencia de Göring con el Reichstag. Se había probado que el tránsito era dificultoso y no podía haber sido utilizado para provocar el hecho. Pero el túnel brindaba un elemento imposible de suprimir en un alegato sobre la culpabilidad nazi. Y se recurrió a él.
Las teorías conspirativas sobre el incendio del Reichstag proliferaron en la Alemania de posguerra. Tenían a disposición todos los elementos para prosperar: testigos muertos, un perpetrador insano –según algunos, bajo el influjo de la hipnosis— y un partido que recibió un impulso indudable a partir de ese acontecimiento. Por otro lado, las represalias nazis habían sido preparadas con antelación: la supresión de libertades tanto como la lista de activistas a perseguir. ¿Acaso no prueba eso que fue un incidente deliberado?
Evans asegura que lo que sucedió fue más bien que los nazis tramaban una ofensiva contra la izquierda, vieron una la oportunidad de adelantarla por el incendio y la aprovecharon a fondo para tomar el control y eliminar a la oposición. El historiador se alinea así con la interpretación llamada “funcionalista”, tempranamente propuesta por Hans Mommsen, decano de la historiografía alemana sobre el Tercer Reich, según la cual los nazis actuaron de manera oportunista. En contraste, la visión «intencionalista», atribuye todos los hechos a las maquinaciones de Hitler.
Polémicas sin fin. Las polémicas sobre los siguientes dos episodios analizados por Evans también se prolongan hasta nuestros días. El viaje de Hess a Escocia desde Augsburgo en un caza pesado Messerschmitt adaptado con tanques de combustible adicionales es el primero de ellos. Hess no pudo divisar la pista de aterrizaje programada y se lanzó en paracaídas; los aviones de la Royal Air Force que alertados por el radar fueron a interceptarlo no habían conseguido ubicarlo.
Hess tomó por su cuenta la decisión de volar, asegura Evans. Su propósito era formular una propuesta de paz a los británicos. Les ofrecía conservar el imperio a cambio de que no interfirieran en el control nazi sobre Europa. La oferta fue desechada de inmediato. No había en el gobierno de Gran Bretaña un ala proclive a un acuerdo como se imaginaba Hess y no se temía ya una invasión alemana que justificara un acercamiento con el fin de evitarla. Por su parte, Hitler no tuvo incidencia alguna en la operación y cuando conoció la noticia reaccionó con un típico arranque de ira. Hess, por otro lado, jamás invocó órdenes de Hitler, quien estaba concentrado en lo que sería la mayor invasión terrestre de la historia: el ataque a la URSS lanzado el 22 de junio de 1941.
Las especulaciones paranoides sobre el vuelo de Hess arreciaron desde el comienzo. De hecho, la mayor usina de propagación de un supuesto acuerdo entre Alemania y Gran Bretaña fue el Kremlin. Sin duda, Hitler había enviado a Hess, o quizá se trataba de un montaje de los servicios secretos británicos para explorar una respuesta alemana y Hess era un simple alfil de un tablero mayor. Si se sellaba un acuerdo, Gran Bretaña podía considerarse a salvo y Hitler concentraría sus esfuerzos en destruir al común enemigo estratégico: la URSS. Si esta explicación soviética tenía motivaciones políticas comprensibles e inmediatas, otras visiones conspirativas tuvieron más tarde a su disposición todos los ingredientes necesarios para ascender al delirio: documentos inaccesibles, clasificados como “alto secreto” o bien fuentes pasibles de todo tipo de sobreinterpretaciones. Sumado a ello, contaban con un personaje popular por ser uno de los pocos líderes nazis reputado como honesto, aunque inclinado a la astrología. Hess pasó el resto de su vida en la prisión de Spandau, donde se suicidó en 1987 a la edad de 93 años. Sobre esto también se tejieron hipótesis descabelladas: ¿no habría sido en realidad asesinado por órdenes de Margaret Thatcher? ¿El muerto era el viejo dirigente nacionalsocialista o un doble? Típicamente, unos analistas paranoides retroalimentaban sus argumentos con las «evidencias» que presentaban otros.
El episodio final que analiza Evans, y por lejos el que todavía sigue suscitando especulaciones de todo tipo, es el destino de Hitler. El 30 de abril de 1945 el almirante Karl Dönitz, nombrado sucesor, anunció por radio que Hitler había muerto combatiendo el bolchevismo “hasta el final”. Haciendo caso omiso de los propios informes soviéticos que certificaban su muerte, Stalin le comentó a un enviado estadounidense que sin duda Hitler se había escondido en alguna parte. Su intención, asegura Evans, era presentarlo como un cobarde que se había dado a la fuga ante la inminencia del colapso y, de paso, endurecer el trato a los alemanes ante la posibilidad de un regreso del líder nazi. El temor a una reedición del mito del rey que huye de la muerte (Arturo, Barbarroja) o del jefe que retorna —el “efecto Napoleón”— tuvo en vilo a los aliados, muy preocupados por encontrar los restos mortales de Hitler. Más allá de la incertidumbre inicial que sembró Stalin, las especulaciones sobre su paradero se multiplicaron. ¿Había huido a Colombia o Indonesia? ¿Acaso se encontró refugio en una base subterránea en la Antártida? El desvarío más difundido era que Hitler llegó a la Argentina en submarino y terminó sus días en una estancia secreta cerca de la localidad patagónica de Bariloche.
No solo se produjo una extensa bibliografía más o menos disparatada sobre el tema a lo largo de los años. El tema se convirtió en un negocio redituable para la industria del entretenimiento que le dedicó capítulos de series e incluso películas, varias de ellas producidas en nuestro siglo, incluso más pródigo que el anterior en realizaciones sobre el tema. La web se demostró como un medio ideal para difundir desatinos y falsedades a mayor escala con ilimitado alcance geográfico y en tiempo real. Las pruebas exhibidas, como ya es costumbre en este género, suelen ser dichos, declaraciones de segunda mano, repeticiones fragmentarias de otros discursos paranoides. A menudo, los autores son también aficionados a las ciencias ocultas y la «ufología» o activos propagandistas de la derecha radical que urden asimismo confabulaciones inauditas sobre el asesinato de Kennedy o los atentados a las torres gemelas en 2001 creando un efecto avalancha entre su audiencia.
La documentación soviética solo se hizo accesible tras el derrumbe de la URSS y contenía declaraciones de testigos de la incineración del cadáver de Hitler, final que aparentemente eligió para evitar una profanación como la que habían sufrido Mussolini y su amante en abril de 1945 a manos de los partisanos. Su ayuda de cámara y el edecán aseguraron a los investigadores soviéticos que se había suicidado de un disparo después de administrar cianuro a su perro Blondi; su flamante esposa Eva Braun también había muerto envenenada en el mismo cuarto. Los aliados recuperaron piezas dentales que confirmaron la identidad del cadáver de Hitler cuyos restos, como escribió su gran biógrafo Ian Kershaw, cabían en una caja de cigarrillos.
Pasados futuros. Las conspiraciones desechan el papel del azar, para ellas resulta inaceptable que algo suceda por casualidad. Un accidente se vuelve inconcebible; se trataría más bien de una excusa para ocultar algún acto voluntario. Según este racionalismo, a la vez extremo y delirante, todo lo que ocurre es deliberado, no existen los errores humanos. La acción demencial de un individuo solo puede ser aceptable para una mentalidad demasiado inocente o irreflexiva: siempre hay un plan tenebroso que se desarrolla entre bambalinas. Las interpretaciones simples resultan sospechosas y las versiones oficiales solo intentan sembrar confusión. El conspiracionismo busca reforzar los prejuicios y la autoestima de los que creen en ellos. Solo unos pocos están en la verdad y ese círculo selecto acrecienta un mutuo reconocimiento de su identidad y un sentido de pertenencia.
Evans se concentra en los avatares de cinco dislates paranoicos de indudable gravitación, pero no se ocupa de aquellas conspiraciones que tuvieron lugar y cuya realidad está respaldada por abundantes evidencias que las ponen fuera de discusión. Una de ellas se inscribe en el arco temporal que examina el historiador y es el atentado perpetrado en el bunker de Hitler el mediodía del jueves 20 de julio de 1944. La denominada Operación Valquiria fracasó. La bomba que instaló el jefe del ejército de reserva de Berlín Claus von Stauffenberg estalló sin lograr el objetivo de eliminar a Hitler para acabar con una guerra que ya se daba por perdida. Tanto él como sus cómplices fueron ejecutados.
En su ensayo sobre el complot, Piglia llama la atención sobre el palmario hecho de que las conspiraciones forman parte tanto de la vida política general del Estado como de la de aquellos revolucionarios que pretenden desafiar ese poder organizándose en la clandestinidad. Por su parte, el filósofo Norberto Bobbio reflexionó en su libro Democracia y secreto (FCE, 2013) acerca de lo que llamó sottogoverno, el entramado de conjuras de dirigentes y operaciones de los servicios secretos que buscan influir en la orientación del Estado. Un verdadero «subgobierno» actúa de manera paralela al oficial y genera climas sociales o impulsa medidas, alejadas de toda visibilidad democrática, que intentan definir el curso de los acontecimientos. Los arcana imperii —secretos del poder—, reconocidos desde la antigüedad, no pueden ser desestimados; un diagnóstico quedaría incompleto sin integrar esta dimensión. Con todo, al lado de este costado críptico de la política, opaco pero real, se elucubran narrativas delirantes que a menudo apuntan hacia algún objetivo concreto, pero sin duda cumplen la función de llenar de ruido, confusión y furia la conversación histórica y social. Esta es la variable que intenta dejar en evidencia el libro de Evans cuya mirada retrospectiva goza de gran actualidad.
En la era de la “posverdad” y los “hechos alternativos” proliferan los análisis políticos que pretenden reponer una explicación sólida, pero son inhabituales las consideraciones genealógicas. El ensayo más remoto sobre el tema de la paranoia política que se registra en Hitler y las teorías de la conspiración es un artículo señero sobre el macartismo aparecido en 1964. Llama la atención, sin embargo, que un conocedor de la cultura contemporánea en lengua alemana haya pasado por alto las secciones finales de Masa y poder, la gran obra de Elías Canetti, editado en 1960. Tampoco hace referencia alguna a los trabajos de la psicología.
Evans es un notorio historiador del Tercer Reich (últimamente se ha traducido al español su biografía de Eric Hobsbawm). En su libro maneja una abrumadora cantidad de fuentes documentales de distintas épocas desplegadas en una narrativa llana y contundente. El interés de su estudio no se limita a la iluminación de zonas oscuras del pasado, sino que intenta aclarar también los mecanismos del razonamiento conspirativo. Hitler es el gran protagonista del trabajo de Evans. Stalin tiene apariciones ocasionales en su historia, pero no poco cruciales; nada que sorprenda en un líder que se creía rodeado de traidores y conjuras en el propio Kremlin. La década de 1930 fue pródiga en conspiraciones y liderazgos paranoides; el siglo XXI parece avanzar firmemente en la misma confusa dirección.
*Publicado originalmente en Nueva Sociedad