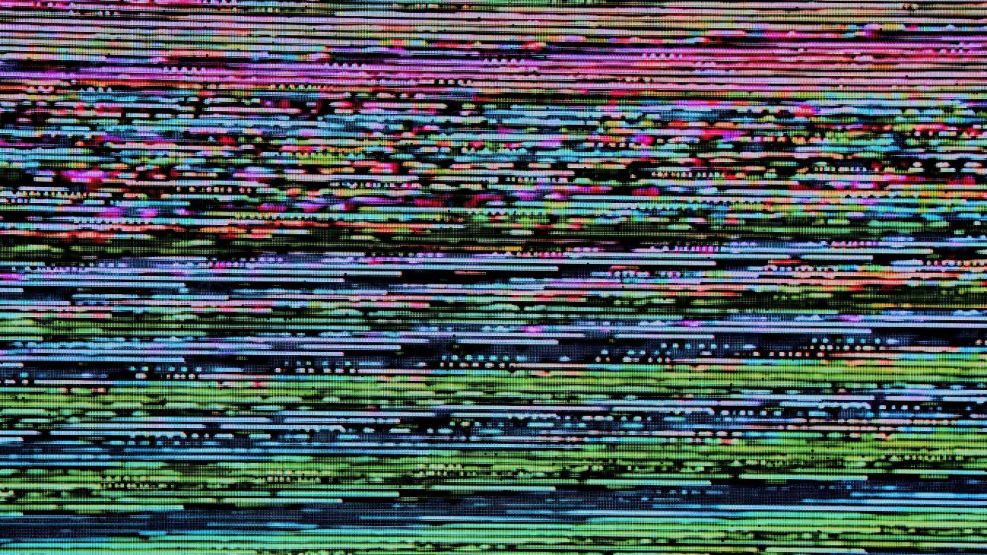El diccionario inglés Merriam Webster define a esta práctica como la remoción de la aprobación de figuras públicas en respuesta a opiniones o comportamientos cuestionables que hayan tenido. En rigor, lo que se cancela es un contrato tácito de apoyo entre la figura y sus fans. También se lo compara con un acto de “desuscripción” de la fanbase o el fandom. En cualquier caso, el acto de cancelación es público y performativo y, como tal, no se restringe al ámbito de lo privado e interno, sino que la acción debe ser comunicada: como castigo simbólico por sus acciones, se le quita explícitamente el apoyo y la atención a determinada figura pública.
En la base de este fenómeno se encuentra una demanda personalizada de accountability, concepto que en la ciencia política anglosajona designa la capacidad de las personas y las instituciones para dar respuesta a las demandas que se presentan. En este contexto, lo que se espera de las figuras es que sus opiniones y conductas estén alineadas con una serie de principios ético-políticos sostenidos por su público, quien en definitiva constituye el origen de sus ingresos. En una época en la que las personas públicas se han convertido en marcas de sí mismas, cancelar a alguien famoso en última instancia implica no contribuir más a su negocio. El castigo simbólico puede devenir material, aunque no necesariamente.
Esto se da incluso en el caso de escritores y artistas —otrora distinguibles del star system del cholulismo— en tanto, como sostiene Paula Sibilia en “La intimidad como espectáculo”, hoy día el artista vale más por lo que es que por lo que hace (su obra). En la actualidad es moneda corriente que las personalidades del arte, las letras y la cultura habiten las redes autopromocionándose, mostrando su día a día, subiendo fan art, entre otras acciones que contribuyen al engrosamiento de su personalidad artística ante un público que consume contenido a modo de fan e incluso de stan. Además, las redes sociales generan una cercanía mayor del artista con su público, habilitando una interacción cotidiana que previamente no existía. Dentro de este contexto no es raro que, ante una actitud, opinión o conducta que resulte hostil para sus seguidores, pueda darse una cancelación. No sólo no es raro, sino que más bien parece inevitable pues: ¿quién podría satisfacer todas las expectativas de una audiencia variada a quien no conoce en su singularidad? Nadie puede ser “todo lo que está bien”.
¿Quién puede satisfacer todas las expectativas? ¿O ser “todo lo que está bien”?
La práctica de la cancelación, entonces, toma su forma en un espacio en particular (las redes sociales), en un momento puntual (capitalismo financiero globalizado) y por causa de relaciones específicas generadas entre las personas famosas y sus seguidores. Todo esto en medio del auge de un mercado cultural y de entretenimiento on demand basado en la conformación de comunidades de consumo. De hecho, se ha señalado con frecuencia que el mismo verbo utilizado para nominar esta práctica, “cancelar”, está intrínsecamente ligado a la cultura consumista. Hoy día es usual que en las redes sociales se aliente el “consumo responsable”, es decir, prácticas de consumo alineadas con ciertos valores (productos cruelty free, reciclables, etcétera). Eso incluye a las personas públicas como una mercancía más.
Ya sea que nos parezca una práctica buena o mala, justa o injusta, lo cierto es que una vez que la definimos vemos que su alcance es limitado y no engloba otras acciones que suelen incluirse bajo el paraguas de la cancelación, por ejemplo el doxxing, la intimidación o el acoso virtual. La cancelación presupone la existencia en un tiempo uno (T1) de un apoyo a una figura que, a causa de una eventualidad desafortunada se retira explícitamente en un tiempo dos (T2) por razones de accountability. O, en términos mercantiles, implica abandonar el consumo de una figura por razones ético-políticas. Es importante tener esto en cuenta, ya que la cancelación y el avergonzamiento público suelen tomarse como sinónimos, aunque no van necesariamente de la mano. Muchas veces la cancelación se vuelve masiva y acarrea una buena cuota de avergonzamiento público, pero no siempre que hay avergonzamiento público se está efectuando una cancelación.

Pánico moral
Habiendo definido con la mayor precisión posible la acción de “cancelar”, cabe preguntarnos si acaso existe una “cultura de la cancelación”. El primer obstáculo que arrastramos de la sección previa es que, usualmente, se llama “cancelación” a cualquier tipo de reacción pública contra algo o alguien. Así, se dice que son canceladas no sólo figuras públicas sino también obras del pasado, películas, series, programas de televisión, estilos de humor, etc. Toda esta variedad de reacciones no satisfacen nuestra definición, aunque se sostiene que forman parte de una supuesta cultura de la cancelación. Esta cultura se manifestaría más allá de que no exista un movimiento dirigido con objetivos claros y acciones coordinadas de cancelación bajo una serie de principios rectores. De hecho, existen cancelaciones por derecha y por izquierda, entre progresistas y entre conservadores. La acción en sí misma no detenta una ideología en particular, se presenta de modos dispersos, ambiguos y muchas veces hasta torpes.
Al no existir una entidad concreta a la que denunciar por su actividad cancelatoria, se suele hablar de la cultura de la cancelación como un clima, una atmósfera de presunta peligrosidad y latente censura, en donde es necesario cuidar lo que decimos y lo que hacemos para que no nos caiga la guillotina popular de la cancelación encima.
Pero, ¿quiénes enuncian estos temores? Si bien la práctica de la cancelación ha sido analizada y criticada tanto por intelectuales de izquierda como de derecha —y todo lo que se encuentra en el medio—, no obstante, la “cultura de la cancelación” es un sintagma generalizado en los discursos de aquellas personas y grupos que se oponen a los movimientos de justicia social en general, o a algunos en particular. Desde esas perspectivas, se personifica a esta cultura como una turba iracunda que persigue moralmente a las personas para coartar su libertad de pensamiento y expresión e imponer una única moral posible: la progresista —un sintagma que también sabe soportar una polifonía semántica ensordecedora.
Una turba iracunda que persigue moralmente la libertad de pensamiento
Si bien la práctica de la cancelación es un fenómeno particular que merece ser analizado críticamente en todos sus claroscuros, la construcción y el establecimiento por parte del ala más reaccionaria de la política cultural de un objeto de debate tan difuso como lo es la “cultura de la cancelación”, nos llevó a meternos en un cul-de-sac perverso: ¿estamos a favor de la libertad de expresión o de la censura? Las demandas de libertad de expresión han sido siempre parte de la lucha progresista. Que no nos persigan por nuestra identidad, ideas políticas u opiniones es un requisito fundamental de toda sociedad que se pretenda igualitarista y justa. Esta pregunta parece obvia de responder, si no fuera porque no es más que un recurso retórico del conservadurismo cultural para que el debate sobre la cancelación se dé exclusivamente en términos de “censura vs. libertad”.
Ante esta trampa —en la que han caído figuras liberales como Barack Obama, e intelectuales de izquierda como Noam Chomsky— lo más inteligente es volver sobre nuestros pasos y recordar que no tenemos que aceptar la existencia de la cultura de la cancelación, ya que no es evidente que algo así exista más allá que bajo la forma del pánico moral. La filósofa Macarena Marey, en esta dirección sostiene que la cultura de la cancelación es un “atajo discursivo que les sirve a quienes usan el giro para continuar beneficiándose con la vigencia y el refuerzo de diferentes sistemas de dominación y desigualdad cuando estos son puestos en cuestión por el ejercicio de la crítica”. Recordemos que, frecuentemente, lo que se llama cultura de la cancelación contiene dentro de sí un sinnúmero de acciones que no necesariamente refieren al acto de cancelar en sí mismo, tal y como lo definimos más arriba. Y allí no solo se incluyen acciones perniciosas y condenables como el acoso virtual o el doxxing.
Muchas veces la denuncia, el ejercicio de la crítica y el disentimiento abierto —elementos claves en una cultura democrática— son igualmente catalogados de “cancelación”. Es decir, no parece existir un criterio honesto a la hora de clarificar de qué se trata en concreto esta atmósfera densa que agobia al pensamiento.
Cuando se critica la cancelación no es raro que se mencione a Foucault
Loop emocional
Si le seguimos el juego retórico al conservadurismo, diríamos que la cultura de la cancelación es una atmósfera generada por los activistas de la justicia social (feministas, transactivistas, antirracistas, etc.) que busca achicar las posibilidades de lo decible y debatible para imponer una moral propia a punta de bardeos en twitter. Usualmente se la compara con la inquisición y la caza de brujas entre otros ejemplos históricos, sin reparar en el hecho de que los activistas en redes no detentan el poder de una institución como el Estado o la Iglesia. De este modo, se banaliza la persecución ideológica institucional poniéndola al mismo nivel que una serie de tuits enojados en medio de un debate cultural.
Teniendo en cuenta que no existe un movimiento concertado por los activistas progresistas para cancelar todo lo que no les gusta, y que el único poder que parecen tener los individuos en redes a través del ejercicio de la cancelación es el de expresar qué quieren consumir y qué no (algo bastante triste), la amenaza de un clima de censura se desvanece en el aire para convertirse en un lamento ante cierta aparente democratización del uso de la palabra pública. Las redes sociales, sin dudas, han permitido que muchas voces que antes no eran oídas ahora accedan a una plataform. Y, además, han puesto a las voces que sí tenían peso al mismo nivel que todas las otras. Naturalmente eso abre el juego a un debate cultural más amplio y en donde no son los mismos privilegiados de siempre los únicos que pueden imponer sus puntos de vista y sus valores.
No obstante, la desigualdad estructural sigue siendo el fermento de nuestra sociabilidad diaria, y por más que parezca que todas las personas, ahora, tenemos la misma posibilidad de participar en el discurso público, esto no es tan así.
La tarea del escritor como un inequívoco juego peligroso para todo orden social
En principio y en un marco de ascenso de las ultraderechas, es visible la dificultad para expresarse libremente que tienen las personas de izquierda, progresistas o pertenecientes a grupos hostigados por los agentes conservadores que hicieron de las redes su espacio de la “batalla cultural”. Estos casos de ataques virtuales, aún cuando son evidentes sus efectos de coacción, no suelen considerarse en las preocupaciones por las “tácticas de silenciamiento” que parecerían privativas de la “corrección política”.
En lo que respecta a la “cancelación”, sus acciones raramente tienen consecuencias reales para aquellas personas canceladas cuando se trata de personalidades reconocidas. Desafortunadamente solo trascienden algunos pocos ejemplos de consecuencias reales en gente común que fue infamemente célebre en redes por alguna torpeza que se hizo viral, algo que tiene que ver más con la dinámica perversa de las interacciones que privilegian las mismas redes sociales, que con alguna supuesta cultura de la cancelación progresista que busca dejar a la gente sin trabajo o aislarla de la sociedad —Jon Ronson analizó el problema del avergonzamiento público en redes con mucha destreza en su libro Humillación en las redes.
En concreto, la gente que emprende una cancelación no se beneficia en nada con sus acciones.
Las primeras beneficiarias son las propias redes sociales, que logran mantenernos atrapadas en sus plataformas a través del círculo de la reacción emocional constante: o cancelo o soy cancelada, o estoy a favor de la cancelación o estoy en contra, pero en cualquier caso me manifiesto e interactúo.
No sería osado sostener, entonces, que de existir algo así como una cultura de la cancelación sería una dinámica fomentada por las propias redes sociales en vistas a satisfacer sus intereses económicos. Pero las redes y sus dueños no son los únicos que se benefician. En última instancia, los beneficiarios últimos del fantasma de la cancelación son los propios sujetos y grupos que denuncian su asedio. A través del recurso de la victimización —que denostan, paradójicamente, en el caso del progresismo—, la persona cancelada adquiere un estatus de incorrección política, de agente provocador, de librepensador o cualquier otra figura que le termina redituando en favor de su propio mercado. Esto es especialmente enriquecedor para artistas, escritores e intelectuales, quienes pueden construirse un aura de perseguidos culturales aunque, de hecho, ningún poder real los esté persiguiendo.
Canción de Hollywood
En los intentos más sofisticados de crítica a la “cancelación” no es raro que se mencione a Michel Foucault. Se diagnostica la “era de Vigilar y castigar” al extremo, el disciplinamiento de la palabra en tanto silencio autoimpuesto, la asfixia de un poder ubicuo que se cuela en todas nuestras interacciones.
Además de la ligereza con la que se esgrimen las ideas foucaultianas, los convencidos de que vivimos en una era sin precedentes de prohibición y cercenamiento no parecen recordar los planteos del autor en torno al problema del poder, el saber y las palabras. En su célebre lección El orden del discurso, de 1970, Foucault caracteriza uno de los procedimientos de exclusión: un sujeto no tiene el derecho a decirlo todo. Más que en otros, la sexualidad y la política son dos territorios en los que esas prohibiciones recaen sobre el discurso, revelando su vinculación con el deseo y con el poder. No habría, entonces, ninguna “novedad” en el “silenciamiento” de la cultura de la cancelación.
Pero, además, el filósofo francés es bien conocido por otro movimiento reflexivo que lo aleja de la preocupación exacerbada por la palabra prohibida: la voluntad de verdad, dice Foucault, gana terreno ante la necesidad de prohibir y censurar discursos. Dicha voluntad de verdad es la forma que tiene el saber de ponerse en práctica en una sociedad; cómo se valora, distribuye y atribuye. Ante ella, el mecanismo de la censura como procedimiento de exclusión se vuelve cada vez más frágil y se refuerza la exclusión que es consustancial a nuestra voluntad de saber.
Una galería de “genios locos” y “malditos” en el panteón del artista incomprendido
Años después, en su primer tomo de la “Historia de la sexualidad” será más claro en formulaciones destinadas a la celebridad: el poder produce más que prohíbe, habilita más que reprime. Más allá de las objeciones a partir de casos específicos que se puedan esgrimir, estas afirmaciones apuntalan nuestros criterios anteriores: la cultura de la cancelación, antes que silenciar, provoca que todo el mundo hable.
Los algoritmos y los discursos se mueven y somos incitados a intervenir en un estridente torbellino de acusaciones cruzadas; la vieja práctica de la polémica con sus altisonancias se amplifica y todos están invitados a participar. En esta línea, además de las figuras políticas, no es raro que los protagonistas de muchos casos de supuesta “cancelación” provengan del pensamiento y de la literatura.
El pensador y el escritor están cortejados por figuraciones extremadamente seductoras debido a su intensidad: desde Sócrates obligado a tomar la cicuta hasta el marqués de Sade maldecido y encerrado, sin contar la cantidad de intelectuales, poetas y narradores perseguidos, apresados o simplemente ignorados por ir a contrapelo.
Una galería de “genios locos”, “raros”, “malditos” e “idiotas” puebla el panteón del artista incomprendido.
¿Estamos, verdaderamente, en sus épocas? ¿En tiempos de declive de las grandes instituciones de censura, hay algo que efectivamente no quede sin ser dicho? Se nos explicará que no toda censura es la cárcel o el destierro, y que episodios como perder un contrato de publicación constituyen persecución. Pero, ¿eso no nos llevaría a pensar más bien en las condiciones de producción de escritores y pensadores en un mercado inmerso en las dinámicas de redes sociales que caracterizamos antes?
En este sentido, quizás el inmediatismo entre escritor y audiencia parece tener sólo al mercado periodístico y editorial como juez, y sus reglas no necesariamente se rigen por sofisticaciones del estilo “la muerte del autor” de Barthes como para poder salvaguardar las obras de la mera lógica fandom/hater.
Sin embargo, no son pocos los casos que parecen “aprovechar” la situación e instrumentalizar las mareas “canceladoras”. Actualmente, varias figuras incurren en la repetida y sonante queja por el silenciamiento desde grandes medios y plataformas; subrayada la asfixia del entorno, se resalta también la valentía, el espíritu libertario e inconformista de los heraldos de las verdades incómodas. Emerge así, impensable quizás para el siglo XX, la paradoja del incorrecto legitimado, del maldito consagrado. Ariana Harwicz, una de las voces argentinas más insidiosas en contra de la “dictadura de la corrección política”, es la autora de una obra que llegará a la meca del reconocimiento cultural en Occidente, Hollywood, de la mano de nada más y nada menos que del productor Martin Scorsese, con la actuación de una joven estrella politizada y woke, Jennifer Lawrence.
Quizás, los tiempos de la tarea del escritor como un inequívoco juego peligroso para todo orden social ya no sean tan evidentes.
Publicado originalmente en la revista Crisis
ilustración de @panchopepe2000