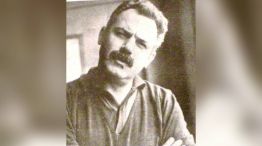Se habla de resiliencia en diversos campos: la física, la economía, la psicología, las neurociencias, el ambientalismo, el urbanismo, los derechos humanos, los estudios de memoria. Esta palabra, difícil de pronunciar, está desplegando ante nosotros ahora mismo su fuerza expansiva. Cabe preguntarse entonces si, por esto mismo, ofrece alguna clave de lectura política de nuestro tiempo.
En el campo de los derechos humanos y de las luchas sociales por la memoria en nuestra región, el concepto ha sido tomado en los últimos años, especialmente para referir a procesos de resistencia comunitaria en contextos hostiles. Se habla también de la memoria como una práctica de resiliencia. En muchos casos se usa el término como sinónimo de resistencia, sin atender a sus diferencias y especificidades. Se pretende naturalizar incluso un desplazamiento sin pérdida en este pasaje del paradigma de la resistencia al de la resiliencia. Este desliz acrítico es el punto de partida de las reflexiones que siguen.
Su uso primigenio se ubica en el campo de la física, que define a la resiliencia como la capacidad de un material para recuperar su estado inicial una vez que termina el esfuerzo al que estuvo sometido. Pensemos en el metal que, luego de ser doblado por la fuerza del yunque, retoma su forma como si no hubiera pasado nada. Puede expresarse también la resiliencia como la energía de deformación de un cuerpo justo antes del límite de la fractura, como un resorte. El vocablo, que proviene del latín, significa “saltar hacia atrás”.
En muchos casos se usa el término como sinónimo de resistencia
Entre las décadas de 1960 y 1970, el concepto se desplazó desde la física de los materiales al territorio de la vida anímica. Los estudios sobre resiliencia se centraron por entonces en personas que debieron atravesar situaciones límites como niñes en contextos de abandono, víctimas de violencia de género, soldados retornados de escenarios bélicos. Se desarrollaron experimentos y modelos para medir la resiliencia como capacidad de recupero frente a instancias extremas.
El neurólogo y psiquiatra francés Boris Cyrulnik, uno de los mayores divulgadores del concepto, define la resiliencia como la capacidad de iniciar un nuevo desarrollo después de haber padecido un trauma. El propio Cyrulnik oficiaría como prototipo: con cinco años, sus padres fueron deportados a Auschwitz y comenzó un periplo por centros de acogida, escapando varias veces de la deportación y la muerte, hasta ser adoptado por una familia. Desde su perspectiva, lo que interesa comprender son las condiciones que permiten al ser humano sobrevivir a la catástrofe. Tomando distancia de las corrientes que consideran la resiliencia como una facultad individual innata, la postula como un proceso diacrónico y sincrónico en el que fuerzas biológicas, históricas y afectivas se articulan para contribuir a la asimilación del golpe recibido.

Cyrulnik distingue tres formas de reacción humana a las catástrofes: la no respuesta, personas que no desarrollan resiliencia y sucumben frente al evento traumático (deja abierta así la posibilidad del arrasamiento); la respuesta resiliente, la de quienes pueden superar el trauma y continuar su vida en condiciones regulares; y la resiliencia compensatoria, es decir la capacidad no solo de superar el trauma sino de mejorar el desempeño individual y social luego de la catástrofe. Hélène Gutkowski, psicóloga francesa radicada en Argentina, que ha recogido y analizado testimonios de sobrevivientes del Holocausto escribió, a propósito de sus experiencias, que “la explicación de nuestro logro individual, familiar y social ha de buscarse en la resiliencia, una de las claves que explican por qué numerosos sobrevivientes de la Shoá pudieron construir una vida no solo ‘normal’ sino muchas veces admirable”.
En las últimas décadas, se ha tendido a enfatizar en este concepto compensatorio de resiliencia como si fuera el único posible, postulando la vida admirable luego de la catástrofe como un imperativo. Así, la resiliencia se reconfigura como una aptitud asociada al rendimiento que podría extraerse de las circunstancias extremas, un tipo de desempeño potenciado por obra de la catástrofe, en el marco de un régimen eficientista o rentístico del trauma.
En el terreno de la economía también se verifica un uso extendido de este término para describir las capacidades que le permiten a una región o una sociedad resistir y adaptarse a cambios o shocks externos; no solo mantener su funcionalidad sino incluso florecer bajo condiciones de volatilidad económica. De nuevo podemos ver este énfasis puesto en el rendimiento extraído de la dificultad, tal vez otra versión del discurso que nos habla de las crisis como oportunidades.
Un vocablo que ingresó a nuestro léxico político y se convirtió en esencial
En mayo de 2022, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, celebró la creación de un Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad para países vulnerables que “pretende ayudar a los países de bajo ingreso y de ingreso mediano a abordar problemas estructurales a más largo plazo, que plantean riesgos macroeconómicos como el cambio climático y las pandemias”, según el comunicado que difundió la iniciativa. “En un momento -añadió- en que el mundo enfrenta shocks mundiales consecutivos, no debemos perder de vista las medidas críticas que son necesarias hoy para garantizar la resiliencia y la sostenibilidad a más largo plazo”.
El concepto también se ha difundido en el campo de estudios sobre ecología para referir la capacidad de comunidades y ecosistemas de absorber perturbaciones, manteniendo sus características de estructura, dinámica y funcionalidad prácticamente intactas. En los estudios sobre hábitat, la resiliencia describe la habilidad de cualquier sistema urbano de mantenerse estable después de impactos o catástrofes mientras contribuye positivamente a la adaptación de sus habitantes.
A medida que los daños sociales y ambientales han ido en aumento, la el concepto de resiliencia fue ganando espacio. En un texto publicado en 2014 Brad Evans y Julian Reid afirman que aun cuando los rasgos del concepto “ya estaban bien establecidos en varios campos, nos resultaba claro que las ciencias políticas iban a volverse cómplices absolutas de su influencia. Si bien la fusión de seguridad, desarrollo y ecología permitieron la polinización cruzada de ideas en torno a la resiliencia sistémica, con lo que este vocablo ingresó a nuestro léxico político, pronto se convirtió en un término especializado esencial que utilizaban cuerpos de financiamiento y departamentos de recursos humanos con el fin de promover el programa de resiliencia y académicos con enfoques de resiliencia”.
En el décimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la resiliencia se convirtió en el instrumento retórico por excelencia del discurso oficial para referir la manera exitosa en que la sociedad estadounidense había sobrevivido a la adversidad. Según Evans y Reid, “también señaló un nuevo momento político en que el trauma del acontecimiento cambió de los discursos de castigo a una evaluación más seria de la fragilidad de la vida”.
Hace varios años que diferentes organismos internacionales de desarrollo, como la ONU, la OMS, Unicef, la CEPAL, vienen destacando la necesidad de incorporar el enfoque de resiliencia en las políticas públicas para mejorar sus resultados. La difusión del concepto se intensificó a propósito de la pandemia de COVID-19 pero su presencia excede y en algún sentido anticipa el fenómeno pandémico.
Se resiste con otros que son pares. En la resiliencia se confronta con uno mismo
En nuestro país, en mayo de 2021, la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación creó el “Programa Resiliar (Resiliencia Argentina)” con el objetivo de “lograr resiliencia comunitaria en las distintas áreas del Estado nacional, en su vinculación con la sociedad civil y sus organizaciones”. El decreto de creación del programa se enmarcaba en el impacto “globalmente catastrófico y subjetivamente traumático” del COVID-19. Durante 2022, la misma Jefatura de Gabinete propuso la creación de una unidad ejecutora especial temporaria “Resiliencia argentina” para llevar adelante el programa, iniciativa que resultó finalmente desarticulada luego de una protesta pública de la oposición.
En medio del debate se conoció que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también había tenido una Dirección de Resiliencia, dependiente de la Secretaría General y de Relaciones Internacionales. Como si fuera un mérito, los voceros oficiales del gobierno local explicaron que no se trató estrictamente de una dependencia oficial sino de una iniciativa paga por la Fundación Rockefeller. Efectivamente, la Fundación Rockefeller inició en 2013 el Programa 100 Ciudades Resilientes, hoy denominado Global Resilient Cities Network. La Fundación financió a diferentes gobiernos locales, entre ellos el de CABA, para que contrataran un director que desarrollara una estrategia de resiliencia urbana.
La ONU compite con la Fundación Rockefeller en este objetivo. Su programa ONU-Hábitat se propone incrementar la resiliencia de las ciudades tanto a los impactos naturales como a los provocados por los seres humanos. Para hacerlo, lanzó el City Resiliencia Profiling Programme, “que ayuda a los gobiernos locales a desarrollar competencias para mejorar la resiliencia y desarrollar una planificación urbana más comprensiva e integrada”.
El sobreviviente que seremos
Si la resiliencia se concibe como una respuesta adaptativa frente a una situación extrema o límite, podemos esperar que el uso del término resulte acotado a esas instancias. Sin embargo, la expansión acelerada del concepto, y su propagación como nueva moral de la lucha política en muy diversos campos, parece indicar otra deriva. La resiliencia ya no haría referencia a la capacidad humana de superar un evento catastrófico excepcional; sino de soportar el estado de excepción como norma.
Así, la capacidad de resistir adversidades severas se convierte en un insumo básico para habitar el mundo. Extraída la categoría de una experiencia extrema, se convierte, en tiempos inciertos, en vitualla para el día a día.
Además, cuando se nos pide que seamos resilientes (pasando por alto el modo en que lo singular y lo social se ponen en juego en el proceso de elaboración de un trauma, el peso de lo irreparable, las múltiples formas del afrontamiento y la evasión) se nos insta a que las experiencias extremas de la vida se conviertan en “productivas”, se puedan “capitalizar” y transformar en “valor” (en un tiempo razonablemente breve, además). La resiliencia termina estableciendo así un vínculo interesado y rentístico con la catástrofe de la que proviene.
Un tiempo donde la violencia es mala palabra y el mercado es un dios
En el trayecto queda velado aquello que produjo el daño extremo, ya que sale del foco de la escena, ocupada ahora en toda su magnitud por el alma resiliente, que se lleva la marca, y tiene la doble tarea de autorrepararse y convertir ese proceso en ley del mérito propio (en el mejor de los casos acompañada de un entorno empático).
Esta retórica diluye las responsabilidades por esos daños e invierte la carga de la prueba: el resiliente se hace cargo del seguro y lo amortiza con su propio cuero.
Somos pues un ejército de resilientes. Pero no venimos de haber sobrevivido sino que vamos hacia el sobreviviente que seremos (o que estamos siendo, sin advertirlo). El mundo es la catástrofe de la que no podemos saltar hacia atrás. Nuestro máximo galardón es la resiliencia.
Resistir sin verbo
Mientras quien resiste lo hace en general en el marco de un horizonte utópico que lo proyecta fuera de sí mismo y del marco de opresión del que pretende recortarse, quien asume una posición resiliente queda atrapado en un campo reducido, su hazaña consiste en perder de vista las huellas de su herida.
Se resiste contra algo, la resistencia es una fuerza que se opone a otra fuerza. Desde una perspectiva política, quien resiste se organiza en torno a procesos colectivos. Se resiste con otros, que están en situación de pares. En la resiliencia, en cambio, el sujeto queda confrontado consigo mismo, con su aptitud para superar el momento extremo. Lo colectivo se juega en todo caso en la red de apoyo, que facilita o promueve el proceso adaptativo.
En la resistencia, las causas que conducen al sufrimiento están en el foco de la lucha. Se lucha para confrontarlas, para erradicarlas, o para disminuir o esquivar su onda expansiva. En cambio, en la resiliencia las causas del sufrimiento permanecen intocadas. Lo que importa es aquello que el individuo (con la comunidad como rueda de auxilio) puede hacer para soportar los efectos, sin transformar las condiciones que condujeron al trauma.
No cuenta el daño sino la capacidad de absorberlo. Soportar el embate sin romperse (como quien aprende a resistir la tortura sin horizonte de liberación). Además, como si esto no alcanzara, extraer una plusvalía de ese sufrimiento, de modo que ese daño resulte finalmente en inversión.
El resiliente es el combatiente del tiempo en que la violencia es mala palabra y el mercado es dios. Un combatiente desarmado y solo, en cuya alma se instituye el campo de batalla. De allí debe salir airoso, con su dolor a cuestas, dignificado y capitalizado. Pues no se trata únicamente de vencer a la adversidad, sino de ser mejores a causa de ella. Una nueva promesa laica de redención por el dolor. También se organiza desde allí una política de los últimos serán los primeros: el reino de los resilientes entre nosotros.
En castellano, construimos la serie resistencia/resistente/resistir pero no podemos hacer lo mismo con resiliencia pues la serie se nos interrumpe. Tenemos el sustantivo resiliencia, el adjetivo resiliente, pero no usamos el verbo resilir; que significa abandonar, dejar atrás.
La acción de resilir no sería así una práctica política sostenida en un verbo sino en un adjetivo que, para convertirnos en agentes, predica sobre nosotros.
Memoria de nadie
¿Y qué “deja atrás” la resiliencia? ¿El dolor que el trauma supone, el trauma mismo? Puesto que el énfasis está puesto en la salida exitosa de ese evento, la resiliencia nos convence de que no hay esperanza sin hacer el salto con garrocha que nos separe del dolor y de aquello que lo produjo (y así establece un vínculo secreto con la reconciliación).
Primo Levi, nacido en una familia judío-italiana, capturado y deportado a Auschwitz, logró sobrevivir y publicó algunos libros fundamentales sobre la vida humana en los campos de concentración. Su escritura nos revela que en esos sitios de exterminio, la experiencia masiva fue la del arrasamiento del sujeto, al punto que “son ellos, los Muselmanner, los hundidos, los cimientos del campo, ellos, la masa anónima, continuamente renovada y siempre idéntica, de no hombres que marchan y trabajan en silencio, apagada en ellos la llama divina, demasiado vacíos ya para sufrir verdaderamente”.
¿Qué se escuchó de eso? ¿Cómo pudo, sobre el experimento extremo de los campos, convertirse la resiliencia en paradigma? ¿Levi no quiere advertirnos sobre los peligros de la destrucción total, más que infatuarnos con capacidades extraordinarias de reconstrucción? Claro que también sería posible pensar a Levi como un resiliente, aunque tampoco lo sería hasta el final según el canon (su suicidio dejaría mudos a los maestros).
¿No sería el “musulmán”, en realidad, la figura del antirresiliente que sucumbe en la vida, y muere o desaparece sin dejar rastro en la memoria de nadie? ¿Qué hay en el caso del musulmán que pueda ser elevado a la categoría de ejemplar? Como sugiere el compatriota y lector de Levi, Giorgio Agamben, en Lo que queda de Auschwitz, eso que dejan los campos es un resto. Un resto que nos habla de los límites de lo humano, incluso que pone en duda si algo de humano queda después del arrasamiento. Entonces, de nuevo, ¿cómo se ha podido construir sobre la base de esa experiencia, que expone como una llaga esos límites, una narrativa tan autocomplaciente y optimista de la supervivencia?
Existe una distancia inquietante, sideral, entre lo que Levi escribió sobre la vida humana en los campos, y la didáctica del buen sobreviviente. Esa distancia, como problema político ¿nos interroga? ¿Y qué hacer entonces? El propio Levi arroja una soga para volver sobre este problema cuando nos dice que las vías de la salvación están disponibles también, y son “muchas, ásperas e impensadas”.
Lo impensado
El paradigma de los derechos humanos, en tanto dispositivo de intervención gestado para responder a catástrofes, se organiza en gran medida en torno de la experiencia del daño, asumiendo al Estado como principal responsable, obligado por tanto a reparar. El discurso de la resiliencia puede pensarse como solidario de la centralidad otorgada por el campo de los derechos humanos al concepto de víctima.
Sin embargo, la resiliencia parecería también entrar en diálogo con el contexto actual donde los Estados pierden capacidad de acción y de daño, así como de reparación, en favor de actores y grupos privados que se movilizan de acuerdo a lógicas de reproducción del capital. Las comunidades y disidencias ya no confrontan abiertamente las violencias y las injusticias, que se han vuelto cada vez más ingobernables y asimétricas, sino que se vuelven resilientes en el esfuerzo por mitigar sus impactos, y desarrollan métodos de autorreparación compensatorios. Queda abierta la pregunta sobre si la resiliencia oficia entonces como dispositivo de una subjetividad neoliberal que se organiza sobre nuestra derrota programada, de la que nos quiere hacer emerger orgullosos; o si habla del repliegue táctico y/o de los límites de las formas de lucha en nuestro tiempo.
Publicado originalmente en la revista Crisis