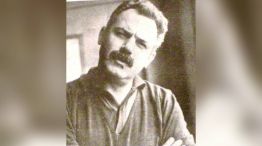En la literatura rioplatense la figura del máximo tentador, del supremo artífice del desastre y la perdición resulta vasta y casi inabarcable. Es posible rastrear sus huellas en la literatura folklórica donde al diablo se lo conocía con apodos de raíces indígenas como Mandinga, Zupay o Huecuvú y que folklorólogos y escritores recogieron como materia prima para sus textos. Posteriormente, el diablo frecuentó la literatura argentina del siglo XX. Fue el rebelde perfecto, el revolucionario ideal, el negador absoluto. Alberto Gerchunoff, Roberto Arlt, Leopoldo Marechal y Jorge Luis Borges no eludieron su figura que terminó por expandirse en la obra de muchos autores contemporáneos. Pero a la hora de señalar algunos textos que se hayan adentrado en la figura maldita de Satanás, para no pecar de repetitivos, podemos aguzar la atención sobre unos autores tangenciales y hoy olvidados. El primero fue un montevideano de nombre Abdón Arósteguy; el segundo un riojano devenido en vendedor de emplastos mágicos y yerbas medicinales que se llamó Perfecto Paciente Bustamante y el tercero un filósofo sevillano, naturalizado argentino, de nombre Julio Navarro Monzó.
Un oriental en el infierno
Abdón Arósteguy (1853-1926) fue un escritor de origen uruguayo, cuyas ambiciones y luchas políticas en su país de origen rara vez llegaron a buen puerto. Fruto de sus lances belicosos fueron sus libros La revolución oriental de 1870 (Félix Lajouane, 1889) o Antecedentes políticos (Buenos Aires, 1890). Traicionado por los militares a quienes, en un principio, sacrificó su interés, Abdon vivió gran parte de su vida como exiliado en Buenos Aires, donde tuvo que ganarse el pan en trabajos menores, como burócrata aduanero o periodista de ocasión. A pesar de sus muchas actividades, Arósteguy siempre encontró huecos para desarrollar sus intereses literarios y hoy es recordado por ser uno de los precursores de nuestro teatro criollo —en la línea de Eduardo Gutiérrez y José Podestá— con obras como Julián Jiménez o Ituzaingó.
Al parecer, sus necesidades y padecimientos lo acompañaron toda la vida, lo que no le impidió participar, activamente, en las discordias políticas de su país y, además, en hacerse con el tiempo suficiente para escribir y publicar. Entre obras ensayísticas y periodísticas, Abdón dio a luz una extrañísima novela titulada El sueño dantesco (La Anticuaria, 1896). Esta pieza inclasificable que congenia la narrativa, la denuncia, el ensayo y el epigrama fue el resultado de las decepciones e ilusiones frustradas del autor. El libro, amén de acusar los vicios contemporáneos de la sociedad rioplatense —que rayaba la frontera del siglo XX—, le permitió al autor plasmar sus ideales morales y políticos en eterna contraposición con la geografía infernal en la que Arósteguy creyó verse condenado a penar.sirviéndose del poema de
Dante como modelo y escenario de su novela, el autor se hizo eco de todo lo que abominaba de la sociedad que lo rodeaba para retratarla en clave alegórica y grotesca. Con bastante tino comercial, intentó aprovechar el impulso y la fama que tuvo en Buenos Aires la traducción de la Divina Comedia, publicada dos años antes por Bartolomé Mitre (de hecho, Arósteguy hace referencia a esa traducción en el inicio del libro), a través de la casa editorial Peuser. La edición publicada por la librería Anticuaria fue ilustrada por Francisco Fortuny (1865-1942) con aguadas en tinta china, siguiendo el impactante estilo de los icónicos grabados de Gustave Doré.

El sueño dantesco se inicia con la expresión de deseo del autor de ver con sus propios ojos los prodigios que describe el poeta florentino. Tras lanzar este anhelo, Dante se materializa frente a sus ojos y al grito de “¡Vamos al infierno!” parten en dirección al inframundo. Si bien el libro no escapa a esa cursilería tan típica de los predicadores de la Belle Époque y a una exposición sosa de la moralidad católica de aquellos años, el texto cuenta con no pocos hallazgos literarios e imágenes portentosas (reforzadas por las excelentes ilustraciones de Fortuny).
En el infierno de Arósteguy, la disposición arquitectónica difiere de la del poeta florentino, por lo que el inframundo católico adquiere un diseño similar al de la burocracia estatal que ya contaminaba los albores del siglo XX. Los círculos del infierno ahora son “departamentos” y tanto el purgatorio como el limbo son abolidos. Los diablos muchas veces visten las galas civilizadas de la sociedad occidental y se comportan como funcionarios de una empresa muy bien aceitada. Responden pacientemente a las preguntas de los viajeros y razonan acerca de los castigos, incluso reparten delicadas tarjetas personales donde se detallan sus profesiones y habilidades infames. La capital del infierno, si bien es lujosa y moderna, se ve sucia y abandonada por los altos impuestos y está regida por un sistema de gobierno republicano, pero solo en nombre.
La sociedad contemporánea encuentra en el infierno su réplica perfecta. Los demonios rara vez son brutos monstruosos y cornudos, sino, en cambio, caballeros hábiles y educados, rimbombantes estafadores de saco y corbata. Los condenados por momentos son consecuencia de los flujos demográficos de la civilización. Ahí donde avanza la tecnología, desciende la moral y los que terminan en el infierno son simples números de un censo: “Surgen condenados de vuestro mundo, por medio de un sistema moderno de electricidad”. Las críticas de Arósteguy se concentran en los engranajes de la justicia o en la medicina, donde el autor denuncia estafas, ignorancias y putrefacción moral. Luego se ensaña con los infieles, las prostitutas, los ladrones, los usureros, los comerciantes, la clase política, militar y todos los escalafones que completan la sociedad occidental.
Durante el examen del cuarto departamento, el autor se asombra de la lista de pecados que son condenables al infierno y le asegura a Dante que todos son candidatos al castigo; el poeta le confiesa que en el cielo no podría encontrar a ningún contemporáneo. A diferencia de otras representaciones, el infierno de Abdón no está gobernado por Satanás, cuyo gobierno omnívoro fue derribado durante una revolución. Lo que no deja de ser un eco de las frustraciones políticas y revolucionarias del propio autor con su patria.
Las sociedades infierninas, como las llama Abdón, presentan variantes, como la de una ciudad de veraneo donde los diablos son cultos, corteses y veneradores de Dios, demonios que durante la caída pidieron la protección del supremo y que, desde entonces, habitan un oasis gobernado por dos ángeles que dominan una horda de guerreros llamados los “Caballeros de la Muerte” que, en sus orígenes, puso en jaque a las huestes infernales.

Un sevillano en el infierno
Julio Navarro Monzó (18821943) se destacó por un profundo conocimiento de la religión católica, en especial del período primitivo del cristianismo y de las escuelas gnósticas. Fue un colaborador asiduo del diario La Nación y de la
revista protestante La Reforma donde publicó estudios y folletines. Su veta literaria es poco conocida. En la revista La Novela Semanal escribió un extraño cuento titulado "Plutón" que describe las aventuras de un perro durante el período tardío del Imperio romano. La nouvelle El Juicio Final, a pesar de que no encontró edición en el popular magazine ya citado, fue publicada como folletín, en seis entregas consecutivas, por el diario La Nación, a partir del 16 de abril de 1922.
El Juicio final —al igual que El sueño dantesco y El fin de la humanidad— es también una crítica al materialismo. Monzó describe el viaje de ultratumba de una mujer acaudalada y beata que descubre que todas sus creencias y devociones, en realidad, no eran más que palabras vacías y ritos mundanos. La verdadera religiosidad —para que tenga sustento— debe ser trascendente y revolucionaria, en cambio la muerta "nunca pudo con su inteligencia terrena vislumbrar siquiera la hediondez de los pantanos en que chapucea el género humano y percibir cómo ese enfangamiento la separa de sus altos destinos". Sostiene que el "mundo material es la sombra del universo inteligible".

Sin embargo, el universo donde se mueven todas las criaturas está imbuido por el mal primigenio con el que lo contaminaron los ángeles al caer de su estado. Lucifer sembró de orgullo y envidia el cosmos. Y son estas debilidades las que terminan
condenando el ascenso de la mujer al cielo, ya que sus actos terrenales están corrompidos con esos pecados. Monzó concluye su juicio con una condenación porque la mujer no amó lo suficiente a los que la rodeaban, por lo que la expulsa definitivamente de la luz y la devuelve a las tinieblas, sentenciándola, como a los ángeles caídos, al infierno.
Un riojano en el infierno
En 1926, el mismo año en que fallecía el autor de El sueño dantesco, se publicó en Buenos Aires otro libro inclasificable: El fin de la humanidad de Perfecto Paciente Bustamante (1870-1932). Como la obra de Arósteguy o la de Monzó, la novela de Bustamante, también tiene ínfulas de texto iluminado, profético y apocalíptico.
Bustamante era un personaje estrafalario que adquirió fama como comerciante y herborista, gracias a la publicación de impactantes anuncios de su botica Casa Bustamante en la revista Caras & Caretas. Asociado a su hermano menor, se encargó de montar el negocio en Buenos Aires. El fuerte de Bustamante era el marketing, en lo que demostró un talento poco común para la época, ya que en escaso tiempo logró adquirir una posición desahogada vendiendo hierbas medicinales y objetos de dudosa calidad farmacéutica como la llamada "piedra imán".

Durante este período, Bustamante, lector empedernido y casi obsesivo, escribió la extraña novela El fin de la humanidad (poema en prosa) que publicó en 1926, costeando la edición de su propio bolsillo, a través de los Talleres Peuser. Esta seudonovela sitúa a la humanidad en la cúspide de su evolución, en una época llamada "El Siglo del Poder humano". Tiempo en que el hombre "ya había perdido toda magnificencia, ya llevaba sueltos los frenos de las pasiones; sin religión, sin amor y sin piedad consigo misma". El inicio de la decadencia absoluta tras alcanzar el culmen como especie.
Se trata de un libro de difícil clasificación. Puede incluirse dentro de la temática de ciencia ficción temprana, por ubicar su escenario en un futuro lejano y decadente y, también, dentro de los textos místicos e inspirados que más tarde abordarían otros iluminados como Teléforo Jiménez Biosca, Germán Schmersow Marr, Pedro N. Ciochi o, incluso, el ufólogo Pedro Romaniuk.
La prosa de Bustamante es correcta y, por momentos, excelente, pero el texto se ralentiza con los dilatados exordios que emite Satanás a la humanidad para atraerla y seducirla. El autor imagina el arribo a la Tierra de una nave de dimensiones portentosas, con forma de gusano metálico, que llama "tren expreso". De su interior emerge Lucifer para confesar que es él y no el Creador el verdadero benefactor y genio inspirador de la raza humana. El negocio que desea cerrar con la humanidad es el de "la vida por siempre en la gloria eterna". El demonio acusa al hombre de ser débil a las tentaciones. La materialidad es lo que aparta al ser humano de los fines supremos. Y la materialidad se encuentra encadenada a la muerte de la cual Lucifer promete librar a la humanidad si esta se monta en su tren expreso y abandona el planeta, la manzana podrida que le asignó el creador como morada. La califica de "…un antro que encierra todo el conjunto de los males; es un inmenso manicomio de enfermos y locos criminales…".

El exordio concluye con el grito de: "Huyamos juntos de esta maldita Tierra!". Al igual que en El sueño dantesco de Arósteguy, Bustamante pone en boca de los demonios las denuncias acerca de las injusticias que atormentan al común de los hombres. Son
los verdugos del pecado los que mejor las conocen y los que imparten lecciones. El libro finaliza con la humanidad montándose al expreso sideral y la Tierra transformada en un erial sin vida ni esperanza alguna.
En los albores del siglo más convulso de la historia humana —sembrado de revoluciones, guerras mundiales y armas de destrucción masiva—, las pesadillas de este trinomio rioplatense tienen un poco de profecía. En su afán de percibir el mundo que los rodeaba desde una perspectiva luminosa, simbólica y religiosa, Azósteguy, Monzó y Bustamante olfatearon las convulsiones por venir. Los tres dejaron entrever que la humanidad, en su eterno romance demoniaco, nunca tuvo consigo las de vencer o redimirse. Sin embargo, los tres aspiraron a que ese camino hacia lo mejor o hacia lo peor de nosotros estuviese siempre signado por la libre elección.