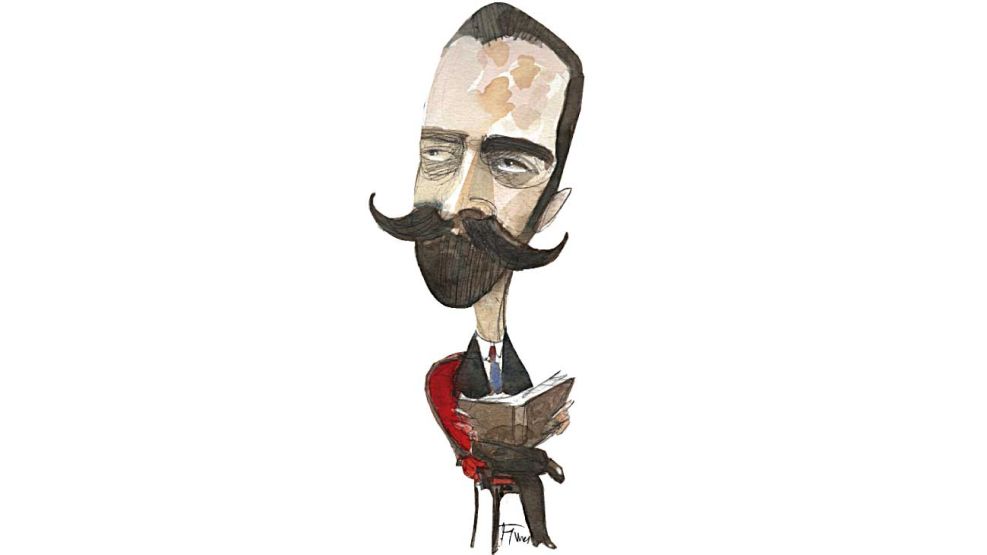Con motivo de la celebración del Centenario, el diario La Nación le encargó a Joaquín V. González un ensayo conmemorativo que se tituló El juicio del siglo. González era un intelectual progresista de la elite liberal, convencido, junto con Sáenz Peña y otros, de que el régimen oligárquico era insostenible con los llamados "gobiernos electores" –donde el presidente decidía su sucesor– convalidados con una farsa electoral. Era preciso arriesgar el poder otorgando el voto universal y secreto, que terminaría dándole el gobierno al radicalismo. En ese tránsito, González escribe un texto mistificador y a la vez lúcido.
Defiende allí los logros del liberalismo republicano, sacraliza a Mitre y su versión de la historia, disimula las matanzas hechas en nombre de la civilización. Pero eso no le impide delinear con penetración el rasgo que según él había distinguido a la Argentina en el siglo XIX. Lo llamó “la ley de la discordia”, a la que definió como “una de las fuerzas más permanentes y decisivas en el dinamismo general de todo el país”. Esas conductas eran, según González, “la pasión del partido, las querellas domésticas, los odios de facción, la ambición de gobierno o de predominio personal”. No concluía ahí el diagnóstico, también mencionaba el clientelismo político, la corrupción, la especulación desenfrenada, el signo monetario depreciado.
Este retrato temprano y premonitorio de la política argentina poseía su contrapartida en el plano económico. Después de un espectacular período de bienestar que provocó euforia, en 1890 se produjo un colapso sin precedentes, caracterizado por un gran déficit entre gastos e ingresos, la caída del valor de los bonos argentinos, una deuda pública impagable, la fuerte devaluación de la moneda y la venta de activos estatales, que fueron insuficientes para superar los desequilibrios, concluyendo con el abandono del patrón oro y la intención de pagar a los acreedores con pesos la deuda contraída en metálico.
El derrumbe de la confianza fue tan grande que el corresponsal de un diario extranjero recomendó dejar de prestarle al país por su trato doloso con los bonistas y por el hecho de que los argentinos “no respetan sus propias leyes”. En un crudo informe, el gobierno reconoció las consecuencias para la sociedad, con un lenguaje que suena contemporáneo: “La crisis afecta a las industrias, al comercio, y a todas las clases sociales, y a las fuentes de producción y consumo. La cotización del oro al 300% provoca la escasez, la ruina, la miseria y el hambre”. La debacle económica confluyó con el drama político: la caída del gobierno y fuertes protestas sociales sofocadas con violencia. Este episodio de ingobernabilidad, sucedido apenas diez años después de la reorganización nacional, se repetiría como un sino en el futuro.
El país enfrenta una encrucijada: reiterar la división civil o buscar acuerdos políticos básicos.
Una secuencia de ascensos y derrumbes signó desde entonces al país. En la actualidad, Pablo Gerchunoff la denomina “el ciclo de la ilusión y el desencanto”, pero en 1921 –hace cien años– el joven Raúl Prebisch la describía así: “En la historia monetaria argentina nótese una serie de períodos de ilimitada confianza y prosperidad, de expansión en las transacciones, de especulación inmobiliaria y fantasía financiera, seguidos de colapsos más o menos intensos, precipitados en pánicos que originan la liquidación forzada de las operaciones, el relajamiento de la confianza, la postración y el estancamiento de los negocios”.
Solo en los últimos años, esta crisis ocurrió en 1975, 1989 y 2001, para citar los episodios más graves. En esencia, los ingredientes fueron los mismos que en 1890. El que no es el mismo es el país, que con el empecinamiento del neurótico repite compulsivamente los comportamientos, hundiéndose cada vez más en la pobreza y el estancamiento.
Con la democracia, la Argentina superó los golpes de Estado, pero permanecen incólumes el ciclo económico bipolar y la ley de la discordia, que Tulio Halperín Donghi redefinió, actualizando a Joaquín V. González, como “la recíproca denegación de legitimidad de las fuerzas que se enfrentan, agravada porque estas no coinciden ni aun en los criterios aplicables para reconocer esa legitimidad”. Así se trataron unitarios y federales en el siglo XIX, liberales y nacionalistas durante la mitad del siglo XX, y peronistas y antiperonistas hasta hoy. La historia los civilizó: antes se mataban, ahora se insultan en Twitter.
El presente muestra hechos extraordinarios, a escala global y local. El capitalismo frenó de pronto, la globalización se resintió, las interacciones personales disminuyeron, los métodos de trabajo y de comunicación se están transformando, la recesión y la desocupación no tendrán antecedentes, la incertidumbre alcanza límites insoportables. El país enfrenta una encrucijada: reiterar la división civil y los errores económicos del pasado o hacer una torsión trascendental, con acuerdos políticos básicos y a un programa económico consensuado entre el oficialismo, la oposición y los representantes del trabajo y el capital.
Además de la inclinación patológica a recitar el mismo guion, tal vez tres factores estén dificultando el consenso. El primero es la indefinición de liderazgos en el gobierno y la oposición, que los condena a un rumbo errático. El segundo es que la moderación y el extremismo cortan horizontalmente a cada fuerza; de ese modo, líderes de distinto estilo y concepción compiten entre sí, dentro y fuera de los espacios, provocando que las decisiones sean inciertas. No se sabe quién manda. El tercer factor es que los radicalizados tienden a imponerse, con terminologías irresistibles que evocan “los mitos para la acción” de George Sorel, el ideólogo del fascismo, como “soberanía alimentaria”, “infectadura” o “expropiación”, palabras que cotizan alto en el mercado de la grieta.
La expresión identificadora del Gobierno, que puede leerse en el panel de fondo escenográfico de las conferencias de prensa, es “Argentina unida”, lo que parece una refutación al discurso de la discordia. ¿Constituirá una intención verdadera de superar la fatalidad argentina o será un eslogan más, poco imaginativo y trillado? Acaso la respuesta la tenga el Presidente, puesto ante un dilema decisivo en un momento excepcional de la historia.
*Analista político. Director de Poliarquía Consultores.