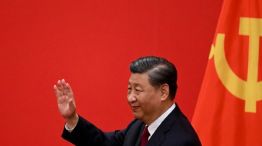Ante el probable cambio de gobierno que avalará el parlamento israelí surgen interrogantes más que válidos acerca del rumbo que tomará la heterogénea coalición que viene a terminar con doce años de gobierno ininterrumpido de Benjamin Netanyahu.
Quien llega a ocupar la jefatura del Gobierno con el aval de la Knéset (o parlamento) sorprende por varios aspectos. En primer lugar, Naftali Bennet ha demostrado cintura política para conformar una alianza desde de una posición minoritaria, como la que ocupa su partido, Yamina, con solo siete bancas sobre 120, y en la que confluyen conservadores, nacionalistas, derechistas, laboristas-socialistas e incluso una agrupación islámica. Debe su coronación, en parte, al trabajo y la fama del liberal de centroderecha Yaír Lapid, el otro “costurero” del nuevo espacio dominante.
El desembarco de Bennet marca la llegada al poder, por primera vez en la joven historia del Estado de Israel, de un observante de la fe hebrea, tal como subrayó hace días Foreign Policy. Ello no le garantiza para nada el apoyo de los líderes de la población creyente, que está dividida entre quienes se definen como tradicionalistas practicantes, ortodoxos o ultraortodoxos, y que en conjunto suman un tercio de los casi 9 millones de habitantes.
Bennet ha sido acusado de ser un devoto ilegítimo, un “converso”, en boca de los dirigentes religiosos que, por su condición, no participan del trabajo productivo que aporta a la riqueza del país, del servicio militar obligatorio, y de otras obligaciones que los llevan a vivir, en la práctica, como en el siglo XIII, dependiendo de un sistema dadivoso, implantado mucho antes de la llegada de Netanyahu y del que son parte interesada.
En vez de descansar en que “uno de los suyos” está al mando, sucede lo contrario. Más aún cuando el laicista Avigdor Lieberman aparece como flamante ministro de Finanzas. Lieberman está decidido a trastocar a largo plazo la política israelí, desandando el aparato favorable a los sectores religiosos. Es sabido que quiere hacer obligatoria la enseñanza de ciencias exactas, idiomas y nuevas tecnologías para los jóvenes ultrarreligiosos, como una forma de romper con la endogamia, y así forzarlos a tomar el gusto a una economía del mercado que rompa el vínculo cuasiclientelar con sus referentes espirituales, que los sumergen en recurrentes penurias económicas.
Los preceptos de Lieberman no se desentienden del problema demográfico israelí. A sabiendas de que el crecimiento poblacional descansa en los judíos practicantes y los árabes israelíes, estos últimos -los socios menos pensados- han cesado en su férrea defensa de la causa palestina para enfocar la vista en beneficios tangibles para los suyos, a muy corto plazo, que seguramente provendrán de los recortes que se avecinan para los practicantes del Sabbat. La mejora de los niveles socioeconómicos de la población árabe –musulmana y cristiana, en su minoría- es considerada una condición para la reducción, en décadas, de su peso relativo en el futuro del país.
Entre tanto, la fragilidad con la que la coalición llegará al poder siembra dudas sobre su capacidad de maniobra para virar las políticas de Estado. A diferencia de Netanyahu, un llamado a elecciones los haría cesar en el poder, y es entendible que los primeros tiempos lo concentren en los asuntos domésticos, una suerte de remake de la era trumpiana.
Para América latina y la Argentina poco hay que esperar, tras el desencanto que provocó el apoyo del Gobierno en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a la conformación de una comisión permanente para la investigación de hechos internacionalmente ilícitos en el conflicto palestino-israelí. La excepción podría venir del vínculo sentimental que une con nuestro país al próximo viceprimer ministro y titular del Palacio de Justicia, Gideon Saar, hijo de Samuel Zarechansky, emigrado en la década de los 70.
*Filósofo y analista internacional.