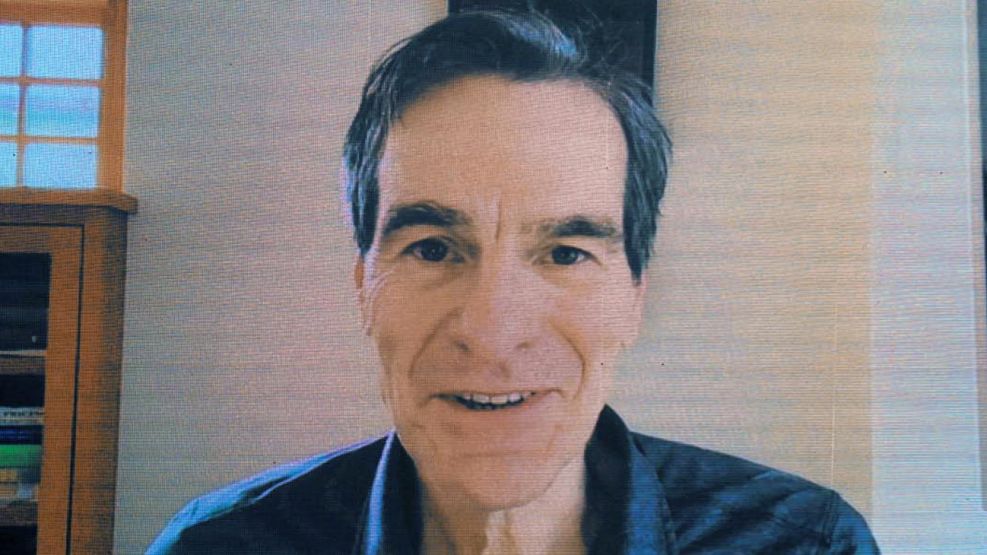—Su libro “Asset Pricing” se convirtió en un texto de referencia en teoría financiera. ¿Cómo lo piensa hoy dentro de su propia trayectoria intelectual?
—Fue un esfuerzo maravilloso reunir todo lo que sabía en ese momento. Como ocurre con cualquier cosa escrita hace veinte años, hoy sé cómo hacerlo mejor. Y el campo de la valoración de activos ha avanzado hacia preguntas muy interesantes que me encantaría abordar si pudiera hacerlo de nuevo. Pero las preguntas fundamentales –por qué las acciones suben y bajan tanto y por qué los precios de los activos caen durante las recesiones– siguen siendo excelentes preguntas. Creo que entonces tenía respuestas bastante buenas, aunque siempre hay margen para mejores. Por eso aliento a los jóvenes a leer el libro y a trabajar sobre estas cuestiones tan fascinantes.
—Usted sostiene que los precios financieros condensan información sobre el futuro. ¿Qué tipo de información cree que los mercados logran procesar mejor y cuál les resulta estructuralmente opaca?
—Esa es una buena pregunta. Los mercados son muy efectivos en reunir información. Puedes notar, por ejemplo, que los mercados de predicción funcionan bastante bien. Lo sabemos porque observamos los eventos. Ese es el punto de los mercados. Ahora, el chiste dice que los mercados han predicho nueve de las últimas cinco recesiones. A veces también se mueven por razones desconcertantes y eso es lo que hace que sea divertido para nosotros, los académicos, estudiarlos. Pero, como dice el chiste, son lo peor salvo todas las demás alternativas. Son muy buenos, aunque imperfectos. No siempre hay que confiar en ellos.
“Una moneda común exige aceptar que los países también pueden entrar en default.”
—El Stochastic Discount Factor es un concepto central en su obra. ¿Qué le permitió ver lo que antes no estaba claro en la teoría financiera?
—Los hechos que fueron apareciendo mientras investigaba este tema eran fascinantes. Supongamos que los precios son mucho más altos que los dividendos de lo habitual. ¿Qué significa eso? En el pasado, habríamos dicho que se debe a que los inversores tienen información según la cual los dividendos van a aumentar en el futuro. Pero existe otra posibilidad: que los rendimientos esperados sean más bajos de ahora en adelante, y que los precios terminen cayendo. Un trabajo empírico extraordinario realizado por muchos de mis colegas mostró que, en general, los precios altos reflejan rendimientos futuros más bajos. A partir de ahí se abre un gran debate sobre por qué ocurre esto. Se debe a que el ciclo económico sube y baja y, en los buenos momentos del ciclo, las personas están dispuestas a asumir riesgos con poca recompensa, mientras que en las recesiones no quieren asumir riesgos o el sistema financiero no está en condiciones de absorberlos. Esa es mi explicación preferida. Pero lo cierto es que hemos discutido durante mucho tiempo esa correlación tan fascinante. Cuando uno piensa en los precios, no se trata solo de expectativas sobre dividendos futuros u otras variables similares. Muchas veces hay buenas oportunidades disponibles cuando todos los demás están asustados. Y otras veces los precios están, si se me permite una expresión coloquial, inflados, y todos los demás son optimistas. En esos casos, siempre conviene preguntarse si tal vez los demás saben algo que uno no sabe. Aun así, los mercados pueden ser extraordinarios. Funcionan, en cierto sentido, como un gran mercado de seguros: un espacio donde se intercambia quién asume el riesgo. En determinados momentos, algunas personas están mejor posicionadas para absorber ese riesgo, y en otros momentos lo están otras personas.
—La teoría financiera suele describirse como una disciplina altamente abstracta. ¿Qué relación imagina entre abstracción teórica y comprensión del mundo económico real?
—Es abstracto, pero también es lo suficientemente riguroso. Y si uno se limita a decir que todo es más complicado, entonces es poco probable que llegue a entender realmente algo. La idea de que la fuerza es igual a la masa por la aceleración también es bastante abstracta, pero ofrece una base sólida. Por eso creo que es importante entender lo que podríamos llamar versiones simplificadas –no abstractas– de los fenómenos. Primero comprender lo simplificado y luego ir agregando capas de complejidad en la medida de lo posible, sin que eso se convierta simplemente en un relato. Porque si uno se limita a decir que el mundo real es complicado, termina contando historias sobre lo que pasa, pero sin una verdadera capacidad para entenderlo.
“Las economías sanas no tienen inflación; las economías en problemas sí la tienen.”
—Milton Friedman pensaba en la inflación como un fenómeno esencialmente monetario. Usted la piensa como un fenómeno fiscal. ¿Es una evolución natural de su marco o una ruptura conceptual?
—Un poco de ambas cosas. Admiro mucho a Milton Friedman. Y, además, las cosas cambian según el momento y el lugar. Friedman se concentró en la oferta monetaria como la causa central de la inflación, y en muchos contextos eso es correcto. Pero, en el fondo, cuando los gobiernos no tienen suficiente capacidad fiscal, terminan emitiendo dinero, y eso genera inflación. Por eso advertí que, especialmente hoy y dado el modo en que funcionan los bancos centrales actuales, los problemas fiscales subyacentes son más importantes que las decisiones del banco central sobre la oferta monetaria. Y Argentina es, por supuesto, un país extraordinario por muchas razones. Pero, digamos, para sus experimentos, gracias por ofrecerle al mundo tantos casos sobre cómo funciona la inflación. Se vio que cuando asumió el presidente Milei, la inflación cayó de inmediato. Ahora bien, ¿eso ocurrió porque el Banco Central redujo la compra de deuda del Tesoro y la emisión asociada, o porque de repente todos entendieron que los déficits fiscales iban a ser corregidos? Se vio que la inflación bajó y que también bajaron las tasas de interés. No hubo un período de tasas altas ni de endurecimiento monetario para reducir la inflación. Por eso suelo citar ese episodio reciente como una prueba de que los factores fiscales subyacentes son, en última instancia, lo más importante para explicar la inflación.
—Su Teoría Fiscal del Nivel de Precios implica un cambio respecto de las explicaciones tradicionales de la inflación. ¿Qué observaciones, antes de la pandemia, lo llevaron a pensar que esas explicaciones ya no alcanzaban?
—He estado pensando en esto toda mi vida. Recuerdo claramente el momento, alrededor de 1982, en que empecé a reflexionar sobre estas cuestiones. Una razón fue puramente teórica, al observar cómo funciona el sistema financiero y monetario, el relato básico del monetarismo no parecía sostenerse. Como podría haber dicho María Antonieta: si no tienen dinero, que usen tarjetas de crédito. Hoy existen muchas formas de pago y una gran cantidad de activos líquidos. Eso fue lo primero que me llamó la atención: esa fuerte separación entre activos líquidos e ilíquidos no parece reflejar cómo funciona realmente la economía. Luego está el hecho de que nuestros bancos centrales fijan tasas de interés; no fijan la cantidad de dinero. Una teoría basada en la oferta monetaria es hermosa y muy coherente desde el punto de vista lógico, y creo que explica bien muchos períodos históricos, por ejemplo cuando se utilizaban monedas de oro. Pero cuando se fijan tasas de interés y se deja que la oferta monetaria sea la que resulte, entonces claramente se necesita una teoría que funcione bajo regímenes de tasas de interés objetivo. Incluso, según entiendo por mi colega John Taylor, el propio Milton Friedman terminó dándose cuenta de esto con el tiempo: se intentó el control de los agregados monetarios y la Reserva Federal volvió a fijar las tasas de interés. Tal vez hubiera sido bueno que la Fed continuara apuntando a la cantidad de dinero, pero si se fijan tasas de interés, se necesita una teoría que funcione bajo ese esquema. Ese fue otro de los factores que me impulsaron, junto con numerosos episodios históricos. La visión de Tom Sargent sobre las hiperinflaciones y la experiencia de Argentina parecen gritar que no se trata solo del banco central, sino de los problemas fiscales. Y, por supuesto, la inflación reciente en Estados Unidos, que apareció casi como una confirmación empírica justo cuando publiqué el libro.
“La inflación es la forma en que un gobierno entra en default
sobre su deuda interna.”
—En la práctica, ¿cómo se manifiesta la frontera entre una deuda sostenible y una insostenible?
—Ojalá existiera un límite nítido, con señales de advertencia encendiéndose y una infracción claramente identificable. Pero, lamentablemente, ese límite es difuso. ¿Por qué? Porque la deuda es sostenible o insostenible según que las personas crean que los gobiernos tienen la capacidad y la voluntad de pagarla gradualmente a lo largo de décadas. La sostenibilidad también depende de la tasa de interés que se paga. Existe una extensa zona gris cuando el nivel de deuda es alto: la deuda puede ser sostenible con tasas de interés bajas y volverse insostenible con tasas altas, porque los costos financieros se acumulan. Nadie sabe con certeza qué va a ocurrir. Por eso, la confianza en las instituciones es frágil y no debe darse por sentada. Japón ha logrado convivir durante mucho tiempo con una relación deuda-PBI superior al 200%. Bien por Japón. Pero eso no significa que Argentina o Estados Unidos puedan hacer lo mismo, ni que Japón pueda sostenerlo indefinidamente. En el fondo, creo que la sostenibilidad proviene de la confianza en las instituciones: de que, más allá de lo que ocurra hoy en las noticias, tarde o temprano el Congreso de los Estados Unidos reformará el sistema tributario y el gasto público y se ocupará de pagar la deuda. Y esa confianza puede evaporarse de manera imprevisible.
—En muchas economías avanzadas los déficits se volvieron permanentes. ¿En qué momento un déficit deja de ser una herramienta coyuntural y se convierte en un rasgo estructural del Estado?
—No es algo permanente, porque todos sabemos que no puede durar para siempre. En todo caso, dura bastante… hasta que aparecen los “vigilantes de los bonos”; creo que esa es la historia. Es cierto que las tasas de interés bajas hicieron que la deuda fuera mucho más sostenible. De hecho, en los años previos a la pandemia, Estados Unidos llegó a pagar tasas de interés negativas por su deuda pública. Si eso se mantuviera en el tiempo, se podría acumular una enorme cantidad de deuda. El problema es que esas condiciones no duran siempre.
—¿Qué relación ve entre déficit fiscal y expectativas sociales sobre el rol del Estado?
—Nuestros déficits no son ninguna sorpresa. Tienen dos fuentes. Por un lado está el déficit estructural. Perdón, no respondí antes a tu pregunta: es cuánto estamos endeudándonos incluso cuando la economía funciona bien, cuando en condiciones normales deberíamos estar generando pequeños superávits para pagar la deuda. Ese déficit está impulsado por los programas de prestaciones, principalmente la seguridad social, Medicare y otros similares, que no se aprueban año a año, sino que están establecidos por ley y son muy difíciles de modificar. Pero además de eso, hay otro componente del déficit, del orden de uno o dos puntos del PBI, que –al menos en Washington– es simplemente dinero desperdiciado. Y esto se combina con el hecho de que la gran acumulación de deuda no provino solo de esos déficits persistentes, sino también de la respuesta del gobierno a la crisis financiera y a la pandemia, cuando se tomó prestada una cantidad extraordinaria de dinero y se la gastó: a veces de manera adecuada, pero en muchos casos con un alto nivel de desperdicio. En definitiva, hay dos problemas. El primero es el déficit estructural, impulsado sobre todo por los programas de prestaciones, un sistema impositivo lleno de agujeros como un queso gruyere, que recauda poco incluso con tasas impositivas altas, y un elevado gasto ineficiente. Ese es el componente de largo plazo del déficit que debe corregirse para poder pagar la deuda. El segundo problema es el hábito de responder a cada emergencia con ríos de dinero prestado y emitido, algo que tampoco puede sostenerse indefinidamente. Necesitamos gastar de manera más inteligente en las crisis y luego devolver esa deuda de forma gradual a lo largo de décadas.
—Usted ha desarrollado el concepto de “dominancia fiscal”. ¿En qué momento una política fiscal empieza a dominar efectivamente la política monetaria?
—En realidad, creo que el punto central de la teoría fiscal del nivel de precios es que no existe un momento mágico. No hay algo así como una dominancia monetaria permanente; a veces simplemente resulta más fácil. Incluso en lo que podríamos llamar un régimen de dominancia fiscal, donde la política fiscal es el factor central que impulsa la inflación; si la política fiscal está bien administrada, no habrá inflación. Un gobierno que se endeuda para afrontar emergencias, pero en el que todos confían en que esa deuda será efectivamente repagada, puede endeudarse y devolver lo prestado sin generar inflación. Por eso, la dominancia fiscal no implica necesariamente mucha inflación. Significa que, en última instancia, el valor del dinero descansa en la confianza de las personas en que el gobierno lo respaldará y pagará sus compromisos. Esa confianza puede dar lugar tanto a períodos de gran estabilidad monetaria como a períodos de volatilidad. La política monetaria, por supuesto, tiene su función, y en el largo plazo puede influir de manera decisiva sobre la inflación. Pero ambas, la política fiscal y la monetaria, deben trabajar juntas. No existe un momento en el que una pueda ignorar completamente a la otra.
“La sostenibilidad proviene de la confianza en que el gobierno
pagará sus deudas.”
—¿La dominancia fiscal es una situación excepcional o una tendencia estructural de las democracias contemporáneas?
—Tal como yo lo defino y, por supuesto, estos términos son resbaladizos y cada quien los usa de manera distinta, algunas personas entienden la dominancia fiscal como una situación, que hemos visto en la historia, en la que los déficits del gobierno están completamente fuera de control y habrá una inflación muy alta sin importar lo que haga el banco central. También pienso la dominancia fiscal como algo que existe en los buenos tiempos: cuando un régimen fiscal bien administrado sostiene la política monetaria y le permite al gobierno mantener una inflación muy estable. Por eso, el control de la inflación requiere políticas fiscales y monetarias estables. Creo que ya lo dije alguna vez, pero no está de más repetirlo: ambas tienen que funcionar juntas si se quiere mantener la inflación bajo control.
—Usted ha dicho que la inflación es una forma de default. ¿Es también una forma de redistribución política no declarada?
—Sí, por eso es importante entenderlo. La inflación es una forma en que un gobierno entra en default sobre su deuda interna. No se puede entrar en default sobre la deuda externa pagándola con una moneda de menor valor. Eso implica que el gobierno obtiene recursos, mientras que quienes tenían bonos del Estado pierden dinero, o pierden dinero quienes mantenían saldos monetarios. En consecuencia, se produce una gran transferencia de recursos desde los tenedores de bonos hacia el gobierno. Al mismo tiempo, dentro de la economía privada, la inflación implica una transferencia desde los ahorristas hacia los deudores. Si alguien negocia un préstamo a una tasa de interés del 20% y luego hay una inflación del 100%, y no fue lo suficientemente cuidadoso como para incluir una cláusula de indexación en el contrato, termina devolviendo el préstamo en pesos mucho más baratos. Eso es excelente para el deudor y muy perjudicial para el ahorrista. Esa es una de las razones por las que la inflación volátil es tan dañina para la economía. Puede hacerse una vez, pero cuando las personas perciben la posibilidad de inflación, dejan de estar dispuestas a prestarle al gobierno y también entre sí. Todo empieza a indexarse, lo que vuelve la vida económica mucho más complicada. Además, la inflación provoca que algunos precios y salarios aumenten a ritmos distintos. Por lo general, los precios suben más rápido que los salarios, y durante ese período de transición los trabajadores también resultan perjudicados.
“La dominancia fiscal no implica mucha inflación si la política fiscal está bien administrada.”
—¿Cree que hoy los gobiernos son más conscientes de los límites fiscales que hace una década o simplemente los administran de otro modo?
—Es una buena pregunta. Mucha gente dice ser consciente del problema. Desde hace unos treinta años, muchos venimos advirtiendo que la situación es insostenible y que hay que hacer algo con el déficit. Y también hay muchas personas dentro de los gobiernos que reconocen que se trata de un problema. Pero es uno de esos problemas estructurales de largo plazo con los que no se ganan elecciones diciendo “vamos a corregir el déficit”. Por eso, avanzar en soluciones concretas resulta tan difícil. Además, creo que los gobiernos están formados por personas comunes, como cualquiera de nosotros. Cuando vieron, desde el año 2000 hasta hace muy poco, tasas de interés extremadamente bajas, pensaron: “No nos preocupemos demasiado por esto”. Miraban las tasas y, si uno está endeudado y va al banco y le dicen “acá tenés un gran préstamo al 1% negativo”, la reacción natural es decir: “Bárbaro, compremos una casa nueva”. Creo que los gobiernos hicieron algo muy parecido y entraron en ese modo de comportamiento. Durante la década de 2010 hubo muy poco pensamiento serio sobre la deuda: la idea del estancamiento secular, la teoría monetaria moderna, la noción de que podíamos arrojar dinero a todos los problemas sin preocuparnos por el endeudamiento porque las tasas de interés serían siempre negativas. Creo que esa actitud se volvió dominante. Dicho esto, también hay muchas personas sensatas, tanto dentro como fuera de los gobiernos, que reconocen que este es un problema que necesita ser abordado.
—¿Qué distingue a un país que puede convivir con déficit crónico de uno que termina en crisis recurrentes?
—No creo que nadie pueda convivir indefinidamente con déficits crónicos. Es solo una cuestión de tiempo, porque la gente mantiene deuda pública confiando en que, tarde o temprano, esos déficits se revertirán y la deuda será repagada antes de ser licuada por la inflación o caer en default. Algunos países cuentan con una reserva de confianza más profunda que otros, pero esa confianza también puede agotarse. Por eso no creo que los déficits perpetuos sean posibles para nadie. Es cierto que se pueden sostener déficits perpetuos muy pequeños si el nivel de deuda es bajo y esa deuda funciona, en cierto modo, como dinero. Pero no hay que exagerar. Los grandes déficits estructurales, tarde o temprano, llegarán a su fin en todas partes
—Durante muchos años, en Argentina el debate sobre la inflación osciló entre explicaciones centradas en la emisión monetaria, el déficit fiscal y las expectativas. Desde su perspectiva, ¿qué hace de Argentina un caso tan persistente de inestabilidad macroeconómica?
—El problema persistente de los déficits fiscales es, sin duda, un serio inconveniente en Argentina. Y diría que, en última instancia, el crecimiento económico resuelve casi todos los problemas. Argentina, como es bien sabido, fue en 1900 tan rica como Estados Unidos. Es un país hermoso, con enormes recursos naturales y gente muy talentosa; debería ser tan próspero como Estados Unidos hoy. Sin embargo, el tipo de intervenciones estatales que condujeron a un bajo crecimiento económico también derivaron en problemas fiscales. Gastar dinero que no se tiene termina, inevitablemente, en emisión para pagar la deuda, y eso conduce a la inflación. Yo mismo he atravesado ciclos y ciclos de reformas. Todo el período de la convertibilidad funcionó durante bastante tiempo. No sé si debería meterme en su debate de política interna, pero el rumbo que están tomando ahora parece muy positivo. Está claro que sus dirigentes entienden los fundamentos fiscales de la inflación y que es necesario ordenarlos, al mismo tiempo que se impulsa el crecimiento económico. Eso mejora la recaudación y reduce el gasto. En algún punto, yo estaría a favor de la dolarización, aunque no sé si corresponde entrar en ese debate. Pero, en general, las economías sanas no tienen inflación; las economías con problemas sí. Esas son, en definitiva, las reglas del juego.
“Los factores fiscales subyacentes son lo más importante para explicar la inflación.”
—Javier Milei llegó a la presidencia impulsando, entre otras propuestas, la idea de la dolarización como respuesta a la inflación crónica. ¿Cómo evalúa la dolarización como solución a problemas estructurales de inflación?
—Me gusta la dolarización. Ahora bien, espero no ser visto como el estadounidense imperialista que quiere que todos usen nuestra moneda. Como en todo, hay ventajas y desventajas. Si se dolariza, se pierde la capacidad del país de amortiguar distintos shocks mediante devaluaciones administradas de la moneda y un poco de inflación de vez en cuando. Con la dolarización, en cambio, uno queda atado a lo que haga Estados Unidos. Si no se puede devaluar la moneda, entonces, frente a un shock relativo, los precios y los salarios en Argentina tienen que ajustarse a la baja. Ese es el argumento de quienes sostienen que conviene tener una moneda propia y dejarla flotar: el banco central siempre puede devaluar lo justo para suavizar el ciclo económico. La ventaja de la dolarización es que funciona como un compromiso previo, del mismo modo que lo hacía el patrón oro. Es un compromiso fiscal. El gobierno se ata al mástil y renuncia para siempre a la opción de emitir pesos para salir de problemas, ya sea para administrar shocks de manera discrecional o para financiar desequilibrios fiscales. En el caso de Argentina, dada su historia, creo que ese compromiso previo, no tener más inflación que la de Estados Unidos, vale la pena, aun al costo de perder la posibilidad de amortiguar shocks mediante devaluaciones. Además, la dolarización es un compromiso más fuerte que una caja de conversión. La convertibilidad funcionó casi como una dolarización, pero siempre dejaba abierta la posibilidad de que el gobierno la abandonara. Con la dolarización, esa opción desaparece: uno queda ligado al dólar de manera permanente. Y entonces solo queda rezar para que Estados Unidos no arruine su propia moneda.
—¿Qué condiciones serían necesarias para que un país con una larga historia de defaults recupere una credibilidad duradera? ¿Cree que la figura de Javier Milei podría contribuir a generar esa credibilidad?
—La credibilidad para no entrar en default depende, ante todo, de contar con buenas instituciones: que todos entiendan que las deudas son sagradas y que serán pagadas. Eso remite, en primer lugar, a los derechos de propiedad, al Estado de derecho y a ese tipo de fundamentos. Pero también a tener una economía abierta, una economía que no pueda cerrarse de manera repentina. Por eso me gusta exactamente lo que están haciendo al eliminar regulaciones que dañan la economía y al abrirla al comercio internacional. La gente no lleva su dinero a un país como Argentina si no tiene la garantía de que también podrá sacarlo cuando lo desee. Todo el recetario libertario clásico puede hacer maravillas, pero la clave es que las personas confíen en que esas políticas van a perdurar. En ese sentido, el problema de Argentina –como, en cierta medida, el de Estados Unidos– es que no se puede vivir únicamente de la voluntad de un presidente. Eso tiene que quedar incorporado en instituciones en las que la gente confíe y que se perciban como duraderas.
—El año pasado, Scott Bessent, a través del Tesoro de los Estados Unidos, intervino en relación con la economía argentina mediante la compra de bonos de deuda soberana. ¿Cómo interpreta ese episodio: como una señal de confianza, una intervención financiera estratégica o una respuesta a consideraciones geopolíticas y fiscales más amplias?
—Creo que fueron todas esas cosas. Y, en la posguerra, ha sido útil contar con instituciones como el FMI, que pueden ayudar a países que atraviesan dificultades, como ocurrió con Argentina, con sus deudas externas, especialmente cuando esas deudas están denominadas en dólares y, por lo tanto, deben ser pagadas o entrar en default. Yo lo ubicaría dentro de ese marco más amplio. Más allá de eso, no sé lo suficiente sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento. Muchas de esas decisiones se negociaron en secreto, así que no me siento cómodo evaluando si fue una decisión correcta o incorrecta. Además, soy un libertario convencido, y no me gusta ver a los gobiernos interviniendo en los mercados más de lo necesario. Pero, a veces, tienen que hacerlo. Dejémoslo ahí.
—Los bancos centrales se presentan como actores técnicos. ¿Hasta qué punto pueden seguir pensándose al margen de la política?
—Para que los bancos centrales puedan mantenerse independientes y conservar ese poder, tienen que ser limitados en lo que hacen. Porque cuando un banco central se mete en la política fiscal –es decir, cuando en los hechos decide sobre impuestos o gasto– ya no puede actuar de manera tecnocrática e independiente al tomar dinero de algunas personas o entregárselo a otras. La manera de seguir siendo tecnocrático es ceñirse a un mandato limitado y a las herramientas acotadas que acompañan ese mandato. Sin embargo, muchos bancos centrales se han desviado de ese camino. El Banco Central Europeo, por ejemplo, se ha involucrado en políticas climáticas. El clima puede ser un tema importante, pero no es tarea de un banco central, y además es profundamente político. Cuando se avanza en ese tipo de agendas, la independencia no puede sostenerse por mucho tiempo. La Reserva Federal de Estados Unidos también amplió enormemente su campo de acción, y buena parte de lo que hizo, a mi juicio, invade el terreno de la política fiscal. Eso explica que se vea a la administración tratando de empujar al banco central en determinada dirección. Por eso creo que la respuesta es volver a un mandato más limitado, que permita actuar de manera tecnocrática y, justamente por eso, preservar la independencia. Si no ocurre así –si los bancos centrales se convierten en una suerte de planificadores macroeconómicos con amplios efectos fiscales y políticos, decidiendo a quién deben prestar los bancos y a quién no–, entonces necesariamente tendrán que quedar sujetos a un mayor control político, lo cual sería, en mi opinión, una verdadera lástima.
“No creo que nadie pueda convivir indefinidamente con déficits crónicos sin consecuencias.”
—¿Hasta qué punto la independencia de un banco central depende de la sostenibilidad fiscal del Estado que lo respalda?
—Es una pregunta excelente. Sí. En particular en Estados Unidos, creo que el país va a parecerse cada vez más a la Argentina –a la Argentina no tan buena– en el futuro. Solemos pensar las tensiones entre el banco central y el gobierno en términos de bajar las tasas de interés para estimular la economía y reducir el desempleo. Pero, hacia adelante, creo que el verdadero foco de tensión va a ser el tamaño de los déficits. El gobierno va a querer que el banco central compre su deuda a precios bajos para mantener contenidas las tasas de interés, reducir el costo de financiamiento y, eventualmente, hacer lo mismo que llevó a Argentina a tener problemas: emitir dinero para salir de aprietos fiscales. Eso ya se empieza a ver. Cuando el presidente Trump pidió públicamente que se bajaran las tasas de interés, explicó buena parte de ese pedido en términos de que no quería pagar costos tan altos por la deuda. Eso es un ejemplo clásico de financiamiento monetario de déficits fiscales. Ese va a ser, creo, el gran tema en Estados Unidos de aquí en adelante, tanto a medida que la deuda “normal” se vuelva un problema como cuando llegue la próxima crisis –porque la próxima crisis va a llegar–. Como ocurrió en 2020 y 2021, el gobierno dirá: queremos endeudarnos y emitir enormes cantidades de dinero; queremos que el banco central compre gran parte de esa deuda, mantenga bajas las tasas de interés y nos ayude a resolver el problema fiscal. Eso es lo que se hace en tiempos de guerra. Pero ese camino siempre implica un riesgo inflacionario, algo que los argentinos conocen muy bien. Y nuestro banco central no está realmente preparado para librar una batalla frontal contra la inflación cuando el poder político dice: “No, ahora necesitamos algo de inflación para salir de la crisis”. Esas son decisiones políticas de fondo. ¿Queremos un banco central que se enfrente duramente al gobierno electo cuando este sostiene que es momento de tolerar inflación para salvar la situación? Tal vez estoy divagando un poco en la respuesta, pero esa es la dificultad central. Esa es la pregunta difícil de los próximos años. Y ojalá estuviéramos pensando seriamente en esto antes de que llegue la próxima crisis.
—El conflicto público entre el presidente Trump y Jerome Powell puso en cuestión la idea de una Reserva Federal ajena a la disputa política. ¿Qué revela ese episodio sobre el lugar actual de los bancos centrales en las democracias?
—Los bancos centrales no son totalmente independientes. Nunca lo fueron, ni deberían serlo. Los bancos centrales son creados por los Parlamentos para cumplir los fines que esos Parlamentos les asignan. No se designa a un presidente de banco central y se le dice: “Andá, emití dinero, hacé lo que quieras, y conservás el cargo pase lo que pase”. Así no funciona. Tienen un mandato limitado. En Estados Unidos, ese mandato es estabilidad de precios y empleo. Y mandato limitado significa eso y nada más. Deben cumplirlo dentro de los límites que les fueron fijados. Pero, además, sus autoridades se renuevan periódicamente y deben rendir cuentas ante el Congreso. Y el Congreso puede decirles: “Queremos que hagan esto”. Muchas veces el Congreso dice “queremos más gasto en mi distrito”, pero también puede decir “queremos más o menos inflación”. La independencia que existe funciona, en realidad, como un mecanismo de desaceleración, como muchos de los buenos mecanismos del sistema político estadounidense. No alcanza con ganar una elección con el 51% para hacer lo que uno quiera: las decisiones llevan tiempo y requieren construir consensos amplios. En ese sentido, la independencia es un compromiso previo para no generar inflación de manera rápida, pero no es un compromiso que excluya para siempre la influencia del poder político. Si se ganan suficientes elecciones, se puede reemplazar gradualmente a los miembros de la Reserva Federal, como ocurre con otras agencias, y terminar imponiendo una orientación. Esto, por supuesto, ya está siendo puesto a prueba. Trump quiere tasas de interés bajas y no está dispuesto a esperar. Está empujando los límites tradicionales de la independencia: se queja en los diarios, grita en televisión, dice “quiero tasas más bajas”, aunque sin intervenir por vías legales. Lo que quiere es que bajen ahora mismo.
—Las políticas arancelarias impulsadas por Donald Trump reabrieron el debate sobre el proteccionismo. ¿Las interpreta como un giro estructural en la política comercial estadounidense o más bien como una herramienta de negociación en un intento de reorganización política?
—Como buen libertario, partidario del libre mercado y del libre comercio, espero no mezclar demasiado mis deseos con mis pronósticos. Pero sí veo que el giro hacia los aranceles proviene de una persona en particular, Donald Trump, y de un círculo reducido de asesores. No encuentro razones económicas sólidas para abandonar el libre comercio, ni tampoco un fundamento político convincente. Es cierto que la política genera inercias: si uno quiere tener influencia en la administración actual, tiene que decir “estoy totalmente a favor de los aranceles”, y supongo que con esto acabo de dejarme sin trabajo. Pero no creo que esta situación vaya a durar mucho tiempo. Basta mirar lo que ocurre en el resto del mundo. No es que Europa, América Latina o Canadá hayan decidido que una política comercial proteccionista generalizada es una buena idea. Al contrario: están ocupados firmando acuerdos de libre comercio entre ellos. Adam Smith descubrió que el libre comercio era una excelente idea alrededor de 1776, prácticamente al mismo tiempo en que Isaac Newton formuló que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esa ley física se consolidó rápidamente. Las ideas del libre comercio tardaron mucho más en afirmarse, pero son objetivamente muy superiores para la prosperidad global. Por eso espero que volvamos, en gran medida, a un régimen de comercio más libre. No creo que el actual perdure.
“La independencia de los bancos centrales funciona como
un mecanismo de desaceleración del poder político.”
—En línea con ese debate, la relocalización industrial volvió al centro del discurso político en Estados Unidos. ¿La ve como una corrección necesaria del modelo de globalización o como una respuesta política a tensiones sociales internas?
—Es una respuesta política, y además el impacto social del llamado “shock chino” ocurrió hace más de quince años. Así que ni siquiera estoy seguro de que esto sea realmente una reacción a eso. Hay mucha gente a la que le gusta la idea de la política industrial y del proteccionismo. También está el creciente componente geopolítico vinculado a China. He notado, además, entre mis colegas del ámbito de la seguridad nacional, una tendencia a querer cerrar la economía y tratar todo como si fuera una gran partida de ajedrez con China. Pero, por supuesto, eso termina debilitando la economía, y así es como se pierde esa partida de ajedrez. Cuando hay cuestiones de seguridad nacional, obviamente hay que hacer cosas. Pero deben hacerse teniendo en cuenta los costos y los beneficios. Me gusta plantearlo de esta manera: bien, quieren traer fábricas de chips a Estados Unidos que cuestan 100 mil millones de dólares. Perfecto. Entonces preguntémosles a los generales: pueden tener diez portaaviones o pueden tener una planta de chips. ¿Cuál eligen? No se pueden tener ambas cosas. Creo que una política inteligente –si entendiéramos realmente las restricciones presupuestarias, que son la intuición económica fundamental– podría ofrecer la protección justa para necesidades genuinas de seguridad nacional, sin convertirse en un intento de revivir las acerías de los años cincuenta, lo cual sería una pésima idea.
—En los últimos años se multiplicaron las expectativas en torno a la inteligencia artificial como motor de crecimiento, pero la productividad agregada sigue siendo relativamente baja. ¿Cómo interpreta esa distancia entre entusiasmo tecnológico y desempeño económico real?
—Soy un gran entusiasta de la inteligencia artificial. Durante toda mi vida profesional me ha preocupado la desaceleración del crecimiento. Hubo un gran debate en el que muchos economistas decían que simplemente nos habíamos quedado sin ideas: que inventamos la máquina de vapor, la explotamos todo lo que podía dar y que ahora ya no quedaba nada más. Y de pronto aparece una gran idea nueva. Si uno mira el largo ciclo de innovaciones, la imprenta, la máquina de vapor, el ferrocarril, el avión, el teléfono, el telégrafo, la radio, el procesador de texto, la fotocopiadora, internet, y así sucesivamente, esta es la gran idea de nuestra época. Y eso es fantástico. Pero no creo que sea radicalmente distinta de las anteriores. Lo que eso nos enseña es que hace falta tiempo, a veces décadas, desde que aparece una idea hasta su primera implementación, luego su perfeccionamiento, el aprendizaje sobre cómo usarla, su integración en las prácticas empresariales y, finalmente, su reflejo en las estadísticas de productividad. Cuando las computadoras e internet estaban despegando en los años noventa, no recuerdo qué economista lo dijo, pero se decía que se podía ver computadoras en todas partes excepto en las estadísticas de productividad. Creo que algo parecido va a volver a ocurrir: vamos a ver inteligencia artificial en todos lados, excepto en las estadísticas de productividad, durante un tiempo. Con el paso de los años, la inteligencia artificial se volverá, como hoy es internet, una parte integrada y casi invisible de la vida cotidiana. Todos seremos mucho más productivos. Vos y yo podemos tener esta entrevista extraordinaria sin que yo tenga que volar a Argentina ni vos a Palo Alto. Mirá lo maravilloso que es eso. Muchas cosas funcionarán así, de manera silenciosa, dentro de veinte años. Pero llevará veinte años. Será algo muy positivo, y no vamos a quedarnos todos sin trabajo ni morir de hambre en las calles, del mismo modo que internet tampoco destruyó todos los empleos cuando apareció.
—Las sociedades avanzadas están envejeciendo rápidamente y al mismo tiempo expanden sus sistemas de protección social. ¿Qué implicancias tiene esa combinación para la sostenibilidad fiscal de largo plazo?
—No se trata solo de que estemos envejeciendo. Envejecer es algo bueno; estoy muy contento de seguir envejeciendo. El problema es no tener hijos. Y es realmente asombroso cómo pasamos, en mi juventud, de la idea de la “bomba demográfica” a caídas demográficas muy pronunciadas en muchas sociedades. No sé cuál es la cifra exacta en Argentina, pero estoy seguro de que está por debajo de la tasa de reemplazo de dos hijos por mujer. La mayoría de los países católicos de América Latina están en el rango de 1 a 1,4, lo que significa que en cada generación la población se reduce a la mitad. Eso genera problemas en muchos frentes. No es una cuestión económica sencilla. Tengo respuestas económicas simples para casi todo lo demás, eliminar regulaciones, bajar impuestos, pero no para el problema de la fertilidad. Ese es, creo, el problema de fondo. Como señalás, una de sus muchas consecuencias es que tenemos sistemas de bienestar diseñados bajo la idea de que otros tendrán hijos, esos hijos trabajarán, pagarán impuestos y nos sostendrán en la vejez. Durante siglos fue distinto: uno tenía hijos para que lo cuidaran en la vejez. Hoy se supone que otros deben tener hijos, trabajar, pagar impuestos y financiar nuestra jubilación. Y si no los tienen, tenemos un problema. Eso implica que los sistemas de seguridad social van a tener que ser menos generosos. Y punto. Ahora bien, eso no tiene por qué ser algo terrible: son simples compensaciones que nuestras Legislaturas, bastante disfuncionales, no logran resolver. En Francia, por ejemplo, uno puede jubilarse a los 62 años y vivir prácticamente con el mismo salario durante el resto de su vida, lo que puede implicar treinta años o más. La maravilla del envejecimiento es que podemos seguir trabajando a medida que envejecemos. No se trata tanto de obligar a la gente a trabajar, sino de permitirle hacerlo: no quitarle ni gravarle sus ingresos si desea seguir trabajando en la vejez. Creo que corrigiendo la estructura de los programas, avanzando hacia el ahorro privado, eliminando los enormes desincentivos a trabajar a edades más avanzadas y reformando el sistema de salud para que no sea absurdamente caro, este problema puede abordarse. No es algo que automáticamente lleve a la economía a una crisis fiscal, pero esas reformas simples y directas tienen que realizarse.
—La transición energética está impulsando niveles inéditos de gasto e inversión pública. ¿Cómo evalúa ese proceso desde una perspectiva de sostenibilidad fiscal?
—En cuanto al gasto militar, el mundo ha despertado. Y hay que darle cierto crédito al presidente Trump por haber contribuido a despertar a Europa, en particular. Aunque, supongo, también los rusos merecen parte del crédito por haberle recordado a Europa la necesidad de aumentar su gasto en defensa. Desde luego, es fácil gastar mucho dinero sin obtener nada a cambio. Ojalá estuviéramos más concentrados en medir qué estamos comprando, y no solo cuánto estamos gastando. Nuestros gobiernos son muy buenos para etiquetar algo como “gasto militar” y luego tirar ese dinero en un agujero negro. Dicho esto, los ejércitos no son tan caros. El gasto militar ronda entre el 2% y el 3% del PBI, mientras que el gasto social en la mayoría de los países alcanza entre el 40% y el 50% del PBI. En comparación con ese enorme componente del gasto social, el gasto militar no es tan costoso. Reducir el gasto social del 40% al 39% del PBI, de repente, permite duplicar el gasto militar. Por eso es importante hacerlo, pero hacerlo bien. Espero que nuestros países aumenten su capacidad de defensa de manera eficaz y, al mismo tiempo, contribuyan a mantener la paz. Ojalá no terminemos en una gran guerra. Mencionaste la transición energética. Creo que el mundo también está empezando a darse cuenta de que no es sensato reducir el PBI un 1% hoy para aumentarlo apenas una décima de punto dentro de cien años, que es, en esencia, lo que implican muchas políticas climáticas. El clima es importante, pero las políticas climáticas que hemos adoptado han sido extraordinariamente costosas. Estamos gastando billones de dólares en cosas que, en realidad, no ayudan al clima en absoluto. Europa no solo desperdició enormes cantidades de dinero, sino que además se desindustrializó. Las tarifas eléctricas se volvieron tan altas que la economía dejó de crecer. Claramente, no vale la pena sacrificar el crecimiento económico por políticas climáticas que no logran mejorar el clima. ¿De qué se trata realmente el problema climático? Se trata del carbón en China y del crecimiento en India. No se trata de si uno compra un auto eléctrico para ir manejando hasta su jet privado, como hacen en Palo Alto en nombre del clima. Parece que el mundo está despertando. Necesitamos políticas climáticas sensatas. La transición va a ocurrir a su propio ritmo. La energía solar y otras tecnologías son buenas cuando resultan viables. La energía nuclear –ah, esperen–, la energía nuclear no emite carbono, un detalle nada menor. Parece que también estamos empezando a reconocer eso. Creo que vamos a avanzar hacia adaptaciones económicamente razonables y hacia transiciones energéticas sensatas, sin destruir nuestras economías, como ocurrió en Europa.
“El conflicto central en EE.UU. será usar el banco central
para financiar déficits fiscales.”
—Frente al crecimiento de monedas digitales y sistemas de pago privados, ¿cómo imagina el futuro de la soberanía monetaria de los Estados?
—Es una muy buena pregunta. Hay dos tipos de criptomonedas. Está bitcoin, que es algo en sí mismo, más parecido al oro: muy volátil y poco adecuado para transacciones cotidianas. Puede servir para algunas transacciones semilegales, pero no para el uso diario. Luego están las stablecoins, que están vinculadas al dólar y respaldadas al 100% por deuda del gobierno de Estados Unidos. En esencia, no son más que una versión tecnológica de los fondos de mercado monetario –algo que existe desde hace mucho tiempo– o de un banco “estrecho”, que emite depósitos respaldados íntegramente por títulos públicos. Son ideas muy buenas, y me alegra ver una innovación técnica en ese sentido. En cierto modo, las stablecoins son simplemente una forma de eludir las regulaciones tan deficientes que durante años impidieron el desarrollo de bancos estrechos privados y de fondos de mercado monetario con capacidad de pago. En ese sentido, van a resultar útiles. De hecho, las stablecoins aumentan la demanda de deuda pública estadounidense. La deuda del gobierno y el dinero son, en el fondo, casi lo mismo: ese es uno de los aportes centrales de la teoría fiscal. Por lo tanto, las stablecoins vinculadas a monedas tradicionales harán que esas monedas sean más valiosas, no menos. Nadie ha logrado todavía crear una moneda digital que no esté ligada a una moneda estatal y que, al mismo tiempo, sea estable en su valor. Por eso, los gobiernos tienen, en cierto sentido, un monopolio natural para definir una unidad de valor, siempre y cuando no lo arruinen. Y no creo que eso vaya a desaparecer. Ahora bien, la parte más amplia de tu pregunta tiene que ver con que estamos avanzando hacia monedas electrónicas y dejando atrás el dinero físico. Ya sea en forma de tokens cripto o mediante sistemas como tarjetas de crédito, Apple Pay y otros medios que usamos hoy, el dinero electrónico que paga intereses es algo muy positivo, y probablemente lo usemos cada vez más. Sin embargo, esto plantea serios problemas de privacidad. Sé que todavía hay mucho efectivo guardado bajo los colchones en Argentina, y el efectivo es anónimo. El dinero digital pierde ese anonimato, lo cual es excelente para el recaudador de impuestos, pero muy peligroso para las libertades civiles y políticas: no poder comprar ni vender nada sin dejar algún tipo de rastro es un problema serio. Nuestras sociedades van a tener que encontrar un equilibrio frente a ese desafío.
“El oro es una cobertura extrema contra un colapso total del
sistema financiero.”
—La suba del oro es una señal sobre el futuro del dólar como moneda internacional.
—Veo el oro como algo que compran únicamente las personas que están realmente preocupadas por la inflación y por un colapso de las monedas nacionales, algo que podría ocurrir. Ustedes en Argentina tienen una larga historia y saben que las cosas malas pueden pasar. En Estados Unidos tendemos a olvidar que también pueden pasar aquí. Entonces, ¿quién compra oro? Personas preocupadas por una inflación fuera de control, por un colapso total del sistema –un default de la deuda pública estadounidense o una falla del sistema financiero– y, en cierta medida, también quienes temen la expropiación o la tributación de toda la riqueza visible, razón por la cual compran oro y lo esconden. Esos son eventos de baja probabilidad. Por eso, cuando este grupo de personas se preocupa más por ese tipo de riesgos, el precio del oro sube; cuando se preocupa menos, el precio baja. Yo lo veo, en términos técnicos, como una especie de opción de cobertura extrema contra un colapso del sistema financiero, lo cual aporta información relevante. Si el precio sube, significa que esas personas están más preocupadas; si baja, están menos preocupadas.
—En su libro “Crisis Cycle: Challenges, Evolution, and Future of the Euro”, escrito junto a Luis Garicano y Klaus Masuch, analizan la arquitectura y las crisis del euro. ¿Qué le dejó ese trabajo sobre los límites institucionales de una moneda común? ¿Cree que una moneda única es pensable en otras regiones del mundo, como América Latina?
—Me gustaría plantear mi propia visión sobre las áreas monetarias óptimas, que es mucho más amplia. El mundo entero debería usar el metro: no hay ninguna razón para que algunos usen el metro y otros el pie. El metro debería guardarse en París y todos usaríamos la misma unidad. Me gusta esa idea de un estándar común de valor. Reconozco que con esto vuelvo al argumento habitual: la preferencia por devaluar la moneda en lugar de permitir que los precios y los salarios bajen cuando ocurre un shock internacional. Pero considero que ese argumento es menos importante que los compromisos previos, la estabilidad y la facilidad para hacer negocios que ofrece un estándar común de valor, como el que proporciona una moneda común. Entonces, una moneda común latinoamericana: si no quieren dolarizarse, ahí está el dólar estadounidense; todos son bienvenidos a sumarse, es una linda fiesta. ¿Por qué no una moneda americana? Eso no significa que una moneda latinoamericana no pueda funcionar bien. Pero, como muestro en mi libro sobre el euro, hay que estructurarla correctamente. Una moneda común entre muchos países enfrenta un problema central: ¿qué pasa con el default soberano? Este es el problema fundamental que el euro intentó enfrentar con esfuerzo y que no terminó de resolver, y por eso hoy atraviesa dificultades. Si existiera una moneda latinoamericana común y, por ejemplo, Bolivia se endeudara demasiado y no pudiera pagar sus deudas, ¿se permitiría que Bolivia entrara en default? ¿O el banco central latinoamericano diría: “No, veo disfunciones y fragmentación en los mercados de bonos, debo intervenir”, y emitiría dinero para rescatar a Bolivia o a los acreedores de Bolivia? Ese es el problema central. Si se quiere una moneda común en América Latina, hay que asumir que los países deberán poder entrar en default del mismo modo que lo hacen las empresas. Si una empresa no puede pagar sus cuentas, no abandona la moneda: simplemente no paga sus deudas, y los bancos deben reconocer que esa deuda es riesgosa. En Argentina no resulta tan difícil entender que la deuda soberana es riesgosa, pero para los reguladores europeos es muy difícil aceptar que la deuda soberana puede entrar en default y, por lo tanto, es riesgosa. Ese es el desafío. Y, bueno, mucha suerte para enfrentarlo.
Producción: Sol Bacigalupo.