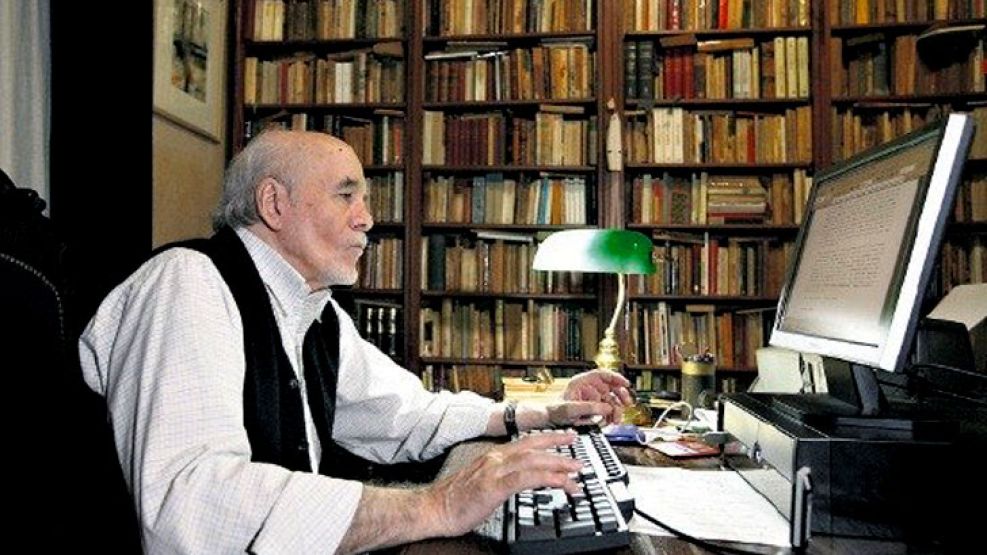Me llama Guillermo Piro y me pide que escriba una columna sobre Abelardo Castillo. Distraído, le pregunto qué acaba de publicar. “Nada”, me dice, “acaba de morir”. En ese preciso instante, pensé: “Pero acaba de publicarse una antología de cuentos, su selección personal”, como si el nuevo libro de viejos textos fuera la garantía de que un autor no puede fallecer.
Lamento no estar en condiciones de hacer una semblanza íntima; no fui amigo de Castillo ni fui alumno de sus talleres. Pero aún a la distancia, y salvando algunas omisiones (prefiero con mucho sus cuentos a sus novelas), nunca dejé de leerlo.
En mis tiempos de juventud había una pequeña división entre los que leían a Castillo y se reían de Piglia y los que leían a Piglia y se reían de Castillo. De estómago más acomodaticio, ecléctico, oportunista o simplemente omnívoro, yo no veía razones para patentar ni perpetuar grieta alguna, porque no me colocaba en posición discipular. A los doce, tres años, en una edición de la revista Siete Días, encontré el primer cuento suyo que leí, La madre de Ernesto. Todavía recuerdo la tremenda impresión que me causó el juego de lo indecible, el delicado cierre sobre el tema del incesto, la pregunta por el hijo que dejaba suspendido al lector.
Ninguna herencia cortazariana había allí, solo la brutalidad de las cosas, el extravío de las almas. No puedo recordar títulos de libros sino de cuentos (creo que La madre de Ernesto pertenecía a Cuentos crueles). Quizá esto se deba a que la memoria se resquebraja y crepita con el tiempo o a que en el fondo lo que importa de la obra de un artista es el efecto secreto de la persuasión de su voz. Así, no puedo precisar –ni quiero buscar- cuál es el título que corresponde a ese cuento conmovedor y bellísimo donde un narrador cínico y melancólico refiere la historia de la pérdida, recuperación y nueva pérdida de la mujer a la que ama, la mujer a la que deliberadamente no puede dejar de perder.
La desolación de ese hombre que ama y que retira su mano cuando ella tiende la suya para tomarlo de una buena vez, es una de las experiencias centrales de mi vida y una de mis pérdidas más absolutas, y eso, creo, es el mejor homenaje que puede hacérsele a un escritor que se respeta. Decir que el centro de nuestra vida son las emociones que sólo proporciona la literatura de los mejores autores.