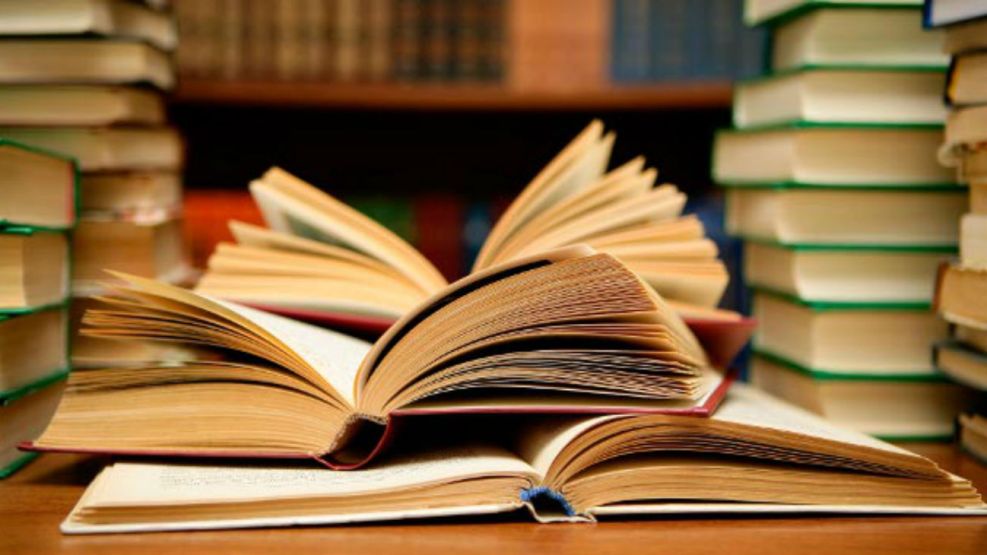Hace un tiempito, en mi anhelante juventud, viví un período vacacional bastante extendido en las playas urbanas de la Facultad de Filosofía y Letras. Por algún motivo que aún hoy no puedo precisar, a cambio de las sin duda interesantes clases me la pasaba, si no en el bar, en la biblioteca de la Facultad. Por aquella época buscaba, con empeño de lector, y para uso propio, una especie de fórmula que diera lugar a una alquimia narrativa: la combinación de los componentes expansivos de la novela y la intensidad sostenida (no necesariamente dialogada) del teatro. (Años más tarde, un escritor ya formado me diría riendo: “Buscabas lo que ya está hecho. Esa es la novela moderna”).
No puedo dar por sentado que mi paso por las aulas terciarias haya honrado a la institución. Un día, Claudio España, por entonces profesor de Gramática, se detuvo en medio de una explicación, me miró y me dijo: “¿Qué hacés vos acá?”. Pero sí es cierto que la frecuentación de la biblioteca surtió de lecturas indispensables a alguien que se creía escritor. De esas lecturas hoy no dejo de pensar en dos textos que en la condensación de la memoria se construyen en una sola escena. Se trata de Edipo en Colono, y de La Eneida. Veo a Edipo volviendo a su lar natal para morir, sosteniéndose en el hombro de su hija.
De la historia no conservo nada de la disputa sobre el destino político de los restos, de la pelea de los hijos varones o la intervención de Teseo, sino la devoción de Antígona. De La Eneida, no dejo de ver a Eneas huyendo en la noche incendiada de Troya para buscar el destino del imperio que fundará. Sobre sus hombros, carga a su padre Anquises, viejo y baldado, y que no conocerá la tierra prometida por las Musas para su hijo. La literatura es también la historia de un legado que transmiten las palabras vueltas imagen para mejor sentir el peso de los cuerpos.