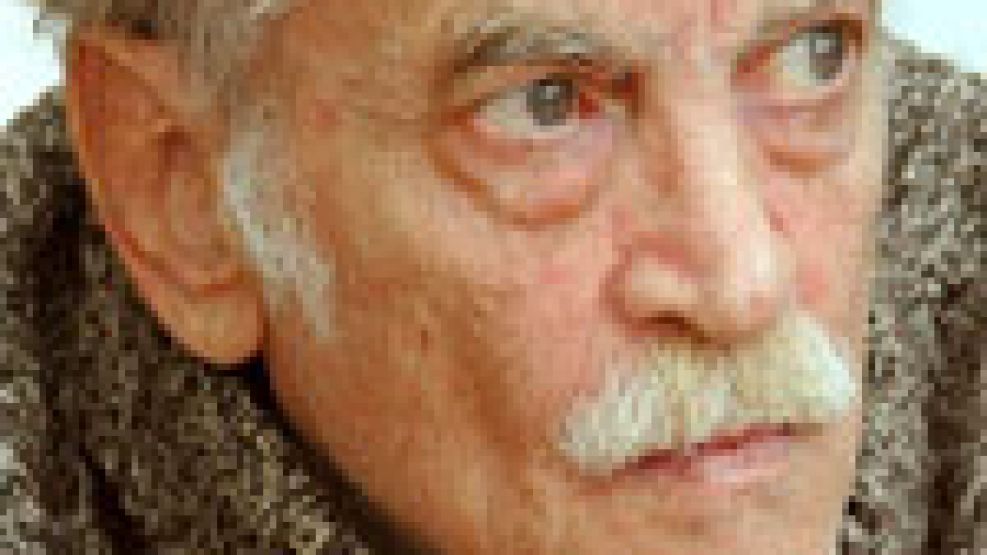Hace un mes murió en los EE.UU. el arquitecto argentino Eduardo Catalano. A comienzo de los años cincuenta, diseñó, para su uso familiar, una vivienda –la Raleigh House, en Raleigh (NC)– que, por su originalidad, mereció el elogio de Frank Lloyd Wright y sigue siendo tema de publicaciones de diseño y arquitectura. Hoy sólo quedan sus fotografías –espectaculares por su fantasioso trabajo con los techos hiperbólicos paraboloides–, pues la obra fue demolida en aras de la especulación inmobiliaria de la última década. En la Argentina creó las moles de la Ciudad Universitaria y del Nuevo Mercado del Plata, que décadas de maltrato y adendas imprevistas no han conseguido estropear. De paso por Buenos Aires, en el año 2000, presentó a la Academia Nacional de Bellas Artes un proyecto senil y naive, que los académicos –naives y seniles– hicieron suyo y consiguieron que la primera gestión de Aníbal Ibarra, por Ley 638/01, le concediera un espacio público privilegiado: la Plaza Naciones Unidas. De ese modo, la ciudad mataba varios pájaros de un tiro: se liberaba del enjambre de mástiles que homenajeaban a la UN en tiempos de reclamos por Malvinas y derechos humanos, reducía costos de mantenimiento, sumaba una nueva imagen de fealdad a las postales de Buenos Aires y sellaba un espacio que gradualmente venía siendo usurpado por la Policía Federal y por la televisora oficial. Supongo que los gobernantes ignoraban el valor simbólico de la zona. En esa plaza estuvo prevista en los años cuarenta la erección del Monumento al Descamisado y en los setenta, del Monumento a Evita, ambos abortados. El centro de ese terreno cóncavo donde el poeta Héctor Viel Temperley solía hachar troncos de árboles caídos, el locutor y coleccionista Carrizo descansaba de sus caminatas y el arquitecto Fabrykant y yo solíamos hacer jogging todas las mañanas, ese punto, era el vértice del triángulo de energía fijado por el brujo López Rega, por equidistar del departamento de Gelly Obes donde vivió el joven Perón y con la rotonda de Grand Bourg, donde el esotérico ministro emplazó la piedra de Ciro que adoraba la logia Nael. Desde que empezó a abrirse y cerrarse estúpidamente, esa cosa embobó a los bobos e indignó a los que advertíamos –aun sin saber quién era el creador del cachivache– un subproducto burdo de la industria aeronáutica. Tarde se supo que el donante no era Catalano sino la Lockheed Martin, fuerte lobbysta y proveedora del Estado. Pero ya era tan irreversible como hoy es el canal subterráneo que está a punto de terminar el Gobierno de la Ciudad en Palermo, y que llevará y traerá aguas a y desde el Río de la Plata, sin garantías de resultado alguno.
El tulipán pavote
Hace un mes murió en los EE.UU. el arquitecto argentino Eduardo Catalano. A comienzo de los años cincuenta, diseñó, para su uso familiar, una vivienda –la Raleigh House, en Raleigh (NC)– que, por su originalidad, mereció el elogio de Frank Lloyd Wright y sigue siendo tema de publicaciones de diseño y arquitectura.