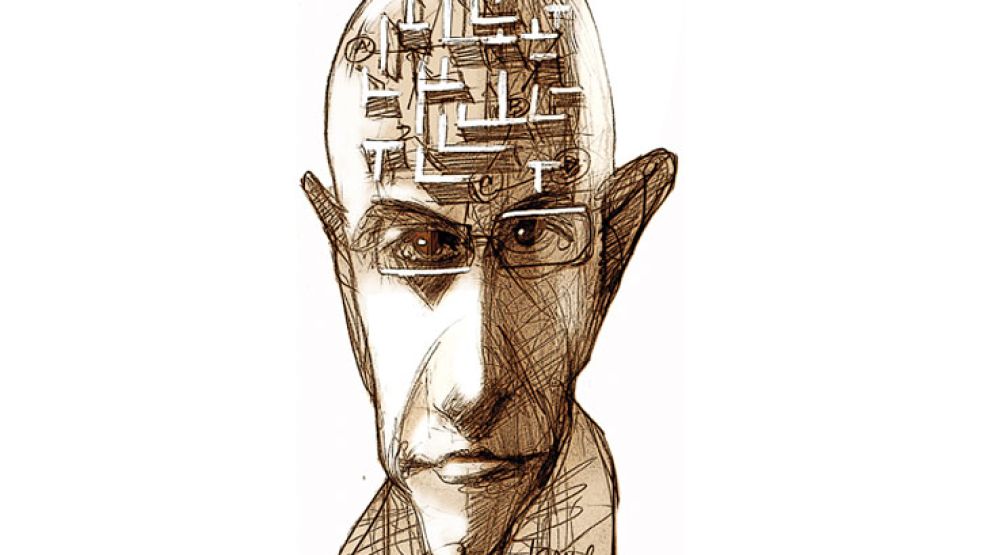En muchas ocasiones, Michel Foucault parece jugarnos una broma. El caso más claro es La arqueología del saber, escrito supuestamente para rebatir las críticas que le habían formulado sobre Las palabras y las cosas y su obra anterior; no sólo no las rebate, sino que ensaya fugas, multiplica las “no-definiciones” y hasta remata con furia su prólogo diciendo que escribe para “perder el rostro” y “que lo dejen en paz” cuando se trata, justamente, de escribir.
En este nuevo libro, La gran extranjera. Para pensar la literatura, Foucault afirma que la literatura tal como la conocemos hoy, la que comienza a fines del siglo XVIII, surge cuando se apaga la retórica y el teatro pierde su eficacia frente al libro. Aparecen entonces un Denis Diderot, o un Lawrence Sterne, que se toman a risa su propia posición de autor. La literatura moderna, o la literatura a secas, puesto que fue entonces cuando se delimitó el corpus de los textos del pasado que serían “obras literarias”, existe en el espacio de esa broma, de esas palabras, de esos autores, de esos personajes que pierden el rostro y sin embargo insistimos en llamarlos así.
Hubo un autor que habló de autores que no se sentían tales. Se llamaba Giorgio Colli y es el responsable, junto a Mazzino Montinari, de la edición correcta, “desnazificada”, de Friedrich Nietzsche de la cual abrevó la generación de Foucault (Derrida, Deleuze, Lyotard, Barthes) para inaugurar esa época del pensamiento en la que el recurso a las artes era esencial para la propia filosofía, no un mero ornamento. De todos modos, Colli, gran helenista, siempre desconfió de esos franceses. Escribió un pequeño y enorme libro, llamado El nacimiento de la filosofía, en el que explica justamente que la filosofía nace cuando decae la dialéctica de la antigua Grecia –de la cual la retórica es sucedánea– y emerge la escritura como cifra del pensamiento. Pero hay un detalle: Platón, el supuesto autor de esa nueva escritura filosófica, sólo “reprodujo” diálogos, y cuando escribió con su propia firma, como en la famosa Carta Séptima, sugirió que nada de lo que se escribe puede ser tomado en serio. Así la filosofía, dice Colli, sería el producto de una inmensa broma. Mezclar filosofía con literatura sería, entonces, una broma al cubo. Pero está claro que Foucault se lo tomaba muy en serio.
Tres tristes tigres
Como dice Edgardo Castro en su introducción, las conferencias y audiciones de radio que componen La gran extranjera son “una especie de compendio acerca de la concepción foucaultiana de la literatura en el período que va de 1963 a 1971”. La importancia y la densidad de los textos confirman aquello que pedía Foucault en su famosa conferencia “Qué es un autor” (1969): la obra debe ser cualquier cosa que hace alguien llamado autor, aunque se pueda desconfiar de estas categorías y a pesar de que en la actualidad se explota tanto a los autores de moda (como Foucault) que a veces se publican escritos que no valen la pena. Para el interesado en el nombre Foucault, este libro bien puede ser una suerte de bonus track no incluido en la llamada “etapa arqueológica” (Historia de la locura, El nacimiento de la clínica, Las palabras y las cosas, La arqueología del saber y El orden del discurso), o textos que establecen cuencas frondosas de sentido junto a Raymond Roussel, Prefacio a la transgresión, La prosa de Acteón, El pensamiento del afuera, El lenguaje al infinito, La vida de los hombres infames y, por supuesto, Qué es un autor. Sirven para componer imaginariamente el libro que Foucault hubiera escrito sobre uno de sus grandes amores, tal como su amigo Gilles Deleuze hizo con las obras cinéfilas La imagen- tiempo y La imagen-movimiento.
Sea por su formación francesa, donde siempre se pide que las exposiciones tengan tres partes, por la influencia hegeliana de su maestro Jean Hyppolite o simplemente por elegancia, los textos plantean siempre tres actores y los editores, por lo demás, decidieron que estos textos fueran tres. En El lenguaje de la locura (1963), se trata del lenguaje tensado entre la literatura y la locura. Recitando en un programa de radio el Rey Lear de Shakespeare, el final del Don Quijote, los registros de internación del Hospital General de París en 1735, a Antonin Artaud y a Michel Leiris, Foucault va tramando el lenguaje escoltado por dos mitos: uno cómico, en el que se acepta que las palabras puedan ser reemplazadas por otras en un proceso donde la significación puede ser transferida sin residuos, y otro serio, en el que las palabras pueden remontarse al origen y decir las cosas tal como son, ser esas cosas, ser la poesía misma, la palabra “rosa” que es realmente la rosa. Entre la burla y la mística, lo que sí parece seguro, dice Foucault, es que “no es cierto que el lenguaje se aplique a las cosas para traducirlas; son las cosas, en cambio, las que están contenidas y envueltas en el lenguaje como un tesoro hundido y silencioso en el estruendo del mar”.
Un año después, en Literatura y lenguaje, es la literatura la que aparece en el medio entre el lenguaje y la obra. La tensión se plantea entonces entre la imposibilidad de plantear una obra como realización de un lenguaje a través de un autor (de allí las bromas de Diderot y de Sterne, pero también el camino que lleva de Baudelaire a Mallarmé y de allí a Proust y a Joyce) y la necesidad, para la literatura, de que haya una obra, un corpus del cual se pueda decir “esto es literatura”, y que Foucault rastrea en Chateaubriand, aquél que escribía sabiendo que su palabra iba a trascender su vida. Apenas se quiebra la página en blanco, la promesa de la literatura desaparece y en su lugar surge la transgresión, pero esa promesa es la razón de ser de que en el siglo XVIII se hablara de literatura.
Finalmente, en sus conferencias sobre Sade (1970, en Estados Unidos), donde Foucault ya se acerca a las arenas de su noción de discurso que preludia su despedida de esta zona literaria intensa, se trata de la relación entre verdad y deseo y, entre ellas, la escritura. No sólo aquí, sino también en las otras charlas, la presencia de Sade es fundamental y por varias razones. En Sade la escritura difumina el límite entre la realidad y la imaginación, lleva a esta última hasta las más recónditas consecuencias y transforma al sujeto en un libertino, por lo tanto un criminal, alguien que ha quedado en soledad respecto de la sociedad. Y así como un Diderot o un Sterne se separan de la verdad supuesta del autor con mecanismos burlones, Sade la hace viajar a toda velocidad con el deseo, la lleva a una transgresión que en otro nivel es la de la literatura misma. La radicalidad de Sade se sitúa así en las encrucijadas de la propia obra de Foucault: por un lado, la de un “autor” que asume justamente la muerte de Dios y del hombre como condición de su “obra”, en la línea de Las palabras y las cosas; y por el otro, la de una relación entre verdad, deseo y liberación diferente a las que plantean Freud y Marcuse, sus contendientes en La voluntad de saber (1976).
Muertes a la espera de una risa
Un método simple de análisis de contenidos entregaría la siguiente comprobación: la literatura mantiene constante su relación con el lenguaje y se curva cuando se acerca a la locura o a la obra. Ve allí su imposibilidad. Por otro lado corre la escritura, cuyo vínculo con los demás términos es evidente pero no está aquí desarrollado. Vistas con el prisma de su época, estas reflexiones remiten a las discusiones ya amigables, ya ásperas con Roland Barthes o Jacques Derrida, pero también a la experiencia que Foucault hizo en la revista crítica Tel Quel (de hecho, habla en este libro del lugar de la crítica, más cerca de la experiencia de la escritura que del juicio al que nos tiene acostumbrados) y, sobre todo, de su propia incomodidad respecto de todos estos temas.
Ocurre que en la Francia de los 60 se decretaron muchas muertes que hoy no están confirmadas: la del sujeto, la del autor, la del intelectual tradicional que legisla, la del hombre, la de la obra, etc. Foucault fue quizás el más enfático de estos sepultureros, pero sus detractores se equivocaron en endilgarle cierta liviandad de espíritu, porque él parecía sufrirlo. Como decía uno de sus discípulos, el norteamericano Richard Sennett, acerca de la Revolución Francesa, se trataba de los dolores de terminar con toda una civilización sin poder aún inventar una nueva. Es por ello que, a pesar de que en los campos académicos de la filosofía y la literatura las palabras de Foucault y de esa generación sean moneda corriente, sigue habiendo artículos, como éste, que hablan de un autor, de editoriales, de obras, de juicios de valor atribuidos a un sujeto productor de sentido. “Podemos imaginar una cultura donde los discursos circularían y serían recibidos sin que la función-autor apareciera nunca”, se esperanzaba Foucault en Qué es un autor.
En La gran extranjera, Foucault pide que “la tarea del análisis literario hoy, la tarea, quizá, de la filosofía, de todo el pensamiento y todo el lenguaje hoy” sea la de erigir “la reja que libere el sentido sin dejar de retener el lenguaje”. Ese lenguaje ya no conocerá más “la separación actual de la literatura, la crítica, la filosofía; un lenguaje, en cierta forma, absolutamente matinal y que recuerde, en el sentido de volver a escuchar, lo que pudo ser el primer lenguaje del pensamiento griego”. Pero es preciso no volverse nostálgico, no apelar al misticismo del lenguaje tal como puede pasar con Heidegger, gran inspiración de Foucault. No hay “retorno a” posible, ni a los griegos ni a Freud ni a nadie. Puede haber, como dice en Qué es un autor, una instauración de discursividades, obras que abren espacios de pensamiento y de escritura. Pero para Foucault es justamente el espacio, y no el tiempo, el referente del lenguaje una vez que ingresamos en la era del libro, la era de la literatura, que es el tiempo de una broma, como el chiste que nos jugó Platón al dar a luz la filosofía. Quizás no sean entonces las muertes declamadas, sino el humor vivido, lo que nos libere de una prisión que ni siquiera podemos nombrar.