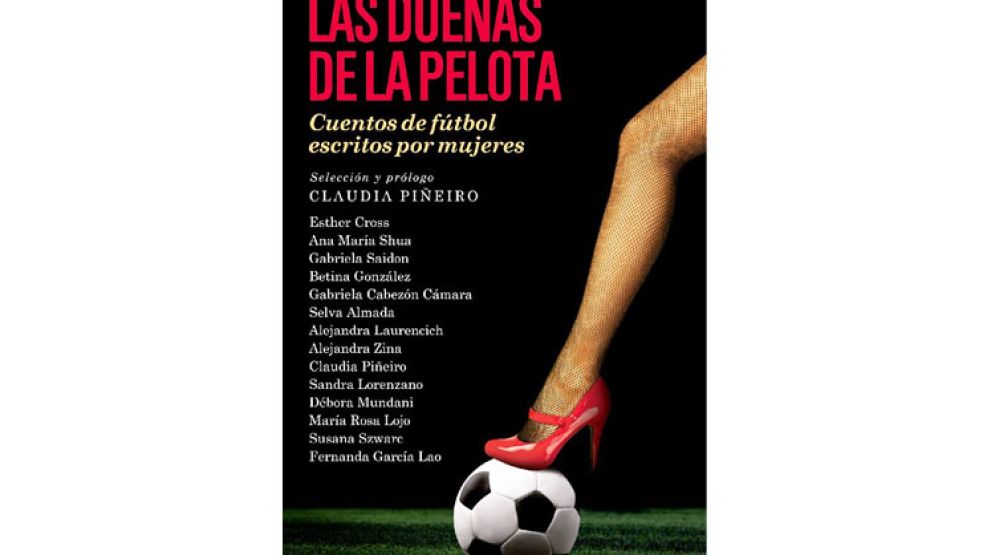La herida era un lamparón rosa y nácar en la rodilla. Emilio le pasó un algodón con agua oxigenada y las burbujitas cubrieron la superficie. Con un movimiento suave estiró la pierna de Manu y acercó su boca y sopló. Estaba tan cerca que sintió el olor dulzón de la carne abierta. Sin apartarse ni dejar de soplar, levantó los ojos hacia el niño y dijo:
—¿Duele?
Manu negó con la cabeza. El cabello transpirado, un poco largo, se le pegaba a la cara en la zona de las patillas y el cuello. Los ojos le brillaban porque un poco seguro le dolía. Si ahora aquí estuviera su mamá, no se comería los mocos, como dicen entre ellos, como dice el entrenador, ese imbécil.
—Ya casi estamos.
Puso la pierna del chico sobre su muslo mientras revolvía en el botiquín, apoyado sobre el banco de madera, y sacaba gasa y cinta adhesiva y Merthiolate.
Manu seguía sus movimientos. Cuando tapó bien la herida, le dio una palmadita en el tobillo.
—Listo, campeón. Ahora quedate acá. Por hoy se terminó el entrenamiento.
Con exagerada lentitud el chico apoyó la pierna otra vez en el suelo y giró un poco el cuerpo para seguir a sus compañeros, que corrían adentro del campo.
Emilio volvió a guardar todo en el botiquín y lo cerró y también ubicó el cuerpo en el banco como para seguir lo que pasaba atrás del tejido. Los chicos con remeras verdes y blancas, a rayas verticales, los botines, las medias hasta las rodillas. Como empezaba a oscurecer, los reflectores que rodeaban la cancha se encendieron automáticamente. De reojo lo miró a Manu, que movía el torso y apretaba los puños. Se le notaba la ansiedad por haber quedado afuera de la práctica. Estiró una mano y apretó suavemente el pequeño hombro huesudo. El chico lo miró y le sonrió. Le faltaba un diente.
Ahora hundía las manos en el agua turbia de jabón y sacaba la esponja y la pasaba por la espalda de su madre. La piel tan finita que siempre tenía miedo de rasgarla como se rompen las sábanas viejas, gastadas, al mínimo roce. El verano pasado, sobre el final de esa misma espalda, también habían aparecido dos lamparones rosa. Escaras. La herida de Manu en unos días estaría forrada de piel nueva que enseguida tomaría el mismo color del resto del cuerpo azotado por las horas de juego al sol. En cambio, las heridas de su madre habían llevado semanas enteras hasta cerrarse, sobrecitos enteros de azúcar que él vertía a diario sobre los huecos en la carne, ella boca abajo sobre la cama, dócil como una muñeca.
Hoy estaba callada, la mirada perdida en los azulejos de la pared. Los huesos de las rodillas, puntudos, asomaban sobre el nivel de agua tibia. Ella estaba encorvada, rodeándose las piernas con los brazos, cubriéndose los pechos. Como no hablaba, no sabía quién era hoy él en el universo de su madre. Por supuesto, no era Emilio, el hijo cincuentón y soltero que velaba por ella. Si es que hoy ella tenía hijo, su hijo no tendría más edad que Manu.
Puso una de las manos a modo de visera sobre la frente arrugada, justo debajo del nacimiento de los cabellos, también adelgazados por los años. Y con la otra mano apretó la esponja llena de agua, empapando la cabeza. Cuando todo el cabello estuvo húmedo, echó un poquito de champú y masajeó suavemente. Era tan pequeño el cráneo. Repitió la operación de la mano en la frente y la esponja estrujada hasta que quitó toda la espuma. Agarró una toalla y le pasó la punta por la cara para que ni un resto de jabón llegara a los ojos, fijos en los cuadraditos turquesa, en las junturas grises.
Arrodillado en el piso, junto a la bañera, miró a su alrededor. Las agarraderas de caño blanco, atornilladas en las paredes, por todas partes: junto al lavatorio, junto al inodoro, en el cuadro de la ducha y al costado de la bañera. Las había instalado él solo. Siempre se había dado maña con esas cosas. Miró hacia arriba. El techo estaba descascarado y negro de hongos. Tendría que rasquetear, enyesar y volver a pintar, pero ahora que estaban en época del campeonato interregional no tenía tiempo para nada. Si no estaba en el club, estaba atendiendo a su madre. Las horas que estaba en casa, se ocupaba él. El resto del tiempo tenía a dos señoras que se iban turnando.
Ni siquiera cuando la acostó, luego de secarla, peinarla y ponerle el camisón, abrió la boca. Ni le respondió cuando le dio un beso en la frente, olía a rosas, y le dijo hasta mañana. Se quedó de costado con los ojos abiertos, ahora clavados en el empapelado del dormitorio. Había días en que estaba como suspendida. Lo angustiaba cuando ella se ponía así, era como estar manipulando un envase vacío.
Se sentó un rato en el patio. Hacía tanto calor. Prendió un cigarrillo y fumó a oscuras. Mejor no encender las luces o se llenaría todo de bichos.
En un parate del entrenamiento, mientras les llevaba agua a los chicos, lo había visto a Maidana, el entrenador, llegar al trotecito al banco donde Manu seguía sentado. Maidana había hablado fuerte para que todos escucharan.
—A ver, mantequita… pero si no te hiciste nada. Vamos, vamos adentro de nuevo. Que con mariconadas no se gana el ínter, eh.
A través de la malla de alambre vio cómo lo agarraba de un brazo y lo sacaba del banco. Se acercó rápido.
—Dejalo, Maidana, se abrió fiero la rodilla.
Maidana lo miró acomodándose la remera debajo de la pretina del short y sin dejar de mirarlo se metió una mano bien adentro y se agarró los huevos.
—Qué sabrás vos, aguatero. Vamos, no sean maricas, tenemos que ganar el ínter, carajo.
Siempre que quería ningunearlo le decía aguatero. Aunque él era el preparador físico del club.
Entró a la cocina y se sirvió un vaso de Terma con soda. Recién eran las diez y media. Miró el teléfono, adosado a la pared. Lo estuvo mirando fijo un rato hasta que se decidió y marcó el número de la casa de Manu.
Esperaba que atendiera él, pero del otro lado oyó la voz de la madre, Diana. Era una chica simpática. Estaba recién separada y trabajaba de operaria en la planta procesadora de pollos.
Ella tardó unos segundos en ubicarlo.
—Emilio, claro, sí, cómo le va.
Le preguntó por Manu y ella le dijo que jugaba en la calle con unos vecinos.
—¿Cómo sigue de la rodilla?
Ella se quedó callada, otra vez tratando de ubicarse en la conversación.
—Hoy se lastimó en la práctica. Le puse una venda.
—Ah, ni idea. Llegué hace un rato. Estoy reventada. Pero no se haga drama, los chicos se golpean todo el tiempo.
Se sintió un poco ridículo y balbuceó unas pavadas más y cortó. Al día siguiente, antes de la práctica, le cambió el parche de gasas y cinta. La herida iba sanando bien. En el fondo, no era más que un rasguño. Volvió a limpiar con agua oxigenada y Merthiolate. El líquido fucsia manchó la piel del chico. Luego cubrió el apósito con una venda elástica, para que no se saliera del lugar con el ejercicio.
Manu le dijo que no le dolía nada y que había jugado como siempre. La venda vieja estaba sucia de tierra.
—Anoche llamé a tu casa, a ver si estabas bien. ¿Te dijo tu mamá?
Manu se encogió de hombros y arqueó los labios hacia abajo. Una arruguita le partió la pera a la mitad. No, no le había dicho nada.
—Ya está –dijo incorporándose.
El chico le sonrió y levantó la palma para chocarla contra la de Emilio antes de salir al trotecito para la cancha.
Los últimos en salir habían dejado la ropa tirada sobre los bancos del vestuario. Las remeras y las zapatillas de calle, los shortcitos. Emilio empezó a recoger las prendas y a doblarlas.
Llegó al campo cuando ya estaban jugando. Apoyó la frente contra la malla y enganchó los dedos en los rombos de vacío que quedaban entre los alambres. En eso, Manu hizo un pase a un compañero que metió un gol. Los chicos corrieron a abrazarse y a él el grito se le escapó sin querer.
—¡Bravo, Manu!
Cuando escuchó su nombre, el nene buscó con la cabeza. El le levantó los dos pulgares y Manu le respondió levantando la mano hasta que otro compañero vino de atrás y se le subió a la espalda. Maidana también lo oyó y miró en su dirección, parado duro, los brazos en jarra.
—¡Vamos! ¡Pongan huevo que esto recién empieza!
Al grito del entrenador, los chicos desarmaron el festejo y volvieron a sus posiciones.
Ahí se acordó del padre de Manu. El tipo venía a veces a los partidos. Estaba en el grupo de padres que se lo tomaban muy a pecho. Demasiado. Desde afuera de la cancha les gritaban a los hijos como barrabravas. Más de una vez terminaban agarrándose entre ellos, puteándose por el hijo patadura que tenía el otro. Cuando ganaban un partido, el mismo grupo se juntaba en la cantina a tomar vino y a festejar como si los goles los hubieran hecho ellos. Desde que se había separado de su mujer, el tipo venía menos. Pero cuando venía se hacía notar. A Emilio le parecía que Manu le tenía miedo. Cuando estaba el padre, era un fantasma en la cancha.
Masajeó con cuidado las piernas de su madre. Los viejos, como los niños, tienen los huesos delicados. Ella estaba radiante y animada. ¿Qué edad tendría esta mañana? Apenas treinta. Una mujer joven, recién separada, el cuerpo firme, sin otra señal de maternidad que aquella horrible cicatriz en el vientre por donde lo habían sacado a él. Cuando estaba así le gustaba coquetear. A sus treinta, a él, que tiene cincuenta, debía verlo avejentado y poco atractivo, pero no importaba; el juego de la seducción, de insinuársele a un hombre, la excitaba.
A Emilio lo ponía incómodo, pero al mismo tiempo lo alegraban esos momentos en los que su madre se sentía feliz, viva de una manera rabiosa. El nunca se había sentido así.
—¿Cuántos años tiene su hijo? –preguntó al tiempo que la ayudaba a ponerse boca abajo para masajearle la espalda.
—Tiene ocho. Si no me conociera, ¿diría que es mi hijo?
—No, pensaría que es su sobrino.
Ella soltó una risita.
—¿Le gusta el fútbol?
—Ah, sí, es muy buen jugador. Yo creo que con el tiempo podría probarse en un club grande.
El sonrió. Pobre mamá. Siempre había sido un muerto en la cancha. Pasaba más tiempo en el banco que rompiendo el césped con los Sacachispas que pasaban, casi flamantes, a otro niño a medida que a él le iba creciendo el pie. Pero siempre le había gustado ver fútbol. Lo fascinaban la agilidad de los cuerpos desviviéndose atrás de la pelota, los abductores hinchados por la tensión, los gemelos gruesos como sogas, el cabello chorreando transpiración, las quijadas duras, los dientes apretados. Esos mismos cuerpos abrazándose, montándose por la espalda, cada vez que metían un gol. El grito que salía de las gargantas y raspaba y dejaba un regusto a sangre en la boca.
—No sé a quién sale tan habilidoso, porque lo que es el padre…
Su madre dejó la frase colgando, invitándolo a que preguntara por el ex marido, que terminara ofreciéndose a consolarla.
—Ya está, Iris, ya terminamos. ¿Se siente bien?
Ella giró la cara, apoyada en los antebrazos, y le sonrió.
—Como una seda. Eso que tiene ahí no son manos: son dos milagros.
Mientras él se limpiaba las manos en la toalla, ella soltó la invitación.
—Un día podríamos ir los tres a la cancha. Mi nene, usted y yo. A veces creo que él necesita un poco de compañía masculina, todo el día acá conmigo, pobrecito.
—Claro, será un gusto, Iris.
Esa noche, Emilio se echó en la cama angosta, con la ventana abierta y el velador encendido, el ventilador de techo zumbándole encima del cuerpo. Las paredes estaban cubiertas de pósters de sus jugadores favoritos de todos los tiempos. Los más viejos ya tenían los bordes amarillos y las puntas despegadas. Arriba de una mesita tenía varios trofeos. No los había ganado él, los compraba en los remates. Le gustaban esas copas herrumbradas, de un dorado deslucido por los años. Eran pequeñas glorias de un pasado en el que no había participado.
Pensó en su madre, instalada en un pasado en el que él también aparecía borroso, como una foto mal sacada.
Manu le hacía acordar a él cuando era chico, aunque Manu era más despierto. Ahora los chicos eran más espabilados. Sí, Manu saldría adelante, pensó dando un bostezo.
El se había quedado ahí como detenido, en esa habitación de la infancia, en la casa natal, cuidando de su madre. Agarró el portarretratos de la mesita de luz. En la foto en blanco y negro tenía 8 o 9 años y miraba serio a la cámara. Como si ya a esa edad hubiese dejado de esperarlo todo de la vida.