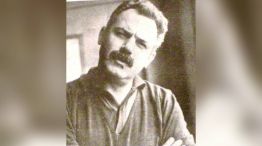Lo primero que leí de él fue un ensayo absolutamente original, El factor Borges, que tuvo la feliz consecuencia de revelarme un mundo prodigioso. En dicho libro, Alan Pauls dinamita el lugar común del Borges difícil y erudito para mostrar, gracias a la inteligencia de su prosa, otra cara del fenómeno borgeano, oculta bajo intereses espurios.
A partir de allí, corría el año 2009, comenzó una racha interminable: novelas (salvo El coloquio), ensayos (salvo el dedicado a Manuel Puig), traducciones, artículos, críticas, compilaciones, conferencias, intervenciones públicas. Podría asegurar, oscuramente, que conozco su obra al detalle, hasta donde conocer constituya un mérito en el campo del arte.
Si de improviso compareciera el Hijo de Dios prometiéndome la Dicha Eterna a cambio del título de su mejor obra, le respondería: Historia del dinero, especie de Bildungsroman, como cada pieza de la trilogía (Historia del llanto e Historia del pelo), centrada en la relación del protagonista con el vil metal. En esa novela densa, del derroche y el gasto (malgasto) permanente (o sea, de la pérdida), que requiere altas dosis de concentración y alevosía, hay treinta páginas memorables sobre el infierno hiperinflacionario argentino. ¿Cuál será la razón para releer, satisfecho, páginas tan dolorosas? ¿Un goce perverso? ¿Un goce literario? ¿O serán ambos? Me retracto, la novela completa es memorable, un ejercicio que desafía al lector, obligándolo sin piedad a pasar por lo pasado (los setenta), a revisar lo visitado (la infancia), a trenzarse con lo trenzado (sus demonios), a estar pendiente del arduo fraseo, típico de los narradores de Pauls, que a la larga se vuelve música, murmullo, aire (la historia decanta en poesía).
Comparto la hipótesis: en ningún país como en Argentina se habla tanto de dinero. Bastó la declaración de Pauls para corroborar el hecho. Intente el lector ponerse el traje de etnógrafo y contraste la hipótesis mediante un sencillo trabajo de campo: por teléfono, en el subte, en el super, caminando o en el bar, de noche, de día o de madrugada, en velorios o graduaciones, si dos argentinos, de cualquier género, conversan, tres de cada cuatro veces el tema elegido será el dinero: cuotas, descuentos, deudas, intereses, ofertas, fraudes, ganancias; y no es un fenómeno coyuntural, catapultado por el descalabro económico kirchnerista; durante los gloriosos años de Néstor, las tasas chinas y el viento de cola también se verificaba. Por defecto y por exceso, los argentinos hacemos del dinero (l’argent) el centro de nuestra conversación, es decir, de nuestra vida.
Pareciera que Pauls articula siempre la palabra justa. Ignoro si los aciertos son auténticos o producto de maniobras del personaje para convencernos sobre la precisión de sus afirmaciones. En Trance, uno de sus libros más conmovedores (me refiero a la voz narrativa, íntima, sosegada, casi nostálgica; y aquí deberíamos pausar, en la ubicua nostalgia de las novelas de Pauls, producida menos por el contenido específico de las palabras que por el tono), echa luz sobre el modus operandi: “Tiene que ver con la autosugestión, la fe, la tenacidad, la disciplina para creer en la farsa que se ha montado, para gozar de ella y practicarla con disciplina y alegría, hasta convertirla en un destino”. Ese destino contemporáneo, ya se vislumbraba en la entrevista otorgada a Pablo Korol en 1995; los veinte fragmentos están disponibles en Youtube. Pauls tenía 36 años: desbordaba talento, convicción y soberbia.
El nombre Pauls excede la categoría de escritor; él es un intelectual, cuyo compromiso abraza la tarea (la tara) literaria a la que ha empeñado su vida. Si algo sobresale de su literatura es el cuidado por la forma, la cimentación casi maniática de un estilo, sea oral o escrito, en artículos o ponencias. Un claro ejemplo lo presta la lectura del texto “Usos del presente”, en la CaixaForum de Barcelona, accesible online. Pauls lee durante cincuenta y ocho minutos, sin concesiones didácticas, y al escucharlo uno se siente preso de una prosa inescindible de la reflexión. Michel Leiris decía: “Pensar con una pluma en la mano”. Pascal Quignard dice: “Pensar no escribe. Escribir piensa”.
En todo caso, si la figura del intelectual entraña alguna clase de militancia política, es de política literaria: la antitransparencia (no hermetismo), la negatividad, el carácter vago del relato, los silencios, las zonas confusas, los vestigios idiomáticos, la mezcla, los rodeos, las marchas y contramarchas. La militancia literaria de Pauls no cede a la flexibilización pedagógica y procura perforar lo normalizado de la lengua; sus textos son atentados contra la percepción fosilizada, la narración plena y el consenso encubridor. Ni un gramo de populismo literario o corrección política en Pauls, tan en boga y tan tentadores en el mercado donde se oferta la cultura y se desprecia el conflicto.
Nunca nos carteamos ni nos enviamos mails, sí moderé una mesa virtual de la que él formaba parte, y recuerdo mi perfecta ansiedad ante esa sombra terrible. Además, cursé con Pauls dos seminarios online: “El ensayo como experimento” y “Cómo provocar una ficción”. En octubre pasado viajé como groupie a escucharlo a la Universidad de la Plata, y en la última presentación en Buenos Aires, enero de 2023, entrevistado por Nancy Giampaolo, nos saludamos como dos viejos amigos que han decidido prescindir del diálogo.
Pauls me enseñó, básicamente, el milagro de aprender a valorar mis miserias, mis porquerías y a bendecir ese material. Me ayudó, en jerga psicoanalítica, a abrazarme al síntoma, a no rechazarlo, al contrario, me indujo a la radicalización. Gracias a sus maquinaciones, y a una anécdota que asumo como propia sobre el autoengaño a la hora de (no) escribir, encontré una vitalidad secreta y me topé, como por error, con mi verdadera vocación: se llama deseo.
Quiero citar dos fragmentos de Pauls sobre directores de cine que hablan tanto de los procedimientos de los directores como de sus procedimientos. Ambos aparecen en el compilado Temas lentos: “Toda la cuestión es cómo. Y aquí la respuesta de Godard es simple: para mostrar hay que rozar, frotar, ligar, acercar dos cosas que naturalmente no tenderían a acercarse pero que piden, de algún extraño modo, estar juntas. Mostrar es montar: unir lo que está cerca con lo que está lejos, lo pequeño con lo grande, lo viejo con lo nuevo, la ficción con el documental, la imagen con el sonido, lo que se ve con lo que se oculta, el síntoma con el nombre de la enfermedad, la prueba con el juicio”. Pauls apunta a doblegar el sentido y así provocar la zozobra del lenguaje: es la reivindicación de lo ambiguo y de la vanguardia (al menos como modo de leer, mirar, percibir). Antes, venía el texto dedicado a Michael Haneke: “¿Es un plano de cine que se engolosina con la nada? Es la primera y formidable incomodidad a las que nos expone Caché: la duda, no sobre la historia, la intención de un personaje o el doble fondo de la trama, sino sobre la naturaleza misma de la imagen que vemos”. Lo vertido acerca de la imagen describe al pie de la letra el trabajo de Pauls con la palabra: un lenguaje engolosinado con su operatoria de pronto se pone palos en la rueda, se traba, para luego volver a fluir; nace la vacilación, la incertidumbre, la constancia de que narrar, de a ratos, es balbucear (“Ser como un extranjero en la propia lengua”, Deleuze-Parnet dixit).
El devenir de la escritura me incita a formular algún juicio sobre El pasado, novela con la que Pauls obtuvo el premio Herralde. En la primera página anoté la fecha de inicio de lectura, 24/03/2011, como suelo hacer con las novelas extensas; en aquella época empezaba una relación que duraría el mismo tiempo que la de Rímini y Sofía y revelaría vicisitudes demasiado parecidas. El pasado es ficción con capacidad profética, un entramado de vidas ajenas que, mágicamente, cuenta la nuestra (necesito incluirlo: nunca voy a borrar de mi mente el inolvidable: “Somos una obra de arte”, murmurado por Sofía, en la cama, abrazada a Rímini; a partir de allí la relación desbarranca).
Cuando Roberto Bolaño publicó a fines de 2002 Ese extraño señor Alan Pauls, Pauls tenía la edad que yo tengo ahora. Bolaño estaba a punto de morir a sus cincuenta y descubrió en ese extraño escritor latinoamericano una virtud que veinte años después se confirmaría. Pero no pienso cederle la última palabra a Bolaño. En la entrevista de 1995, Pauls pide un deseo: “Me encantaría ser alguna vez digno de una frase así”. ¿De cuál? La frase evocada pertenece a Adorno y refiere a la escritura de Walter Benjamin: “Sus palabras, dijo Adorno, son radioactivas”; su prosa, digo yo, señor Pauls, irradia una energía que enrarece la (supuesta) naturaleza de las cosas.