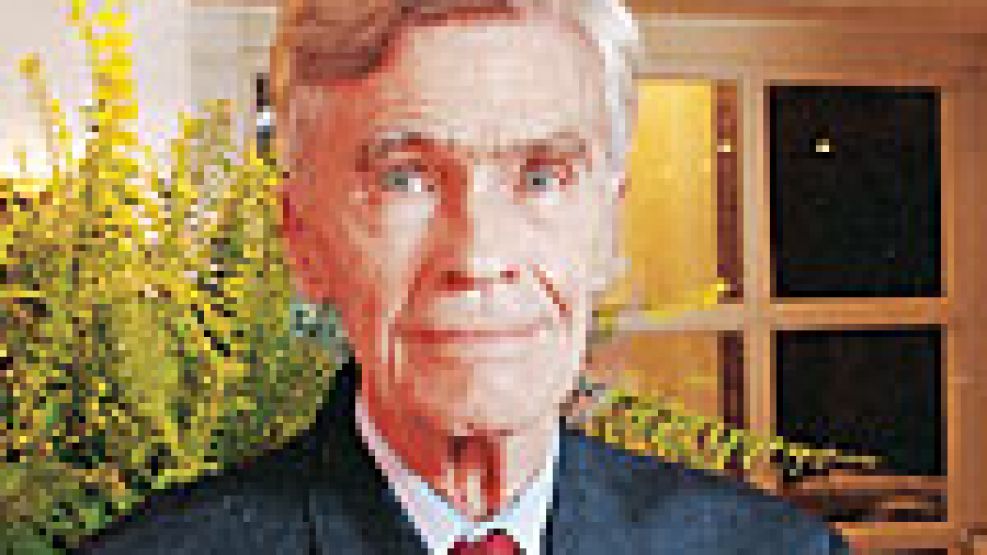—¿Señora Ladrón de Guevara?
—Sí, ¿quién habla?
—Habla la señora Biétole, la mama del Pirincho y la Beba.
—¡Ah, mucho gusto, señora! Usted querrá saber cómo están sus hijos, ¿verdad?
—En efecto. ¿Cómo se portan?
—Divinamente bien, señora. No me dan ningún trabajo y se han hecho muy amigos de los míos, Pirincho de mi Rodrigo, y la Beba de mi Isabel.
—¡Qué bueno! Y ¿qué hacen?
—Lo de todos los chicos de hoy día. Loa varones se divierten cada cual con su ra-ta-ta y las chicas hacen juntas los deberes.
—¿Ra-ta-ta? ¿Qué es eso, señora?
—Usted sabe, esos juegos electrónicos en que los buenos disparan contra los malos.
—¡Ah, sí! Me han contado. En casa no los tenemos, porque son muy caros.
—No se preocupe, señora. En casa tenemos los últimos modelos.
—Y aparte de jugar a matar, ¿de qué hablan los muchachos?
—¿Hablar? Nada. Es como si jugaran al oficio mudo, pero sin hacer gestos, ni siquiera mirarse. Lo único que se oye es el ra-ta-ta.
—De modo que cada cual vive en su mundo propio, fuera de la realidad que enfrentamos usted y yo.
—Usted lo ha dicho, señora. Es un entretenimiento muy absorbente y muy pacífico. No es como antes, cuando los muchachos se gritaban, se insultaban, se iban a las manos y se emporcaban la ropa, como mis hermanos. La verdad, señora, es que los pibes de antes eran unos atorrantes, mientras que los de ahora son caballeritos.
—Será como usted dice, señora, pero ¿qué va a ser de ellos cuando crezcan? Por caballeros que sean, si se comportan como sordomudos nadie los querrá y no conseguirán otro trabajo que no sea el de guardián de zoológico o de faro.
—Tiene razón, señora. Le confieso que no había pensado en eso. A lo mejor, los juegos electrónicos no sean tan beneficiosos como dicen.
—En efecto. En cambio la pelota, la bolita, el trompo y el balero no hacían mal a nadie.
—¡Cuánta razón tiene, señora! Habrá que desconfiar de las novedades mientras no se comprenda bien adónde llevan.
—Completamente de acuerdo, señora. Además, está el problema de los deberes.
—Aquí me agarró, señora. La verdad es que a mi Rodrigo le está yendo muy mal en la escuela. Ni comparación con su hermana, que saca puros dieces. ¿Y sus chicos, señora?
—Igual. El muchacho un desastre, pero la chica, un cráneo.
—No como en nuestros tiempos, ¿verdad?
—Para nada. Los muchachos de nuestra generación eran más ambiciosos. Nosotras nos conformábamos con menos porque pensábamos que para ser ama de casa no hace falta mucho libro.
—Es verdad. Pero yo no me preocupo, porque Rodrigo, con su apellido, tiene el porvenir asegurado. En cambio me preocupa Isabel, porque no le interesan los trapos. ¿A dónde puede ir a parar una chica porteña mal vestida?
—No se preocupe señora, ya verá cómo cambiará Isabel cuando aparezcan muchachos en su horizonte.
—Ojalá. Pero ella habla demasiado de libros, y a los muchachos les asustan las chicas muy leídas.
—Así es. Ya que estamos, recordemos que a las chicas no les atraen los gorditos como nuestros muchachos. Disculpe la franqueza, señora, pero este problema me preocupa, sobre todo después de lo que me contó el doctor.
—¿Qué le dijo el médico, señora?
—Que si el Pirincho sigue engordando va a terminar diabético.
—¡Qué horror! ¿Usted cree que mi hijo corre el mismo peligro?
—Seguro, señora. La enfermedad no respeta las distinciones sociales. Como me dijo el doctor, la diabetes ataca a los ricos porque comen demasiado y a los pobres porque comen mal, lo que le dicen comida chatarra.
—¿Qué podemos hacer, señora?
—Yo leí en una revista que hay que hacerles cambiar de estilo de vida.
—Eso, jamás. Hay que mantener la tradición, hay que hacer honor al apellido.
—No me refería a eso, señora. Lo que decía la revista es que los chicos de hoy no se mueven: prefieren mirar partidos de fútbol a jugarlos, matar en la pantalla a andar en bicicleta, etcétera. Para peor, mientras miran la pantalla comen galletitas llenas de grasa y toman gaseosas llenas de azúcar.
—Tiene razón, señora. Pero ¿qué hacer con nuestros pibes? Ya están acostumbrados, y ya no nos escuchan. Creen que nosotros, no ellos, estamos fuera de la realidad.
—Lo mismo aquí. El otro día, cuando le comenté a Pirincho que a mí no me llaman sus juegos electrónicos, me dijo que es porque soy una mujer de la caverna. Y mi esposo no ayuda porque se la pasa mirando partidos de pelota en la tele. Nunca saca a pasear a los chicos, ni siquiera al perro.
—El mío apenas mira la tele, pero cuando está en casa se la pasa hablando por su teléfono móvil o surfing la Red, de modo que tampoco él se ocupa de los chicos. La verdad, señora, es que la familia, lo poco que queda de ella, recae sobre nosotras.
—Pero no tenemos autoridad ni competencia para organizarla.
—No sea tan pesimista, señora. Nos quedan las nenas.
—Es verdad. El mundo será de ellas.
—Dios la oiga, señora. Aunque, pensándolo mejor, Dios es varón, de modo que no nos va a ayudar.
—¡Qué dice, señora! Si la oye el cura párroco, seguro que le impone una penitencia.
—No tema, señora. Ahora, con el escándalo de los curas pederastas, ya no se animan a castigarnos.
—Tiene razón, señora. Discúlpeme, pero se han hecho las cuatro, hora de servirles la leche a los chicos. Tengo que ir a darle la orden a la muchacha. Hasta la próxima, y mientras tanto pensemos qué podemos hacer para salvar a nuestros hombres.
—De acuerdo. Tenemos que sacarlos del fumadero de opio electrónico. Adiós.
*Filósofo.