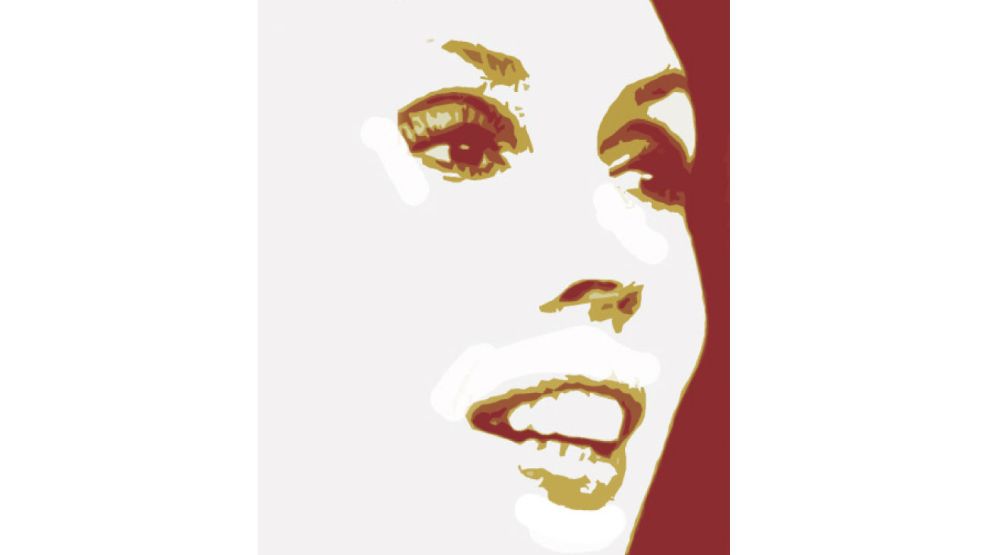A continuación se reproduce una selección de textos publicados en “Vivir de Viaje” de Sara Gallardo (1931-1988), sin duda precursores de la crónica periodística femenina que, en paralelo biográfico, tiene su ejemplo en Clarice Lispector. Y también en otras dos mujeres contemporáneas a Gallardo: Oriana Fallaci y Susan Sontag.
Escribir con la urgencia periodística, por el valor del resultado para pagar el día a día, viajar como aventura insolente, el riesgo y la lucidez para enfrentar lo extraño, son denominadores comunes que quizás encontremos en una nublada tradición iniciada por los malogrados en acción Ambrose Bierce y José Martí, retomados a su vez por Ernest Hemingway y Roberto Arlt.
En orden de publicación, siguen Alemania, El Tigre, Londres, Zúrich y Roma. Confirmado, Atlántida, Revista Claudia, La Nación, entre otras, fueron los destinos de sus palabras. Gallardo dejó un rastro indeleble en ese límite difuso llamado literatura por encargo, o viñetas de lo posible como literatura.
Alemania
Abril, 1966
Este milagro hace que algunos olviden la herida constante-mente abierta de Alemania. No la olvidan los alemanes, por cierto. Estoy en Lübeck, una ciudad exquisita, señorial, que mira al Báltico. Es la cuna del verdadero mazapán. Tiene una maravillosa catedral gótica. Un breve paseo, y llegamos a la frontera que divide a “las dos Alemanias”. Hace frío. Los dedos se endurecen sobre los catalejos. ¿Qué catalejos? Los que sirven para mirar al otro lado. Hay una “tierra de nadie” que pertenece a los orientales, después vienen los altos alambrados. Detrás, de dos en dos, pasean soldados (también alemanes) con uniformes grises de corte soviético. Y grandes perros negros. Los alemanes miran en silencio a los otros alemanes. Nadie dice nada. Un hombre me alarga el catalejo que ha usado y señala hacia el otro lado con la mano temblando. “Allí quedaba mi casa. Allí criamos a nuestros hijos. Allí han quedado mis padres... No creo que vuelva a verlos…”
(…)
“Pero la verdad es que nosotros estamos pagando nuestros crímenes. No merecemos nada.” Estas palabras tienen un sonido tremendo en la pulcra salita iluminada. En el parque verde empieza a nevar. Una cafetera de porcelana blanca se mantiene caliente sobre una llamita azul. Estamos en Haus Rissen, Instituto de Política Económica y Social cercano a Hamburgo, las peculiares fundaciones de la Alemania moderna. Los seminarios que allí se dictan son seguidos por profesionales, funcionarios, militares, mezclados entre sí para quebrar los esquemas que unos especialistas pueden tener formados sobre los otros. Y el que habla es el doctor Schierwater, uno de sus directores, un hombre joven, con algo de Nixon (si es necesario buscar parecidos). La franqueza dolorosa de sus palabras llega al corazón más que mil discursos: “No merecemos nada. Estamos pagando nuestros crímenes”.
(…)
Una noche salgo para Berlín. Vuelo por sobre el territorio oscuro de Alemania Oriental. También se ve oscura la parte oriental de Berlín. Avenidas de luces escasas, diseminadas. Después, la parte occidental llena de luces. Y aterrizamos. Berlín... Aquí está la guerra. Es la primera vez que palpo así la guerra en Europa. Una ciudad trágica, con una grandeza fantasmal de vieja capital en las amplias avenidas (vacías). Hay, por supuesto, el enorme sector de la abundancia, de las luces, de la gente que compra y compra. Pero si usted toma un coche y se dirige hacia donde estaba el antiguo centro, empieza a ver manzanas y manzanas de desierto. “Aquí, el 3 de febrero de 1945, en media hora quedaron 15 mil muertos y 53 mil personas sin casa”, dice la guía. Y después, en ese susurro con que la gente se habla en Europa y que hace palidecer de vergüenza a la gritonería argentina, pide al chofer: “Vamos a la frontera”. El auto sigue andando. “Todo esto era el centro comercial. No se sabe quiénes eran los dueños de estos terrenos. Como muchos eran judíos... Nadie quedó para reclamarlos.” Los pastizales se mueven en la brisa, allí donde antes iban y venían los elegantes.
Potsdam, centro del tráfico y el comercio en el pasado, hoy es un círculo vacío y polvoriento detrás de una empalizada. Aquí es la frontera. Los carteles en inglés, francés y ruso avisan a los caminantes.
Y aquí está el muro. El muro de Berlín.
El Tigre
Junio, 1967
La donna, envuelta en lanas, una botella de whisky en el bolsillo (el atardecer sobre las aguas propende a la melancolía), puede informar de muchas historias tigrenses. Hablemos de La Porteña, aquella paquetísima casa de fama no dudosa, indudable, que debió ser demolida ante la indiscreta urbanización de la región. Sus restos fueron comprados por los isleros, quienes fabricaron dos Porteñas Chicas y una Porteña, provistas cada cual con parte del esplendor de la Grande. Una de las Chicas (no nos referimos a nadie del sexo femenino perteneciente a la mansión primigenia sino a una casa) fue del pintor del Grupo Espartaco, Carlos Sesano. El humorista Carlos del Peral se la compró en París por 400 dólares, surgidos de su premio por el libreto de Pajarito Gómez.
Otro humorista, Quino (Mafalda y otras), cuyo nombre es Joaquín Lavado, posee junto con su mujer Alicia, sobre el Luján, una casa comprada al anticuario Aldo Guglielmone. Contra la tradición que proscribe cambiar de nombre a una casa bajo pena de jetta, Quino la rebautizó La Pucha. Interjección que se aviene con el escepticismo de su propietario anterior, quien siempre consideró que los yachts y cruceros que cruzaban competitivamente por el río eran escenografías paseadas por un personaje oculto y pedaleante para exclusivo placer de sus invitados.
(…)
También sobre el río Capitán se encuentra el monumento al más inverosímil de los horrores, el pródigo-en-cemento-incrustado-de-guijarros-coloridos (¡Homero hubiera usado un adjetivo solo para expresar este hecho!) recreo El Galeón de Oro, donde suele vislumbrarse a los jugadores de River, Matosas y Carrizo, a quienes a juzgar por los últimos partidos el río no les sienta.
En el Capitán y San Antonio puede verse el desmantelado cadáver del África, inmenso barco de transporte, uno de los primeros que poseyó Aristóteles Onassis. Dormido en el cementerio de barcos San Antonio, casi Río de la Plata, fue despertado por la crecida de 1959, soltó amarras, y arrasando con muelles y escaleritas fue a parar a su actual sitio de reposo.
(…)
En el río Carapachay se divisa Lorelay, propiedad del escritor Rodolfo Walsh, quien se la compró al colega Helen Ferro, de cuyos tiempos se conservan unas cortinas con escenas balleneras de Moby Dick. Allí se encerró Walsh para escribir un reportaje célebre, Operación Masacre (sobre el asesinato de Satanovsky), Los oficios terrestres y el drama La granada.
Hugo del Carril compró Ida Home, que fuera propiedad de los Bemberg, una de las pocas islas con laguna interior artificial. Que fue usada en un tiempo para competencias de lanchas rápidas. Del Carril ha prohibido las visitas a su laguna.
(…)
El Hornero es una casa con piano, cuyos trinos arrullan al vecindario entero. En El Gambado tiene el novelista Haroldo Conti una especie de cabaña del tío Tom, con pilotes, sobre cuyo techo ha pasado largas horas en jornadas de crecida. Una mesa boyante y pasajera que integró su mobiliario por unos días le valió tres veladas en el calabozo, acusado de robo a una casa de alegres costumbres.
Londres
Abril, 1980
El verdadero inglés está allí, con su saco de tweed abolsado y su nariz roja. Pero también hay cambios. Por ejemplo, la Reina y la señora Thatcher yo creo que han hablado de modas. O han cambiado de modista, desde luego que coincidiendo en la elección. Y esta modista ha tenido una idea óptima: que los tailleurs de las dos sean siempre la dignidad misma pero… de color rabioso. Entonces, los que miramos boquiabiertos la televisión más apasionante del mundo, veremos los oscuros tropeles de funcionarios y de políticos, de inauguraciones, palcos, aeropuertos. Y en medio, como una flor exótica, como un pájaro tropical (ya es decir), la mancha fuego, turquesa o verde del tailleur de marras. Espléndido.
Y están los jóvenes. Los jóvenes que insisten en el retro, tan cercano que ya dentro de un mes no habrá espacio para retroceder. Los Bea-tles son retro, pues hace doce años que triunfaban y los adolescentes de hoy estaban en el jardín de infantes. Y el mod de entonces, y el punk de entonces son de una antigüedad… Y los han reflotado. De modo que un hogar que tenía su adolescente rocker de rigor, un día lo verá tirar las botas tejanas, el pantalón y la chaqueta de cuero con un escalofrío de repugnancia. Lo verá hurgar en tiendas de segunda mano a la búsqueda de chaquetas militares, sacos y camisas a rayas (botoncito en el cuello por favor), corbatas angostas, sombreros de Bing Crosby, y sobre todo lo verán acortar el dobladillo del pantalón, usar media blanca y zapato en lo posible blanco o tobiano. Y pasado el purgatorio de las inquisitivas familiares, llegará al paraíso de reunirse con sus iguales en una esquina: con los mod.
Y los punk que conocíamos son los abuelos que estos punk reviven. Los punk malvados, que descreen en las leyendas de la publicidad, que saben la bazofia que es el alma humana, que beberían los sesos del recién nacido en la calavera del fiel Terranova y juran que romperán a taconazos los dientes de porcelana del abuelito. Allí están, iguales las chicas y los chicos, con copetes azules, verdes y rojos muy verticales, y alfileres de gancho en las orejas. Hay que ver qué trabajo da eso de desdeñar la moda, el tiempo que hay que mirarse en espejos y vidrieras, la vergüenza que da ir solo por la calle o el metro con el atuendo terrible preparado para los amigos.
Zúrich
Abril, 1982
Fue una guerra cara. Duró diez meses de 1981. Los jóvenes gritando en el frío, los slogans nihilistas –“el poder a nadie”–, las vidrieras apedreadas, los graffiti en las fachadas de los bancos, los incendios y bailes y el furor dionisíaco en las calles se vieron en los diarios de todo el mundo. La equivalente policía de casco, escudo, garrote y mangueras también. Se supo que Zúrich, una de las ciudades más bellas, calladas y lujosas de Europa, se había vuelto invivible. Se supo el saldo: un suicido –autoinmolación–, quinientos heridos, setenta mil balas de goma policiales. Se supo la bomba en la tienda de mujeres, los mil seiscientos millones de francos de pérdidas. Pero se supo menos la reacción, las gestiones. Pro Juventute, entidad de ayuda a los jóvenes, las iglesias y la ciudad de Zúrich se pusieron a disposición de los rebeldes. Lo que es más, pusieron en sus manos un millón y medio de francos suizos, y les devolvieron el Centro, una casa vieja cuyo cierre había motivado la reacción. No había más que arreglarla y ponerse a trabajar.
Se formaron quince grupos de trabajo para manejar dos restaurantes, un bar, un cine, una máquina impresora y un servicio de ayuda a jóvenes escapados de sus casas o con problemas de droga. Al mismo tiempo, centros autónomos de Basilea, Lausanne y otras ciudades de Suiza se ponían o seguían en marcha. En todos se veía lo mismo: sábanas en vez de tabiques, cajones por estanterías, decoraciones sobre la base de vetustos signos y voces creados en los años sesenta en Estados Unidos, alegría, y muchas, enormes ilusiones.
El centro de Zúrich anduvo bien algunos meses, declara André Eisenstein, vuelto eslabón entre las iglesias y el centro, para lo cual dejó un buen trabajo de computadoras. Y entonces… Entonces los restaurantes y el bar –comida y bebida barata en horarios mucho más amplios que los de la ciudad– fueron invadidos por borrachos, por chicos que se “rateaban” del colegio, y por buscadores de menores. Escrito sobre la entrada había un comentario irónico: “El cielo y la Tierra son finitos, pero los alcohólicos duran siempre”. El desánimo empezó a cundir. De los dos a tres mil jóvenes que se reunían las primeras semanas, quedaron unos cien a ciento cincuenta. De ellos, sesenta iban al “cuarto de los junkies” o adictos.
Este cuarto fue un intento del Centro por mantener algún control sobre la droga. Suiza ha tenido más de setecientos muertos por sobredosis en el último año, de los cuales 23 corresponden a Zúrich. Cantidades que deben considerarse en proporción con las de habitantes (375 mil en Zúrich).
Al principio, dos jóvenes se encargaban de echar a los traficantes. Hasta que uno volvió con un revólver y varios gorilas. Los traficantes se instalaron. Incapaces de detener el tráfico, los jóvenes formaron un grupo de control. Entre otras cosas, ofrecieron cinco mil jeringas asépticas, con la esperanza de reducir las hepatitis causadas por uso de instrumentos sucios. También se felicitaron de haber evitado algunas muertes. Asistentes sociales lo corroboran, pero observan que un “cuarto de adictos” era más bien malsano para chicos de 15 años.
Blanco de los ataques de las derechas, invadido dos veces por la policía, que encontró heroína y que presiona a la Justicia para castigos fuertes a los rebeldes de 1981, el Centro tiró la toalla. Ya la habían tirado la ciudad, Pro Juventute y las iglesias. Nada queda de todo eso.
Queda el problema. La infelicidad de los jóvenes en la sociedad moderna.
Roma
Diciembre, 1983
Via Giulia es una de las calles más lindas del mundo. En 1500 estaba de moda y San Felipe Nery la frecuentaba, menos por moda que por vecino. Sucesión de palacios y de charcos y de iglesias ruinosas (con calaveras y antorchas que aterran), un mascarón se babea en cumplimiento del deber (es una fuente), y un puentecillo privado en las alturas une dos fachadas; qué comodidad para Romeo. Y qué decir para Julieta.
Los anticuarios tomaron via Giulia por asalto hace unos años. El carnicero, claro está, no los perdona; es viejo y romano con mostrador de mármol, como se debe, y las antigüedades –aunque jóvenes al decir de los malos– no comen carne. Desde hace unos años, para Navidad, la muestra “Il fascino dell’insolito in via Giulia” atrae a las gentes. Cada vidriera muestra algo extraño. La cumbre de lo monstruoso está representada por discos de bar napolitano, años cincuenta, garrapiñado de espejuelos y flores de plástico. El dormitorio para muñecas de 1880 me da envidia, mucha. El modelo de baño neoclásico (1810) parece un ajedrez de alabastro; hay dos obeliscos y dos bañaderas; qué frío. Blanco y rosa –y ordinario– el dormitorio de una star de los cuarenta es un volado vivo.
Y bufandas rojas, por favor. Inflación o no, maffia o no, P2 o no, droga o no, secuestros o no, en una cosa hay acuerdo: bufandas rojas sobre oscuro. En los empleados y en los clientes del banco, mostrador por medio. Seis en la misma confitería, diez en la vereda. Obrando un milagro de seducción: a nadie le incomoda verse repetido.
Escritora y periodista incansable
Omar Genovese
Lucía De Leone seleccionó los textos que componen Vivir de Viaje de Sara Gallardo (1931-1988), Fondo de Cultura Económica, la entrevistamos sobre su trabajo y la obra de la escritora que, finalmente, dispone de un marco de publicación adecuado.
—¿Cómo surgió la idea de recopilar la escritura periodística de Sara Gallardo? ¿Cómo fue el proceso?
—El proceso fue arduo sobre todo en el momento de búsqueda y rastreo de los materiales. Pero yo era bastante joven, tenía tiempo porque había sido beneficiada por una beca de doctorado del Conicet y quise emprender la aventura de pasarme horas y casi días enteros en hemerotecas, bibliotecas y archivos. Con el material recopilado, le ofrecí a Paula Pico Estrada, su hija mayor, la edición de las columnas de Confirmado de los años 60 y 70. Así sale Macaneos por Ediciones Winograd y enseguida llegó la propuesta de Excursiones para editar Los oficios, con material periodístico publicado en La Nación, Atlántida, Claudia, al cual agregué entrevistas y algunos relatos ficcionales. Años después, por la cantidad de crónicas que había de Sara en viaje, surgió la propuesta de Alejandra Laera para editar esos materiales en la colección Viajeras/ Viajeros del Fondo de Cultura Económica.
—¿Cómo enmarcarías esta escritura periodística dentro de la obra literaria de Gallardo?
—La escritura literaria y la periodística son paralelas. Sara era una trabajadora de prensa, tenía que pagar sus cuentas, tenía tres hijos, se separó. Recalco esto porque a veces flotan ideas equivocadas de las personas “herederas” de apellidos y estirpes y si bien es cierto que el periodismo en la época era una gran salida laboral para un escritor, es difícil pensar que no haya sido una actividad que le quitara energía para dedicarse a la literatura, que era, según sus palabras, su pura vocación. Su novela Los galgos, los galgos, se publica al mismo tiempo en que ella es periodista estrella en Confirmado. El espacio de su columna semanal (que era bastante exitosa) como la misma revista (es nota de tapa por la novela) –por donde pasaba la vanguardia cultural–, le dan mayor visibilidad. En el caso de Eisejuaz, la novela tiene como “precuela” los viajes a Salta que Sara le “saca” a la redacción de Confirmado. Esos viajes, que ella tematiza en las propias columnas como excusa y conjuro ante el aburrimiento de la página semanal, son en los que encuentra a Lisandro Vega/Eisejuaz y el material “etnográfico” para escribir la novela más experimental de su producción.
—Al progresar en la lectura de este libro noté una pérdida de inocencia de la incipiente periodista hacia una triste contemplación casi antropológica de lo real, ¿notaste lo mismo?
—Me cuesta pensar una Sara inocente. Después de fines de los 70 no vuelve a publicar ficción y en cambio produce un sinfín de notas que enviaba desde Europa a La Nación. Creo que nunca perdió el humor, lo que no implica que en esas lecturas inesperadas para una chica bien no sean de una profundidad y una sensibilidad conmovedoras. No olvidemos que Sara era quien se reía de sí misma antes que de nadie, que en el marco de una revista para ejecutivos dedicaba columnas a burlarse del estereotipo de esa figura de época, donde tipifica a los viajeros argentinos en Europa
—¿Por qué su obra literaria no tuvo el reconocimiento contemporáneo que merecía? ¿Fue el origen familiar? ¿Machismo de época? ¿Competencia con sus pares?
—Enero, su primera novela, tuvo muy buenas críticas y repercusiones. Los galgos, los galgos la reeditaron varias veces el mismo año de salida. El silencio vino un poco después. Más bien hablaría de cierta ceguera y sobre todo un gran prejuicio de cierta crítica “progresista” que no incluyó su literatura entre las canónicas. Luego las editoriales dejaron de reeditarla y sus textos se conseguían en librerías de usados, hasta que hacia el 2000 Emecé publica su Narrativa Breve Completa gracias a Leopoldo Brizuela. Es probable que la clase a la que pertenecía le haya jugado en contra (lo que no ocurrió con las Ocampo, por ejemplo). A diferencia de las llamadas bestselleristas –Beatriz Guido, Marta Lynch, Silvina Bullrich, que fueron sus contemporáneas–, Sara recurrió a otras tradiciones y sobre todo construyó de otro modo su figura de escritora.
Este libro es una lectura desde el presente de una Sara que siempre existió pero que quizá no vimos bien, con las luces necesarias para descubrirla. A su vez, los feminismos han recuperado algunas de sus obras como estandartes literarios de las luchas vigentes y esto ocurre porque tanto en su literatura como en sus textos periodísticos y crónicas de viajes Sara fue absolutamente contemporánea.