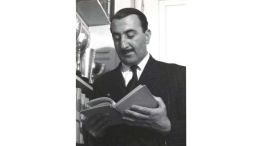Por cuarta vez desde la recuperación de la democracia en 1983, el justicialismo se encuentra fuera de la cúpula decisoria del Estado. A pesar de que existe un “consenso bobo” acerca de las “muchas” décadas en que el movimiento fundado por Perón fue gobierno, lo cierto es que de las diez elecciones presidenciales efectuadas desde el inicio de la transición democrática, en el 60% de las veces se impuso el peronismo y en el 40% expresiones no justicialistas. Es decir, el peronismo, lejos de ser un espacio político hegemónico en el interior del sistema político argentino, compite “palo a palo” con expresiones opuestas a su ideario. Desde allí que este cuarto momento del peronismo en la oposición, ahora marcado por la condena a Cristina Kirchner, pueda ser analizado en perspectiva comparada con las otras experiencias históricas, que brindan un mosaico variopinto para comprender los avatares de la principal fuerza política argentina cuando se encuentra fuera del gobierno.
A pesar de que resulta una práctica bastante común en las últimas décadas, los avatares del peronismo en la oposición no son experimentadas como momentos agradables. Como si el “peronismo no pudiera perder”, la experiencia de observar un partido derrotado, pero entero en sus formas, se vive con un dramatismo fuera de lo común. El pedido de regeneración interna, el desplazamiento de la cúpula derrotada en la elección, el cuestionamiento a la conducción y la búsqueda de responsables políticos se encuentran a la orden del día. Y pese a los anuncios rimbombantes que decretan la muerte del peronismo, el movimiento popular se empeña en negar en la realidad esos vaticinios deseosos y apresurados. Al igual que en las experiencias anteriores, el peronismo vuelve una vez más al llano y se prepara para su vuelta, como en 1989, 2003 y 2019.
En ese marco, resulta imprescindible realizar una aclaración necesaria antes de meternos de lleno en la cuestión. Un punto que resulta crucial para dar cuenta de los avatares del peronismo en la oposición y, sobre todo, de su regreso es el de la importancia de la aleatoriedad en el devenir de la política. Para decirlo de forma más clara: el motivo principal del pensamiento cartesiano era buscar un nuevo comienzo para la filosofía que asegurase ciertas certezas; es decir, su objetivo era conseguir un grado de seguridad similar al que empezaban a conseguir las ciencias físicas aquellos años con sus descubrimientos científicos. Esta pretensión, fallida, que niega la aleatoriedad de los acontecimientos políticos, sigue dominando parte del pensamiento de analistas y dirigentes, siempre dispuestos para asignar racionalidad cartesiana al porvenir. No parece este ser un método sostenido en la evidencia. Y tampoco el de los autores de este texto. Avancemos.
Desde este lugar, el objetivo será el de recrear sucintamente los distintos momentos en los que el peronismo pasó a la oposición y cuáles fueron sus debates, sus conflictos internos y sus formas de resolverlos. Asimismo, ampliaremos la mirada hacia el surgimiento de los nuevos dirigentes en cada nueva etapa, así como también los desplazamientos de líderes que entraron en declive electoral. Sumaremos a este análisis las distintas discusiones internas y cómo fueron procesadas al calor de un movimiento que se va reimpulsando y regenerando por la presión social de las necesidades populares. Lejos de hacer una autopsia partidaria, este artículo pretende comprender las distintas dinámicas que se van desplegando al interior de un peronismo que asume sus derrotas con más naturalidad de lo que indica el sentido común dominante.
En términos metodológicos, realizaremos un breve racconto histórico de los contextos políticos en los que el peronismo vuelve al llano y cómo pone en funcionamiento sus mecanismos internos para volver a ser gobierno. Más tarde daremos cuenta de la actual experiencia en la que el justicialismo vuelve a ser oposición en este caso de un experimento político novedoso en sus formas, pero no en sus contenidos, para cerrar el texto con una breve comparación histórica de cómo se mueve el peronismo en el llano y de qué forma resuelve sus internas con el propósito de prepararse para un nuevo retorno a las esferas de decisión gubernamental.
Para realizar un recorrido por las distintas etapas en las que el peronismo se encontró en la oposición, creemos oportuno analizar el proceso a partir de ciertas variables que puedan dar cuenta del momento histórico referido, así como también el clima de época en el que se debatía el devenir político-partidario. En ese marco, proponemos las siguientes variables: a) los nombres propios, b) las principales disputas, c) la posible vuelta al gobierno. Tomando este conjunto de variables, que oficiará de hilo conductor del artículo, nos proponemos analizar todos los momentos históricos en los que el peronismo se encontró en la oposición y cómo resolvió sus dilemas político-partidarios.
Primera estación: derrota de 1983. Cuando en el año 1983, tras la crisis del plan económico social de la dictadura cívico-militar iniciado por el neoliberal José Alfredo Martínez de Hoz, se recuperó la democracia, el “número puesto” para ganar la elección primigenia era, sin lugar a dudas, el candidato peronista Ítalo Argentino Luder. Sin embargo, los resultados fueron ampliamente favorables al candidato radical, Raúl Alfonsín, que obtuvo el 51,75% de los votos, muchos de los cuales eran tradicionalmente peronistas, contra el 40,16% del candidato virtualmente triunfador. Desde el inicio de la recuperación democrática los “candidatos naturales” dejan de serlo una vez que se abren las urnas, o se deciden las nominaciones partidarias.
La primera derrota electoral del peronismo en su historia trajo consigo una novedad para la política argentina. El triunfo radical dejó al peronismo con un cúmulo de responsables y huérfano de dirigentes de peso con capacidad para encarrilar el proceso de redención electoral. El cuestionamiento a su cúpula dirigencial y al sindicalismo histórico dio lugar a un largo proceso de renovación partidaria que, a pesar de la derrota en las legislativas de 1985, se pudo recuperar cuatro años después en un contexto más propicio a sus expectativas.
La figura excluyente de Antonio Cafiero en ese contexto esquivo resulta ser trascendental, ya que el veterano dirigente bonaerense no solo fue uno de los principales protagonistas de la renovación partidaria, sino que fue el artífice de la recuperación electoral del peronismo en las elecciones legislativas y distritales de 1987. El 6 de septiembre de ese año el peronismo volvió al triunfo luego de varios sinsabores y la elección en la provincia de Buenos Aires catapultó a Cafiero a la cima política de aquel momento histórico. El peronista renovador se convertía, para los medios, la sociedad y la opinión pública, en el principal hombre a ocupar el sillón presidencial en 1989.
Lejos se encontraba Carlos Saúl Menem, por ese entonces gobernador de La Rioja, y más conocido por las imitaciones del cómico Mario Sapag, de convertirse en una alternativa concreta y viable para el movimiento peronista.
Sin embargo, y a pesar de resultar Cafiero el “candidato natural” del peronismo para las elecciones presidenciales de 1989, un audaz Menem lo desafió a una interna partidaria resultando triunfador de la contienda.
Las disputas que se despliegan en el interior del peronismo durante esta etapa están asociadas a cuestiones ideológicas y de formas políticas. Las que acontecen durante los años 1984 y 1985, que enfrentan al sector interno liderado por Cafiero y la jefatura del movimiento en manos de la ortodoxia, tiene como epicentro no solo las cuestiones formales partidarias, sino también las ideológicas. La necesaria renovación del partido y su conducción derrotada en 1983 no pudo procesarse internamente y obligó a Cafiero a presentar su candidatura a diputado por fuera de las listas oficiales del peronismo. El triunfo del exministro de Perón permitió finalmente que la renovación interna se produjera al calor de un peronismo que se modernizaba luego de la larga siesta ortodoxa.
La disputa interna acontecida durante 1988 y que dio lugar a la interna de ese año tampoco tuvo que ver centralmente con cuestiones ideológicas. Sí con el tipo de liderazgo más “adecuado” para disputar la elección presidencial con el radical Eduardo Angeloz. A priori la ventaja de Cafiero se fue diluyendo al calor de un nuevo liderazgo con características populistas (y populares), que concentró su campaña con una gira por todo el país apelando al contacto directo con la sociedad y a un discurso de raíz más ortodoxa y tradicional movimientista. “Salariazo” y “revolución productiva”, con patilla, poncho y esfinge de Facundo Quiroga, formaban parte del compuesto que Menem ofrecía al peronismo.
Para ir cerrando esta etapa, a partir de la derrota electoral de septiembre de 1987, el radicalismo gobernante entró en un tobogán político que culminó en el arenero de la sucesión presidencial en un candidato peronista. Cuando en agosto de 1988, tras la crisis del Plan Austral y su heredero, el Plan Primavera, la hiperinflación desarticuló totalmente el orden social, la certeza de la derrota oficialista depositó los ojos en la interna peronista. Quedaba claro que quien triunfase en esa elección sería el seguro presidente. Como observamos más arriba, el hasta ese momento ignoto dirigente oriundo de La Rioja se impuso al “cantado” Cafiero. El 14 de mayo de 1989 Menem triunfaba con casi la mitad de los votos válidos ante un debilitado Angeloz que, a pesar de un contexto socioeconómico caótico, arañó el 40%.
Segunda estación: derrota de 1999. Luego del contundente triunfo electoral de Fernando de la Rúa en la primera vuelta del 24 de octubre, el peronismo logró conservar tres de los cuatro más importantes distritos del país, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y la mayoría absoluta en la Cámara de Senadores. Desde allí que Carlos Ruckauf, José Manuel de la Sota y Carlos Reutemann emergieran como los principales nombres dentro del peronismo. Un Eduardo Duhalde aún golpeado luego de dos reveses electorales consecutivos (legislativa de 1997 y presidencial de 1999, en esta última, haciendo la peor elección histórica del peronismo hasta ese momento) y un Carlos Menem desgastado luego de diez años de ejercicio del poder, completaban el mapa de nombres propios en el interior del partido. La “triple entente” conducida por los gobernadores triunfantes se autotitulaban (una vez más) la renovación del peronismo, y a pesar de que cada uno de ellos diagramaba estrategias dispares para el corto plazo, dicho trío convergía en la necesidad de oxigenar el justicialismo superando la etapa de menemismo.
Al igual que la experiencia precedente, las disputas hacia el interior del justicialismo brotaban por doquier: Menem- Duhalde, Ruckauf-Menem, De la Sota-Duhalde, por mencionar algunas. El duhaldismo acusaba al menemismo de ser los verdaderos “culpables” de la derrota, los menemistas contestaban que “si Menem hubiese competido, no se perdía”, Ruckauf intentaba “jubilar” a Menem por considerar que “su tiempo ya pasó”, De la Sota resaltaba que Menem aún mantenía su apoyo en el interior del partido, y Reutemann, encapsulado en su Santa Fe natal, observaba con su silencio eterno el panorama interno. Sin embargo, la disputa más importante se desplegaba entre el menemismo saliente y el duhaldismo derrotado. Sin llegar a la “guerra de todos contra todos” hobbesiana, las huestes justicialistas disparaban culpabilidad por doquier y se exhibía un mosaico interno muy difícil de galvanizar en una conducción indiscutida. Al carecer de un liderazgo incuestionable, el peronismo iba procesando sus internas al calor de un gobierno aliancista que se comenzaba a desintegrar casi desde sus inicios.
Para diciembre de 2001 el movimiento continuaba sin un jefe indiscutido y esto originó, luego de la renuncia de De la Rúa, una sucesión interminable de presidentes peronistas que acabó finalmente en el gobierno provisional de Duhalde casi dos semanas más tarde. Esto no inclinó la balanza interna hacia el exgobernador de la provincia de Buenos Aires, solo sirvió para sortear la crisis institucional producida tras la renuncia del líder radical.
Tras la megacrisis del año 2001, los candidatos “evidentes” eran muchos, todos peronistas, claro; desde Eduardo Duhalde, que dejó su deseo presidencial en la masacre del puente Pueyrredón, hasta Carlos Reutemann, que vio una luz pero no subió. Se apuntaba también al lote de los “cantados” José Manuel de la Sota, quien no despegó nunca del 5% de intención de voto; e incluso Adolfo Rodríguez Saá, que prometía plantar un millón de árboles y resolver el tema del desempleo galopante.
Desde allí, y en vistas de la sucesión presidencial de 2003, el peronismo no pudo procesar sus diferencias internas y dejó en libertad de acción a los principales referentes del movimiento para presentarse a la elección general con sus propios sellos partidarios. Así, el 27 de abril el peronismo compitió en la elección con tres candidatos: Néstor Kirchner con el Frente para la Victoria, Carlos Menem con el Frente por la Lealtad y Adolfo Rodríguez Saá con el Frente Movimiento Popular.
Como ya se sabe, el que finalmente recondujo magistralmente la crisis de salida del ciclo neoliberal de casi 25 años fue Kirchner, hasta ese momento un desconocido gobernador patagónico, cuyo apellido resultaba poco amistoso para amplias franjas populares, que a falta de un mejor “recurso narrativo” lo llamaban Kissinger.
Las disputas en el interior del peronismo durante esta segunda etapa en la oposición se concentraron en cuestiones mayormente de liderazgos y en menor medida ideológicas. El cuestionamiento a la figura de Menem, conducto “natural” en ese momento tras la derrota de Duhalde en las presidenciales, fue parte del paisaje cotidiano en el interior del partido. En ese marco, discutir el pasado en el año 2000 era discutir el menemismo. Para decirlo mejor, poner en discusión el gobierno menemista. Al menos desde 1997, las disidencias en torno al neoliberalismo menemista habían formado parte de las discusiones entre los compañeros. El PJ de la provincia de Buenos Aires había emergido en ese marco como un polo confrontativo en el interior de movimiento, y mantuvo esa posición en la campaña presidencial y con mayor vehemencia luego de ella. El sector más moderado del peronismo, con De la Sota y Reutemann (en silencio) a la cabeza, valoraban los trazos centrales de la obra de gobierno, despegando su apoyo de los casos de corrupción. Al igual que en la primera oposición peronista, la discusión del pasado no resultó un camino uniforme.
A diferencia de la experiencia anterior, en esta segunda oposición hay menos desorientación. Hay dispersión, fragmentación, pero no desorientación. Preparados para la derrota que se avizoraba desde el fracaso electoral de 1997, en el peronismo no brilla el desconcierto. La experiencia de los ochenta brindó a los actores en el interior del partido la experiencia necesaria para intentar evitar la diáspora y enhebrar estratégicamente las posibilidades concretas del retorno. En este sentido, el peronismo opositor en los ochenta fungió como “herencia” histórica para que el justicialismo del siglo XXI tuviera a mano un legado que le permitiera transitar los cuatro años en el llano con expectativa de retorno. Sin embargo, no fue lineal y tampoco estuvo exento de conflictos, como vimos más arriba
La originalidad de la etapa resultó ser que a los debates, como siempre sobre quien conduce, se les sumó, tímidamente, el ideológico. Si a finales de los noventa pudiésemos ubicar en un continuo ideológico a los fragmentos peronistas, en los polos estarían el menemismo y el duhaldismo. Recordemos que el protokirchnerismo adhería al segundo núcleo político ideológico. Si el menemismo expresaba el neoliberalismo ahora “dolarizador” de principios de siglo, el duhaldismo se presentaba (y ubicaba) más cerca del peronismo tradicional, hijo de “la intervención del Estado para congeniar los intereses del capital y del trabajo”. La comunidad organizada made in 2000. Aunque, debemos indicarlo, siempre dentro de una lógica capitalista dependiente con costado humano, el duhaldismo comenzaba desde el discurso a clausurar el ciclo neoliberal y luego desde el ejecutivo iniciará el giro hacia un posneoliberalismo, aun con los signos de su alianza con los sectores empresariales “devaluadores”.
El epílogo lo conocemos: la Alianza se fue antes de tiempo, el peronismo sin unidad se disputó la propia presidencia durante las dos últimas semanas de diciembre de 2001, y Duhalde logró imponerse en esa interna irresuelta. La sucesión de presidentes era la muestra más acabada de la ausencia de unidad del peronismo, la escasa capacidad de consensuar un candidato y la necesidad de buscar fuera de él (el alfonsinismo bonaerense) los aliados necesarios para completar el mandato radical-frepasista.
La elección de 2003 fue histórica, en cuanto a porcentajes de participación, a pesar de que hacía meses se había convocado un conjunto de políticos con “alta imagen” para proponer un insólito “que se vayan todos”. La disputa menemismo vs. duhaldismo-kirchnerismo atrajo todos los focos, y el triunfo del segundo indicó que los tiempos del neoliberalismo se habían agotado y los de una nueva partitura, que tenía como centro la recuperación de la autoridad política y del rol del Estado como activo generador de las condiciones para una nueva matriz económica, más soberana, con distribución del ingreso y clásicamente peronista, era el camino del futuro.
Avancemos ahora con la tercera oposición justicialista.
Tercera estación: derrota de 2015. El primer ciclo kirchnerista culmina en el año 2015, el hoy libertario pero entonces peronista Daniel “Pichichi” Scioli era el nuevo “número puesto” para llegar a la Rosada, ya que, se decía, “desde hace dos años lidera las encuestas” e incluso había lanzado su candidatura con mucha anterioridad a la cita electoral. A pesar del clima en la “patria consultora” favorable al por entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, el resultado fue inesperado y, aun perdiendo las PASO con amplitud, Mauricio Macri logró imponerse en segunda ronda.
Y una vez más, el peronismo, por tercera vez en la oposición, tendrá sus nombres y sus disputas internas. Muchos nombres y disputas. Y esta vez las disputas serán ideológicas. Sobre todo ideológicas. Desde Cristina Fernández de Kirchner a Juan Manuel Urtubey, pasando por Sergio Massa y Florencio Randazzo, hasta Alberto Rodríguez Saá y Sergio Uñac. El legado precedente le proporciona al peronismo una comprensión mayor y sabe que su paso por la oposición suele ser corto y se ilusiona con el retorno. Cuando parece que todo está perdido, ahí está el peronismo para recordar y mostrarse como partido de poder.
Como suele ser una costumbre desde siempre luego de una derrota electoral en el peronismo, la (re)emergencia de un polo renovador en el interior de sus filas parece ser su marca registrada. Así también las trifulcas. Aunque suele ser de menor intensidad que sus precedentes, los dos grandes polos kirchnerismo y antikirchnerismo vertebraron la disputa interna. Aquí radica la principal discrepancia de la etapa: el pasado kirchnerista. Discutir el pasado es, al igual que la segunda oposición justicialista, discutir al gobierno anterior. En esta coyuntura, discutir a CFK.
A diferencia de la experiencia precedente, en esta existe mayor uniformidad entre los “compañeros” a la hora de criticar el pasado. También hay, pero en menor proporción, al menos al inicio, quienes defienden la “década ganada”. Algunos con mayor efusividad, otros tímidamente, se ponen la letra K. Pero al igual que la segunda oposición peronista, esta alentó, sin prisa y sin pausa, la conformación de un polo renovador frente a la expresidenta. Sin embargo, la renovación esta vez pivoteó en lo ideológico. Aquí esta la principal novedad de esta tercera oposición: oponerse a CFK en el interior del partido no es solo discutir su conducción, es fundamentalmente discutir la dimensión ideológica de la transformación económica y política de la “década ganada”.
En espejo con la segunda oposición, esta tercera tuvo un justicialismo con recursos institucionales (gobernadores y senadores) en su mayoría alineados con las posturas más moderadas frente al gobierno, mientras el kirchnerismo como la fracción más intransigente. De hecho, antes de comenzar el gobierno de Macri, se produjo un desprendimiento de una veintena de diputados que armaron un bloque propio con la finalidad de negociar directamente con el gobierno la agenda legislativa. En el Senado el armazón institucional más importante de oposición a Macri resultó ser un bloque variopinto que votó escasamente en forma monolítica. Como en las experiencias anteriores, la Cámara alta, a pesar de las mayorías peronistas, se exhibió amigable con el gobierno de Cambiemos.
Volviendo a las cuestiones ideológicas, elemento clave y distintivo de esta tercera oposición, el peronismo volvía a aparecer dividido en dos polos. El “populismo kirchnerista” expresando la “izquierda partidaria”, mientras que el frente articulado en el polo renovador dando cuenta de un “centro moderado” hacia la “derecha”. Como sabemos, en el interior del peronismo nadie se presenta como parte ideológica de algo. Los compañeros se asumen como peronistas. Así, a secas. Ni siquiera en los momentos más álgidos (y trágicos) del PJ, se escuchará a un peronista decir “yo expreso la derecha/izquierda del partido”. En todo caso se discutirá quién es el “verdadero peronista”.
*Director de Consultora Equis. ** Doctor en Ciencias Políticas.