El 21 de junio de 2005, en una cama del Hospital Militar Central de Buenos Aires, el corazón de Carlos Guillermo Suárez Mason dejó de latir. Un paro cardíaco, tras una hemorragia digestiva, puso fin a la vida de quien fuera uno de los engranajes más siniestros de la última dictadura militar argentina (1976-1983).
Conocido como “Pajarito” entre sus camaradas y “el carnicero del Olimpo” por sus víctimas, Suárez Mason no fue sólo un general de división; fue uno de los cerebros detrás de una maquinaria de represión que dejó miles de desaparecidos, torturados y vidas destrozadas.
Hoy, a dos décadas de su muerte, su sombra aún pesa sobre la memoria colectiva, como un eco de los años más oscuros de la Argentina.
Apareció la foto de los diputados libertarios con Astiz y otros genocidas: quién es quién
Nacido el 24 de enero de 1924 en Buenos Aires, Suárez Mason fue hijo de la élite militar. Ingresó al Colegio Militar de la Nación en 1942, y se graduó en 1944 como subteniente de caballería, en la misma promoción que futuros dictadores como Jorge Rafael Videla y Roberto Viola.
Ya desde joven, su carisma y ambición lo destacaron, aunque también su falta de escrúpulos. Se decía que tenía un magnetismo peculiar, capaz de seducir a mujeres influyentes para escalar posiciones, mientras ignoraba a los hijos que, según rumores, dejó en el camino.

En 1951 dió su primer paso “político”, al participar del fallido intento de golpe contra Juan Domingo Perón, lo que lo obligó a exiliarse en Uruguay. Pero su lealtad al antiperonismo lo catapultó de regreso tras el derrocamiento de Perón en 1955, y fue recibido con honores en Buenos Aires.
Las transformaciones sociales de la última dictadura
Durante la dictadura de Juan Carlos Onganía (1966-1970), sirvió como agregado militar en Ecuador. Allí aprendió todos los sistemas de represión de la Escuela Francesa, que luego utilizaría en su "lucha contra la subversión". Para 1972 ya era un general clave en los círculos de inteligencia militar. Su trayectoria no era la de un simple soldado: Suárez Mason se movía en las sombras, tejía redes de poder que lo llevarían a convertirse en un pilar del terror estatal.
"Pajarito" Suárez Mason: "En la guerra no hay excesos"
El 24 de marzo de 1976, cuando los tanques tomaron las calles para derrocar a Isabel Perón, Suárez Mason estaba listo para asumir su rol estelar. Como comandante del Primer Cuerpo de Ejército, con base en el Cuartel Palermo, tuvo bajo su control la provincia de Buenos Aires, el epicentro de la represión.
Desde allí, orquestó el funcionamiento de más de 60 centros clandestinos de detención, entre ellos Automotores Orletti, el Pozo de Banfield, La Cacha y El Olimpo, este último su sello más infame.
También supervisó al temido jefe de la Policía Bonaerense, Ramón Camps, y al Batallón de Inteligencia 601, una unidad dedicada exclusivamente a secuestros, extorsiones y asesinatos.
“No fui blando. No ordené fusilar a nadie. A algunos los eliminamos. Eso está más o menos claro”, confesó en 1996 a la revista Noticias, en una de sus pocas entrevistas. Se estima que bajo su mando desaparecieron más de 8.000 personas, muchas arrojadas vivas al Río de la Plata desde aviones, drogadas pero conscientes.
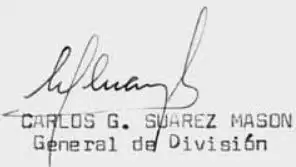
Su frialdad era legendaria: “En la guerra no hay excesos. La guerra es un juego donde gana el más violento”, dijo en esa misma entrevista.
Pero Suárez Mason no fue solamente un ejecutor. Financió la revista ultraderechista “Cabildo”, conocida por su antisemitismo, y apoyó operaciones internacionales, como el “Golpe de la Cocaína” en Bolivia en 1980 y el entrenamiento de los Contras nicaragüenses en una base de la CIA en Florida.
Bombardeos a la Plaza de Mayo: hora por hora, la cronología de una jornada terrorífica
También fue acusado de desviar fondos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), donde fue presidente entre 1981 y 1983, causando una pérdida récord de 6.000 millones de dólares. Parte de ese dinero, según investigaciones, fue canalizado a través de la empresa ficticia Sol Petróleo para financiar operaciones de inteligencia y la logia masónica P2, de la cual era miembro, al igual que otros militares como Emilio Eduardo Massera y el mismísimo Juan Domingo Perón.
La fuga y el ocaso de Suárez Mason
Con el retorno de la democracia en 1983, Suárez Mason huyó a Miami con un pasaporte falso, en un intento por dejar atrás un país que comenzaba a desenterrar sus crímenes. Pero su escape no duró.
En enero de 1987, Carlos Guillermo Suárez Mason fue arrestado por Interpol en una casa suburbana de Foster City, al sur de San Francisco. La detención, que ocurrió en el día de su cumpleaños número 63, no fue fruto del azar, sino del agotamiento de una red de protección que empezaba a deshilacharse.
Sobre él pesaba un pedido de captura internacional solicitado por la justicia argentina, que lo requería por 43 homicidios, 24 casos de privación ilegítima de la libertad y un cargo de falsificación de documento público. El ex comandante del I Cuerpo de Ejército, habituado a moverse con inmunidad, quedaba súbitamente atrapado por la legalidad que había intentado esquivar.
Cicatrices de la rendición argentina en Malvinas
El proceso de extradición, autorizado por los tribunales estadounidenses, se apoyó en un conjunto de pruebas que excedían los delitos individuales. Lo que se ventilaba era la existencia de un sistema de mando clandestino basado en órdenes verbales que, según los fiscales, Suárez Mason impartía para organizar la represión desde las sombras.
En 1988 fue trasladado a Buenos Aires para ser juzgado. Pero, dos años más tarde, el clima político había cambiado: el presidente Carlos Menem, en nombre de la reconciliación nacional, le concedió el indulto. Así, el regreso al país se convertía, paradójicamente, en una forma de evasión judicial.

El blindaje no duró. En 1998, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reinterpretó el alcance de los indultos: resolvió que la apropiación de menores nacidos en centros clandestinos no estaba cubierta ni por el perdón presidencial ni por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La reapertura judicial volvió a alcanzarlo.
Poesía Abierta: un documental recupera la historia del ciclo literario que desafió a la dictadura
Fue procesado con prisión preventiva y, dada su edad, obtuvo el beneficio del arresto domiciliario. Pero su provocación fue tan frontal como imprudente: organizó un asado de cumpleaños en la sede del club Argentinos Juniors, donde había sido dirigente. La transgresión selló su destino. La Justicia revocó su detención domiciliaria y Suárez Mason regresó a una celda en el penal de Villa Devoto.
En 1999, en medio de un juicio por la apropiación de una docena de hijos de desaparecidos, deslizó una revelación cargada de implicancias institucionales: señaló al exministro del Interior, Albano Harguindeguy, como el custodio de las listas de detenidos en el marco de la “lucha antisubversiva”. Un dato que tensionaba la línea de mando entre el Ejército y el poder civil de la dictadura.
Durante ese proceso, también intentó deslindar su responsabilidad respecto al llamado “Circuito Camps”, una red de centros clandestinos administrada por la Policía Bonaerense. Alegó que las fuerzas policiales no estaban bajo su jurisdicción directa. Era una estrategia de disociación administrativa, destinada a desdibujar la cadena de mandos en un esquema diseñado, precisamente, para operar en la clandestinidad del Estado.
En 2003 fue condenado a tres años y medio de prisión por apología del delito y violación de la ley antidiscriminatoria. La condena derivó de la entrevista publicada años antes, en la que había declarado que los responsables del "combate al terrorismo" debieron haber “legalizado la tortura”, y confesaba tener “prevención” hacia la comunidad judía. La convicción ideológica estaba intacta, y también la lógica represiva que lo había definido.
La dimensión internacional de sus crímenes comenzó también a pasarle factura. España, Italia y Alemania reclamaron su extradición por la desaparición y tortura de ciudadanos de esos países. En 2004, fue juzgado en ausencia por la justicia italiana. La sentencia fue contundente: cadena perpetua por el asesinato de ocho ciudadanos ítalo-argentinos. Su nombre volvía a ser pronunciado en tribunales extranjeros como símbolo de una represión con ramificaciones globales.
En junio de 2005, su deterioro físico ya era evidente. Internado en el penal de Devoto, recibía tratamiento cardíaco en el Hospital Militar. La rutina fue interrumpida por una hemorragia intestinal. Fue operado de urgencia. No resistió. El 21 de junio, a los 81 años, Suárez Mason murió mientras aguardaba juicio por decenas de secuestros, asesinatos y la apropiación sistemática de menores. Como en el caso de otros genocidas, Pajarito también se llevó muchos secretos a la tumba. Fue el fin de una biografía, pero no de la historia.
NG
LT




