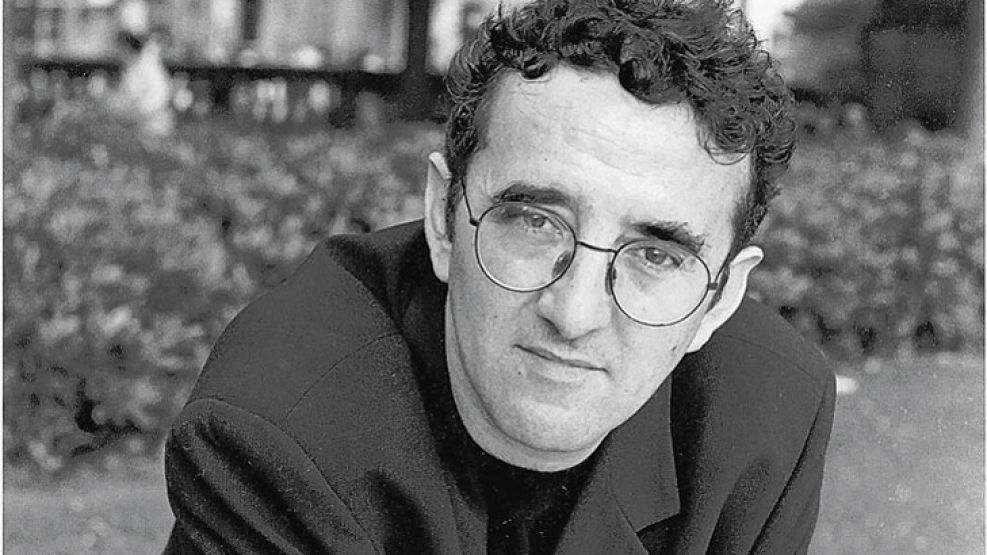El Bolaño crítico es un personaje más de su universo literario de ficción. Probablemente el menos ficcional de todos (¿o acaso el más?), provisto siempre de abundantes gestos osados y rasgos de carácter. Sus peripecias son las de un lector, su aventura es la de la lectura. Un Bolaño crítico-personaje que se asoma al mundo desde los libros que ha leído, y lee desde la experiencia vital que la lectura le ha obsequiado. El Bolaño crítico es, al igual que Arturo Belano (personaje y alter ego de una de sus más celebradas novelas), un lector salvaje.
En rigor no es crítico, sólo lector apasionado, es decir, un crítico al que le sobran argumentos para arrojarlos contra las páginas como municiones. Jamás atiende detalles de composición o estructura, nunca “analiza” ni disecciona lo que lee. De hecho, la palabra y el juicio de los críticos poco le importan, aunque sí le importan los críticos como personajes. En sus relatos y novelas hay críticos literarios por todas partes. Sus referencias son 99% literarias, y el 1% restante se reparte entre otras disciplinas. Si menciona a un filósofo, ése es Lichtenberg, “el filósofo de los escritores”. Busca siempre el pantallazo, la pincelada significativa que pondere la obra, la ubique dentro de una tradición y la valore según un baremo deliberadamente arbitrario, sagazmente antojadizo. Por eso es dado a pontificar. De José Donoso dice: “El mayor novelista chileno”. De Javier Cercas: “Uno de los mejores escritores de nuestra lengua”. De Pedro Lemebel: “El más grande poeta de mi país”, aunque Lemebel no escriba poesía. O sentencia, mofándose: “La literatura chilena es una pesadilla”. Siempre provocador, polémico. Se burla de Antonio Skármeta y Volodia Teiltelboim, o califica a la novelista brasilera Nélida Piñón como “asesina de lectores”. También es dado a elaborar pronósticos y profecías: “La poesía de las primeras décadas del siglo XXI será una poesía híbrida”, y no pocas veces promueve y estimula a los escritores de las nuevas generaciones. De las chilenas Lina Meruane y Alejandra Costamagna, dijo: “Escriben como demonias”, y de Andrés Neuman, aquella frase ya célebre: “La literatura del siglo XXI les pertenecerá a Neuman y a unos pocos de sus hermanos de sangre”. Aunque quizás su crítica más sagaz se aleje de estos entusiasmos para insertar el juicio dentro de maquinarias más finas. De Nicanor Parra, dice: “Escribe como si al día siguiente fuera a ser electrocutado”. Y de Raúl Zurita: “Crea una obra magnífica, pero su escatología, su mesianismo, son también los puntales de un mausoleo”. Y tras leer Tadeys, la obra póstuma de Osvaldo Lamborghini, demuestra su admiración (o más bien su sacudida) de esta forma: “…resulta imposible leer más de veinte páginas seguidas, a menos que uno desee contraer una enfermedad incurable. Yo, por supuesto, no lo he terminado, y probablemente me moriré sin acabar de leerlo. Pero no lo voy a dejar. De vez en cuando me siento valiente y leo una página. En noches excepcionales puedo leer dos”. O cuando sugiere, en su Discurso de Caracas, que Canaima y Cantaclaro podrían ser novelas colombianas, Pobre negro, peruana, La casa verde colombiano-venezolana y Terra Nostra, argentina, como una manera efusiva de mostrar su militante latinoamericanidad desde la invención literaria. Se despacha contra los libros de memorias, en especial contra Confieso que he vivido, de Neruda, y Antes del fin, de Sabato. Destaca la traducción de Ferdydurke al catalán, sorprende al valorar Hannibal, el best seller de Thomas Harris, y admira a los poetas españoles Miguel Casado, Olvido García Valdez, Pere Gimferrer y Leopoldo María Panero, para luego decir que todos los poetas españoles de la generación del 50 le parecen malísimos. Opiniones y juicios siempre ingeniosos, mordaces, irónicos, frontales, muchas veces sarcásticos o descalificatorios, pero la mayoría de las veces administrados con humor, ese mismo humor heredado de Nicanor Parra cuando éste dice cosas como: “Los cuatro grandes poetas de Chile son tres: Alonso de Ercilla y Rubén Darío”.
Resulta casi imposible separar, en su caso, ficción y crítica. El universo literario de sus obras juega en ambas canchas, de local y de visitante, alternando constantemente ambos roles. Toda la primera parte de 2666 es una larga peripecia vital y literaria de tres críticos, como de la misma forma Los detectives salvajes es la novela de una aventura literaria en el DF mexicano: poetas que van en busca de poetas. O poetas pilotos que escriben poemas en el aire, como el Wieder/Ruiz-Tagle, de Estrella distante. O el sacerdote y crítico literario Urrutia Lacroix de Nocturno de Chile. O la larga lista de poetas y escritores apócrifos que nutren La literatura nazi en América. O la disquisición y escrutinio acerca de las obras de Archimboldi en Los sinsabores de un verdadero policía. O el cuento Sensini, ese homenaje a Antonio di Benedetto, en Llamadas telefónicas. O el fantástico sueño con el poeta Enrique Lihn, en Putas asesinas. Prácticamente no hay en su ficción espacio que no esté invadido por la literatura y sus autores y sus críticos, personajes de carne y hueso, y también de tinta, la vida vital y literaria sin diferencias entre sí. En Carnet de baile, ese relato autobiográfico, comienza diciendo: “Mi madre nos leía a Neruda en Quilpué, en Cauquenes, en Los Angeles”, y todo el resto del cuento es una larga autosemblanza de sus lecturas, de sus asombros iniciales de lector, de sus gustos y de sus cambios de gustos, de sus interrogantes ante poetas y libros. La lectura como la autobiografía de un autor llamado Roberto Bolaño. La lectura como experiencia; la vida como todo eso que está en los libros para ser leído. Y el escritor como permanente alumno de estas lecciones de abismo.