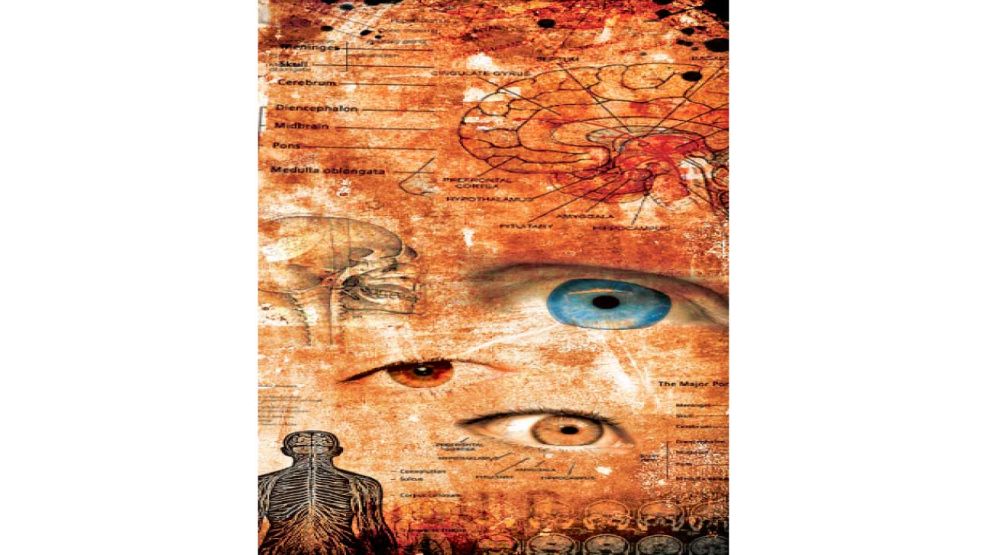En el vestíbulo de las oficinas centrales de Cloudflare, la empresa estadounidense de servicios web que controla el diez por ciento del tráfico de internet en el mundo, podemos encontrar lo que sus creadores han bautizado como el muro de entropía. Se trata de una serie de estanterías colocadas en una de las paredes del hall de entrada en las que se han dispuesto hasta cien lámparas de lava, esos cilindros decorativos tan populares en los años ochenta que contienen una solución oleosa con burbujas de diferentes colores que suben y bajan lentamente como si de una cadenciosa danza líquida se tratase. Una cámara apuntada hacia ellas va sacando fotos de sus movimientos para convertir ese flujo aleatorio e imprevisible de formas y colores en bytes de información, a partir de los cuales se generan los códigos con los que Cloudflare encripta todos los datos que pasan por sus servidores. Una de las principales áreas de negocio de la empresa está centrada en sus servicios de seguridad informática, y las secuencias producidas de forma matemática no resultarían fiables para ello, ya que lo que hacen los sistemas matemáticos es generar patrones lógicosy por lo tanto predecibles por otros sistemas matemáticos en lugar de verdadera aleatoriedad. El único modo de conseguir aleatoriedad verdadera es basándose en los patrones de movimiento de algún elemento del mundo real, por ejemplo un conjunto de lámparas de lava que se mueva sin ningún orden numéricamente asignado.
No es sólo el movimiento de las lámparas el que genera la aleatoriedad. Los cambios de luz en el ambiente, las motas de polvo en el aire, el propio ruido producido por la cámara que toma las imágenes, todo contribuye a la anhelada entropía, al caos impredecible que sólo en la naturaleza se encuentra. Uno podría pensar que tan preciado mecanismo utilizado para producir los códigos de seguridad más secretos de una de las mayores empresas de seguridad informática del mundo tendría que estar escondido bajo tierra, en un sótano con paredes de titanio y custodiado por un celoso ejército privado, y no a la vista de cualquiera que visite las oficinas de Cloudflare. Lo cierto es que cuantas más imprevisibilidades ocurran,que alguien se acerque y toque o incluso rompa una de las lámparas y haya que reemplazarla no haría más que acentuar el caos y, por tanto, la imprevisibilidad del código que a partir de ahí se genere.
Comentando el caso con un amigo matemático, me lo confirmó: “En matemática, de hecho, hablamos de pseudoaleatoriedadme dijo, porque sabemos que los sistemas matemáticos de cifrado, al igual que el pentagrama para la música, no representan más que una pobre esquematización de la aleatoriedad real que sólo en la naturaleza se produce”. Esta no es, por supuesto, la única forma de generaraleatoriedad. Hay sistemas que toman como referencia el movimiento de una colonia de hormigas o los ciclos de las mareas. La misma empresa Cloudflare tiene otros métodos para conseguir el tan preciado caos, como el famoso “péndulo caótico”, que reproduce lo que se conoce como el “problema de los tres cuerpos”, en el que, en un particular péndulo formado por tres tramos simétricos, resulta absolutamente imposible predecir el movimiento que cada uno tendrá respecto de los otros dos.
Lo importante de todos estos ejemplos es que ponen de manifiesto que cualquier sistema de cifrado que un modelo matemático pueda establecer no reflejará nunca la verdadera imprevisibilidad que se da en el mundo. Ello implica que, si nos moviéramos en un entorno generado íntegramente por parámetros matemáticos como sería el caso de una realidad virtual creada por un sistema que no se base en ningún patrón natural, tendríamos que resignarnos a extirpar la imprevisibilidad de nuestra vida. Se trataría de un ambiente matemáticamente predecible y, en ese sentido, muy seguro y quizá muy tentador para quien quiera protegerse y proteger a los suyos de la incertidumbre de la vida, pero por lo mismo falto de sorpresa y de singularidad, que es lo que en definitiva caracteriza al mundo que habitamos, a nosotros mismos y a cualquier sistema vivo.
Otra consecuencia derivada de matematizar las formas de la naturaleza es la que se pone de manifiesto cuando digitalizamos una señal analógica, cuando convertimos el movimiento incesante e indivisible de una onda analógica en un conjunto de dígitos matemáticos. Lo que hacemos en este caso es tomar algunos puntos de esa onda y describir una secuencia de posiciones por las que ha pasado, empobreciendo sistemáticamente la cantidad de información que esa onda nos ofrece, como bien pudimos constatar quienes vivimos el paso del vinilo al CD: la digitalización de la onda analógica empobrecía de un modo ostensible la calidad y profundidad del sonido producido. Uno podría pensar que cuantos más puntos tomemos más rico y más fiel será el sistema de cifrado, y es verdad. Pero nunca llegará a reflejar el movimiento de la onda por la sencilla razón de que una línea es, por definición, una sucesión infinita de puntos, y por más elevado que sea el número de puntos que contemplemos en el proceso de digitalización, nunca conseguiremos que sea infinito.
Pero hay una consecuencia aún más decisiva en la representación digital de una señal analógica, que va mucho más allá de la cantidad de puntos recogidos, y que plantea la verdadera distancia que existe entre un mundo compuesto por ondas y otro gobernado por dígitos. El movimiento infinito, además de contener más puntos además de contener infinitos puntos, es un movimiento continuo, un movimiento indiviso, y una vez que se lo divide no sólo pierde riqueza, sino que se convierte en exactamente lo opuesto. Los puntos no sólo ofrecen menor cantidad de información, sino que además están quietos. Los puntos son estáticos, mientras que la onda es movimiento.
Hace un momento hablábamos del modo en que el I Ching representa las sucesivas transformaciones que un elemento puede sufrir en el mundo. Este antiguo sistema de cifrado establece que el universo está formado sólo por dos cosas, la línea continua y la línea discontinua, que representan el yin y el yang. En la combinación de este par de opuestos complementarios se formulan todas las mutaciones que los fenómenos pueden describir en el mundo. Lo que obedece a lo continuo es exactamente lo contrario que lo que obedece a lo discontinuo. El punto es exactamente lo opuesto a la línea. Y, a la luz de las últimas formulaciones de la propia física, el mundo se parece bastante más a una gran onda o a un conjunto de ondas que a una sucesión de puntos, una onda continua e ininterrumpida en donde nada puede ser detenido para su mejor estudio y análisis sin alterar drásticamente su naturaleza y su sentido. Es como si tomáramos una fotografía de un objeto dinámico y asumiéramos que la quietud estática de la fotografía obtenida refleja con fidelidad las características de ese objeto. Al interrumpirlo para analizarlo no sólo lo transformamos, sino que lo convertimos en lo contrario. Lo cual resulta particularmente sugerente en un mundo en el que, salvo contadas excepciones, la práctica totalidad de las señales con las que nos relacionamos han sido arrancadas de su naturaleza analógica para ofrecérsenos en su versión digital. El mundo es el río que nunca cesa en su fluir y la digitalización matemática es la foto del río detenido. Lo que hemos hecho a partir de que decidimos datificar la existencia para su mejor estudio y análisis ha sido reemplazar el mundo por una fotografía del mundo. Y a esa fotografía la hemos llamado realidad.
Y lo mismo hemos hecho al matematizar el tiempo. El del reloj y el del calendario. Los primeros relojes mecánicos que se utilizaron en Europa fueron los que se instalaron en los monasterios medievales como una manera de regular las horas canónicas, aquéllas en las que los monjes debían llevar a cabo sus oraciones diarias. Pero a partir de que las campanas empezaron a sonar en consonancia con esos períodos regulares, los habitantes de los poblados vecinos comenzaron a organizar sus actividades en torno a ellos, abandonando la costumbre de levantarse con el amanecer y recogerse con el ocaso lo cual ocurre en momentos diferentes, según se trate del verano o del inviernoy despegándose así de los ciclos naturales de la tierra.
En cuanto al tiempo del calendario, sabemos que un día no dura veinticuatro horas, sino algunos segundos más. Prueba de ello es que, para que los trescientos sesenta y cinco días de nuestro calendario gregoriano encajen en el año solar, cada cuatro años debemos agregar un día en el que recogemos las horas que nos fueron sobrando. Uno podría pensar que el hecho de que nos sobren apenas unas horas cada año no afecta demasiado a un sistema que, salvo por ese detalle, encaja casi a la perfección en los trescientos sesenta y cinco días estipulados. El problema está en ese casi.
En ese tímido casi radica la enorme diferencia entre el mundo real y el mundo matemático. La foto del río no es casi el río, así como algo que no está vivocomo puede ser un robot que imita en sus movimientos y en su forma de hablar a un ser humano no está casi vivo, sino que está muerto. La vida es el movimiento y la foto de la vida detiene ese movimiento. Y la mayoría de los sistemas que utilizamos para estudiar la vida son fotografías matemáticas que dejan fuera el movimiento incesante, indivisible y continuo de la vida. Cuando nos abstraemos de la vida para centrarnos en las representaciones numéricas de la vida, nos alejamos de la vida y trabajamos con sistemas muertos.
Sistemas en los que el tiempo queda detenido, cuando lo único que caracteriza al mundo real es que está en constante movimiento.
Las épocas de verdadera oscuridad en la historia del pensamiento no han sido las que se han alejado de la razón y de la ciencia, como nos han explicado, sino aquellas en las que hemos construido representaciones del mundo que se han alejado del mundo para erigir sistemas autónomos que funcionan con reglas propias y que admiten una gran cantidad de casos que terminan confundiendo la foto del mundo con el mundo. Afortunadamente, cada vez que nos hemos alejado demasiado del mundo, ha ocurrido algún hecho que nos ha obligado a volver a él. El último cachetazo que la realidad le dio a nuestra esquematización matemática de la realidad ocurrió cuando decidimos entrar en el átomo. Allí descubrimos, entre otras muchas cosas, que en los ladrillos más pequeños que constituyen la materia no sólo resulta indefendible la idea de una realidad objetiva, sino que la noción misma de separabilidad entre los distintos elementos pierde todo sentido. Las partículas subatómicas son tan minúsculas y viven tan corto tiempo que resulta mucho más pertinente intentar comprenderlas en sus interacciones que como entes discretos. Lo que nos está diciendo el universo subatómico es, entre otras muchas cosas, que no entenderemos el océano estudiando la foto de cada gota, sino observando las olas en movimiento.
Hace un par de años tuve ocasión de visitar las instalaciones del CERN, el laboratorio europeo de física de partículas ubicado a las afueras de la ciudad de Ginebra, y las conversaciones mantenidas con los físicos que allí trabajan resultaron muy reveladoras en cuanto a las limitaciones con las que se está encontrando nuestra particular manera de acceder a la realidad. Si la verdad en nuestros días es la que dicta el método científico y la física representa el paradigma de la ciencia para todas las demás disciplinas científicas, podríamos decir que el CERN es el gran oráculo que define hoy la forma y las reglas del mundo que habitamos. A partir de lo que me explicaron los físicos teóricos y experimentales con los que tuve ocasión de charlar allí, da toda la impresión de que es la propia ciencia la que está poniendo en entredicho esa forma y esas reglas.
Para quien no esté familiarizado con el día a día del trabajo en física, la cuestión funciona más o menos así: un físico teórico elabora teorías, lleva a cabo una serie de cálculos para explorarlas y, una vez que llega a una conclusión más o menos satisfactoria, le pide a un físico experimental que, junto con un grupo de ingenieros, construya un mecanismo a través del cual dicha teoría pueda ser puesta a prueba.
El caso más icónico ocurrido en el CERN tiene que ver con el descubrimiento del bosón de Higgs. Allá por los años sesenta del siglo pasado había un gran agujero en el modelo estándar de la física;la explicación más completa que poseemos acerca de las relaciones existentes entre las partículas que conforman el universo y las fuerzas que las gobiernan, el cual tenía que ver con el hecho de que ninguno de sus elementos era capaz de explicar la existencia de masa en la materia. Fue entonces cuando un grupo de investigadores liderados por el físico británico Peter Higgs postuló la existencia de lo que se dio en llamar el “mecanismo de Higgs”, el cual explicaba la masa como el resultado de la interacción de las partículas elementales con un campo que impregna todo el espacio y que fue denominado “campo de Higgs”. La manera de comprobar la existencia de este campo venía dada por la posibilidad de encontrar una partícula asociada a las vibraciones que el mismo producía: el bosón de Higgs.
Hasta la década de 1980 no se pudo idear ningún experimento que contase con la energía necesaria para lanzarse a la búsqueda del dichoso bosón. En 1998, con la colaboración de más de diez mil científicos provenientes de cien países diferentes, se puso en marcha la construcción del Gran Colisionador de Hadrones, el mayor acelerador de partículas jamás imaginado, cuyo principal objetivo consistía en dar con la mencionada partícula. El Gran Colisionador de Hadrones empezó a realizar experimentos en el año 2010. En julio de 2012 los detectores Atlas y CMS confirmaron de manera independiente la existencia del bosón de Higgs, en lo que constituye probablemente el mayor logro de toda la historia del CERN y uno de los grandes hitos en la historia de la ciencia moderna. Su hallazgo representaba la validación del modelo estándar de la física, lo que venía a significar que todo lo que creíamos saber acerca del universo y de la materia que lo compone era más o menos como lo habíamos imaginado.
Todo esto me lo explicaba a ciento veinte metros bajo tierra, en las propias instalaciones del CMS, uno de los físicos experimentales responsables de su ensamblaje y mantenimiento. Lo curioso fue que cuando llegó a la parte en la que me anunciaba el hallazgo del bosón de Higgsrepito, probablemente el mayor logro de toda la historia del CERN, el hombre me dijo en un tono más bien sombrío: “Y lamentablemente lo encontramos”. ¿A qué se refería? A que, para él, como físico experimental, hubiera sido mucho más divertido que las cosas no hubieran sido como esperábamos, porque de ese modo habría sido necesario empezar a pensarlo todo de nuevo, lo cual hubiera ofrecido infinitas posibilidades de experimentación y de búsqueda. El hecho de que las cosas fueran más o menos como creíamos suponía para él una suerte de límite. Por la tarde, en la entrevista que tuve con el físico teórico, le conté la conversación mantenida con el físico experimental y me dijo que lo entendía. Y agregó una nueva capa de complejidad a la aparente frustración que el hombre me había transmitido: “las exploraciones que se están llevando a cabo hoy en día en el plano teórico tienen muy pocas posibilidades de ser llevadas a la práctica en un experimento, lo cual agudiza la distancia entre las representaciones matemáticas que estamos construyendo de la realidad y los mecanismos empíricos a través de los cuales podemos llegar a contrastarlas”.
La teoría de cuerdas, por ejemplo uno de los más sólidos intentos de unificar las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, plantea que deberían existir once dimensiones en el universo. En el ámbito matemático esto no supone un problema. En una ecuación, agregar una dimensión no representa más esfuerzo que agregar otra variable numérica. Pero en el ámbito empírico la cosa no es tan sencilla. No existe ningún mecanismo que un grupo de físicos experimentales e ingenieros pueda construir que sea capaz de poner a prueba esta teoría. Y uno podría pensar, bueno, aún no contamos con la tecnología adecuada, pero tarde o temprano llegaremos a tenerla. Lo cierto es que a día de hoy no sabríamos ni por dónde empezar a buscarla.
Cuando imaginaron la existencia del bosón de Higgs tampoco existía la tecnología capaz de comprobar su existencia, pero intuían la forma que debía tener y conocían los posibles caminos para llegar a ella. Hoy no. Las especulaciones con las que los físicos teóricos están jugando hoy en día son tan aventuradas que nadie puede imaginar el tipo de tecnología que podría llegar a ponerlas a prueba.
Es como si las cajas desde las que estamos pensando esas posibles comprobaciones ya no resultaran adecuadas para contener las imágenes a las que nos estamos empezando a asomar. Y, sin embargo, y a falta de otras, nos resignamos a seguir utilizando las mismas.
A mi regreso a casa volví a contactar por Zoom con el físico experimental y me lo confirmó: “Si a mí me dices que en el universo hay once dimensiones, me parece muy bien –me dijo–, pero yo no tengo ninguna manera de comprobarlo ni de refutarlo”. “Pero entonces nos estamos saliendo de los límites de la ciencia le respondí, porque, hasta donde yo sé, el método científico define como “El día que inventamos la realidad del conocimiento científico aquél que es susceptible de ser falseado, es decir, aquél sobre el que es posible aplicar un mecanismo o un experimento que pueda llegar a desmentirlo”. El hombre me miró con cierta resignación y me dijo que ese era el lugar en el que nos encontrábamos.
A día de hoy tenemos sobradas evidencias de que el universo no funciona con las proporciones puras que pedía Pitágoras ni con la lógica mecanicista que fija el método científico. Sin embargo, nuestros prejuicios, nuestros conservadurismos y nuestro ancestral temor a abandonar la senda de lo conocido hacen que sigamos confiando en un sistema que se nos está quedando pequeño sólo porque no sabemos cómo ir más allá. La fantasía de la precisión y de la claridad analítica nos sigue seduciendo como el flautista de Hamelín, obligándonos a seguir presos de un esquema objetivo, racional y matemático del mundo, aun cuando nuestra propia ciencia nos está demostrando que no es ése el modo en que se comporta la realidad.
☛ Título: El día que inventamos la realidad
☛ Autor: Javier Argüello
☛ Editorial: Debate
☛ Edición: Octubre de 2025
☛ Páginas: 192
Datos del autor
Javier Argüello (Santiago de Chile, 1972), escritor de nacionalidad argentina residente en Barcelona.
Colabora con El País, es profesor del Ateneu Barcelonès y se ha dedicado al cine.
Ha publicado los libros Siete cuentos imposibles (Lumen, 2001), El día que me quieras, antología de tangos (Lumen, 2004), Los mejores poemas de amor, antología romántica de Pablo Neruda (Lumen, 2006), El mar de todos los muertos (Lumen, 2008), La música del mundo (Galaxia Gutenberg, 2011) y A propósito de Majorana (Literatura Random House, 2015).
Fue ganador del Concurso de relatos Paula, fallado por un jurado presidido por Enrique Vila-Matas, en el año 2000, y del Premio de Ensayo Josep Palau i Fabre.