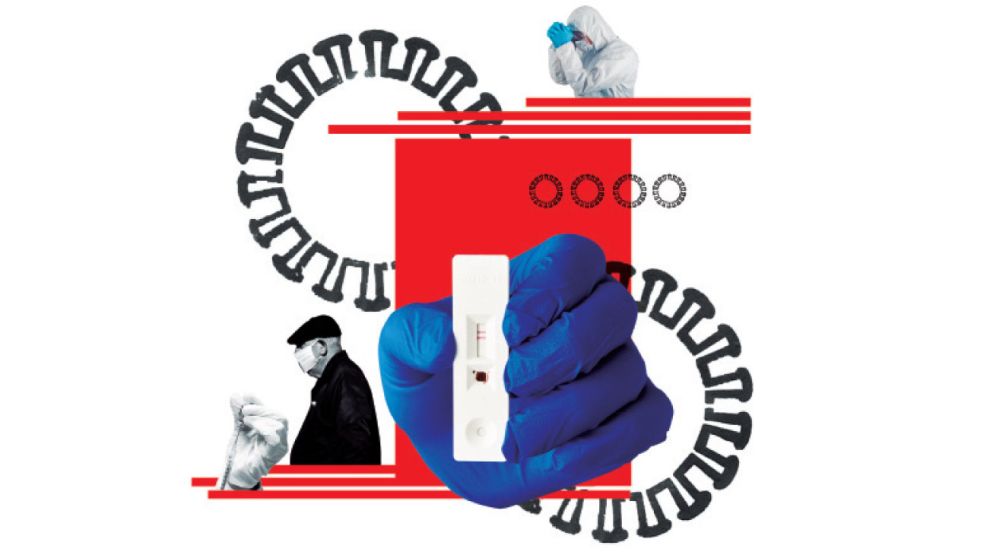No cabe duda de que la inédita aparición del covid-19 no solo generó una dramática variedad creciente de síntomas y cuadros psicopatológicos, sino que resignificó nuestra comprensión y por lo tanto la reacción frente a nociones claves de nuestra vida: vulnerabilidad, vínculo, confianza, soledad, ayuda, cuerpo, deseo, caricia, tiempo, y sobre todo presentificó de un modo concreto, innegable (a pesar del esfuerzo de algunos) de la existencia, nada menos que la muerte.
Se preguntarán: ¿acaso uno desconocía la existencia de la muerte? ¿No sabemos, los seres humanos, que la vida un día concluye? Todos lo afirmarían sin vacilar. Pero el asunto obviamente es más complejo y tiene sus propios colores y características en cada tiempo histórico social y en los distintos lugares del planeta. Hoy en Occidente, “tierra de la razón”, (no es una ironía) la muerte es políticamente incorrecta. Sí, enfermarse y morirse es vivido como un fracaso, “no está bien”. Hemos hecho ya algunas anotaciones en otros capítulos que fueron muy sugestivas al respecto. Pero hay ciertos puntos singulares a los que me quiero referir y relacionarlos con esta “muerte en tiempos del virus covid-19”. Un aspecto es la representación de lo que yo llamo “la soledad infinita” que alude al estar muerto. Porque ese “no estar” del sujeto fallecido se instala de distintos y contradictorios modos en nuestra subjetividad individual y en la colectiva. Un filósofo, Espinoza, dijo una vez que hasta los 45 años sabemos que la muerte existe, pero no creemos en ella. A partir de entonces empezamos a creer, y allí nace al respecto la angustia. Nosotros agregaríamos, ¿y qué hacemos entonces? ¿La admitimos y nos resignamos? ¿La minimizamos hasta convertirla en invisible?
Reténgase la imagen de invisibilidad para asociarla con la noción de muerte por covid-19 como veremos más adelante.
La olvidamos y hasta casi desmentimos “sé que sí pero no”. O finalmente la combatimos solo teóricamente hasta que se convierta en una abstracción intelectual. También nutridos de nuestro arsenal médico-científico soñamos extender tanto la vida a través de una longevidad que se acerque, aunque parezca un delirio, a la fantasía de inmortalidad. Este objetivo que hace unas décadas hubiera parecido un delirio o un cuento de ciencia ficción, hoy hay muchos que lo dan como un hecho: llegará un día en que los hombres seremos inmortales, esto en un futuro es seguro, dicen.
Esto es muy interesante, porque dado que pienso que la muerte, de la que no tenemos representación y que nos angustia es justamente la ausencia, esa que llamo soledad infinita, estar solo para siempre, tiene todos unos rituales de despedida que instalamos en nuestra postmortemnidad que potencian el afán de desvinculación, separación, distancia con las raíces, a veces ubicándolo en una blanca y aséptica cápsula hospitalaria, en último término alejando la muerte de la realidad y de las relaciones y vínculos primordiales de la vida
Sí al miedo útil,
no al pánico inútil
Pues bien, así como en las condiciones anteriores intentamos que desaparezca la ausencia —vaya paradoja— las vicisitudes de la actual pandemia acentúan el aislamiento de ese tiempo llamado morirse. Sepamos que una cosa es estar vivo, otra estar muerto y una tercera el tránsito que llamamos morirse. En ese morirse la situación actual del virus impide ver y acompañar con la mirada al padeciente; en síntesis, se crea un vacío para todos los protagonistas de la escena que complica la necesaria elaboración del duelo hasta donde este sea posible. No puedo con la mirada acompañar al enfermo; el enfermo no puede de algún modo percibir mi presencia acompañándolo. En una consulta un paciente me comentó que su padre había muerto “después de días de no saber nada de él, ni dónde estaba ni cómo estaba, sin poder verlo nunca”. Me informaron de pronto que se había muerto. Me acuerdo que me largué a llorar y grité: ¡Lo secuestraron!”. Hoy cuando lo pienso me asombra y lo entiendo porque esto fue vivido por muchos. Cuando lo comenté con otra gente que había vivido algo similar me comentaron que la vivencia que habían tenido era muy parecida. El covid invadía sigilosamente a su víctima y entonces era como si lo raptara, lo sacaba del mundo, haciendo un daño expansivo a toda la familia del enfermo.
Este ha sido un ejemplo elocuente, pero sepan que de un modo menos extremo he tenido varias consultas donde este mecanismo que desafía lo evidente tiene lugar.
Aclaremos que dentro de la resistencia de admitir la verdad que atemoriza y angustia hay variables, llamaríamos tal vez, más elaboradas. Me refiero a la amplia gama de racionalizaciones y justificaciones que oscilan entre las teorías conspirativas que suponen la gente amenazada por un complot general, para someter al mundo entero a un poder oculto, hasta explicaciones metafísicas que suponían versiones casi delirantes o apocalípticas hasta un castigo divino como consecuencia de una humanidad pecadora. Como vemos eran múltiples los intentos de comprender lo que, por el momento, no tenía respuesta. Pero por supuesto abundan también afirmaciones de ingenuidad infantil como hemos escuchado varias veces. Por ejemplo “yo pertenezco a una familia longeva, no me va a ocurrir”, “vivo en una zona cálida, jamás me engripo”. Como vemos, la muerte y sus fantasmas se han convertido durante esta prolongada pandemia en un personaje mayúsculo, presentificado de un modo constante, y no siempre útil, por una catarata de informaciones en distintas áreas y medios.
Muchas veces este equipaje, volcado con la mejor de las intenciones, o sea, aquella de advertir y enseñar, se convirtió en excesivo y terminaba ocasionando un aturdimiento y potenciando la angustia. En otra página de este libro les mencioné algo de todo esto, pero me parece importante y por eso insisto. La intención inconsciente con la información abrumadora es controlar, con el supuesto de que estar todo el tiempo encima permite ser más fuerte que la enfermedad, nos hace posible el controlarla y dominarla; no tenemos que distraernos.
Que la incertidumbre no se convierta en amenaza
La realidad es que terminó dando un efecto distinto. Abrumado, un sujeto se siente impotente, aplastado y la incertidumbre deja de ser tal para convertirse en una amenaza casi palpable que se traduce muchas a veces en irritabilidad, hastío, desasosiego y un pesimismo que tantas veces es tobogán a la depresión.
Por eso quiero repetir dos afirmaciones que he acuñado como herramientas para usar en este tiempo durante la pandemia, así como aprendizaje para nuestro vivir y convivir en el porvenir. Me alegra la repercusión que tuvo en distintos medios por el resultado tranquilizador que generaba.
“Sí al miedo útil, no al pánico inútil”. Aquí busco jerarquizar el miedo frente a una situación peligrosa como un aliado del principio y criterio de realidad que nos permite objetivar las mejores formas y estrategias para poder enfrentar la adversidad de un modo exitoso; subrayando el valor de la prudencia que sabemos es aliada y no enemiga de la audacia. Esta última fue una virtud central para los antiguos y como las otras virtudes a las que ellos aludían, la justicia, la templanza y la valentía, la pensaban amiga del coraje y opuesta tanto a la temeridad como a la irresponsabilidad, que como sabemos, son tan ajenas a la sabiduría.
El pánico, en cambio, es otra cosa. No voy a hacer acá la descripción de todo el cortejo sintomático que lo caracteriza y que tantas veces hemos mencionado, pero sí señalar que ese ataque de angustia, porque de eso se trata, congela, confunde, paraliza, y la persona teme morirse o volverse loca, como suele decir, cosa que obviamente nunca sucede. Pero lo que sí acontece es un intenso sufrimiento, y por eso debemos asistirlo para inicialmente aliviarlo y luego un tratamiento para poder superar esto de un modo definitivo.
El miedo es aliado de la valentía, el pánico es en cambio efecto del terror imaginario.
La infodemia es perjudicial para la salud
La otra afirmación es que la sobreinformación, también llamada a veces infodemia, termina siendo altamente perjudicial. He acuñado “Ni desnutrición, ni empacho”, una metáfora gastronómica que creo es muy esclarecedora.
Para aquel que no es un especialista en la materia, la acumulación de datos, especulaciones y conjeturas médicas no tiene ningún beneficio, solo aturde, confunde. La gente queda imantada a lo traumático y no tiene una función didáctica elaborativa. Lo conveniente es recibir lo necesario en cantidad y calidad adecuada, no es otra cosa que aquello que conocemos como armonía.
La invisibilidad es un aspecto muy ligado a esta enfermedad, al inicio y desarrollo de esta pandemia. Un virus de un tamaño invisible, un enemigo de nuestra salud, más aún de nuestra vida, que nos invade un modo imperceptible, sin que podamos detectarlo con todos nuestros sentidos y que nos obliga una vez contagiados a un encierro solitario que impide nada menos que vernos y alojarnos con y dentro de nuestros semejantes.
La mirada que nos descubre y relaciona queda enceguecida. El sentimiento que aparece es la de una soledad infinita, desalojados de esa interioridad del otro, que como dije, da testimonio de nuestra existencia. Ver y ser visto lo asociamos inconscientemente con vínculos, y por lo tanto con sentido y con estar vivo. Como corolario de esto, emergen el desconcierto y el desamparo que potencian el peligro de la amenaza y las eventuales pérdidas futuras. Pero lo más dramático de esta invisibilidad se da cuando ocurren las internaciones, donde está prohibido cualquier acercamiento entre el enfermo y sus allegados. El dolor, la impotencia que muchas veces llega al reclamo desesperado afloran con una intensidad conmovedora.
En otra consulta una paciente me decía: “Hace dos días me llamaron para decirme que a él lo trasladaban a terapia intensiva, y si quería saludarlo. Yo asentí con la cabeza, sin darme cuenta de que estaba hablando por teléfono, porque en realidad no me salía una palabra. Me dijo que me quería y que les diera un beso a nuestras hijas. Tenía una voz y un tono apenas audible. Yo sentía que me despedía para siempre. No sabía cómo hacer para no largarme a llorar y que él lo escuchara. Necesitaba verlo y que supiera que yo estaba allí y que sabía que él estaba donde estaba”. “Milagrosamente”, me dice la paciente aquel día, “ayer me llamaron y me dijeron que ya saturaba bien. No puedo decirle a usted lo que sentí, estaba en otro espacio, en otro mundo. Yo le pregunto, doctor, ¿los enfermos de covid cuando no se curan se mueren o desaparecen?”. La despedida del ser amado, de por sí siempre incompleta, queda obstaculizada, impedida.
La ausencia del sentimiento de realidad que otorga el mirar y ver provoca un trabajo de duelo complicado. Por otro lado, en la subjetividad colectiva, el “morirse en soledad” provoca fantasías panicosas.
Es muy importante hablar de todo esto, ponerle palabras, que es una forma de visibilizarlo, de intentar comprenderlo, junto a los interlocutores adecuados que son siempre un sostén. Comprender significaciones es una manera de ver.
Esta pandemia obligó a la humanidad a enfrentar esa enfermedad que, por otro lado, recién iba adquiriendo nombre a medida que iba apareciendo, a recurrir a todo el arsenal de conocimiento que se tenía hasta ese entonces. Era necesario alimentar con un instinto de vida todo aquello que hacíamos para poder pararnos frente a lo desconocido y encontrarle una respuesta. Obviamente no solo desde el punto de vista orgánico, sino desde lo emocional. En el siglo donde el sujeto de la razón consagraba al máximo la noción de positividad, de exceso, de totalidad, desafiando anteriores divinidades, lo desconocido en este caso volvió a atravesar su pretendida coherencia y armonía completa. Casi diríamos que la armonía misma había quedado fragmentada por este nuevo enemigo global. Aristóteles, el sabio, estaría alarmado. Nosotros tan lejos, lamentablemente, de aquella Atenas de Pericles, tomábamos conciencia en realidad de que los seres humanos no podemos pensar una melodía ajena a aquella de la presencia del otro. Esta enfermedad resignificó nociones claves de nuestro transcurrir en la vida, nos ha creado y va a dejar sin duda para que trabajemos en el futuro marcas de todo el acontecer traumático.
El duelo interminable
Somos la única especie que entierra a sus muertos o les brinda un ritual de despedida. No tenemos un registro inconsciente de la propia muerte. Placas, tumbas, cementerios, monumentos —algunos colosales como las pirámides— testimonian de la necesidad de construir elementos que nos permitan elaborar ese momento difícil de la partida. En todas las religiones encontramos una serie de actos simbólicos que ayudan a elaborar el final.
Las distintas etapas que acompañan el duelo en cada religión sirven para dar consuelo a los deudos y para cerrar el ciclo de una vida que — según las creencias— reencarnará o dará un camino de paz al alma del muerto. (...)
La pandemia del covid-19 impidió buena parte de estos rituales. Y agregó algunas condiciones particulares. En principio, la muerte inesperada de aquellas personas sanas que se contagiaron y tuvieron una evolución fatal. O bien de aquellas con más riesgo que precipitaron su final.
Al dolor de la enfermedad del ser amado, se le agregó la soledad. No poder acompañar al paciente en su agonía, no poder darle la mano en la partida, no poder siquiera verlo en muchos casos y no poder velarlo, enterrarlo o cumplir con los rituales religiosos generó un impacto psicológico de consecuencias bastante traumáticas.
Muchos familiares reportaron la culpa — irracional, por cierto—, de sentir que habían abandonado a su ser querido por no poder entrar a las salas de terapia intensiva, sobre todo en el principio de la pandemia. Unos meses después quedó reglamentado el “derecho a decir adiós” para que — con todos los protocolos necesarios— un representante del grupo familiar pueda entrar al espacio crítico de contagio y poner un puente de dignidad entre la vida y la muerte para despedir a la persona querida. La sensación de “haber faltado en el momento más importante” ocupó tapas de diarios con noticias conmovedoras de quienes viajaron desde lejos y no llegaron a despedir a sus muertos. (... )
La imposibilidad de seguir con los rituales de velatorio y entierro impidió a muchas personas tomar contacto con la realidad de la partida y —por lo tanto— con la dificultad de aceptar su muerte. Fantasías tenebrosas respecto de si realmente habían cremado a ese familiar, de cómo habrán sido sus últimas horas, de las palabras que no se dijeron, de no poder tomarle la mano en la despedida, de no abrazarse con la familia y llorar juntos fueron los escollos más difíciles en la elaboración de un duelo distinto que interrumpió la vida de un momento para otro sin poder decir adiós. (…)
Los nuevo rituales
El virus del covid desarmó nuestras rutinas, forzó el desvanecimiento de nuestros rituales y nos obligó a construir los nuevos. (...)
La distancia social que hizo que nos saludáramos con el puño cerrado o con el codo reemplazó a nuestro abrazo tan “argentino”. Los latinoamericanos, tan proclives al abrazo y al beso, sentimos el impacto. El “otro” se transformó en una amenaza porque podría ser el vector de la “peste”. Y perdimos el contacto, el calor de la piel.
Con el correr de los meses se fueron construyendo nuevos hábitos y fuimos incorporando lo que parecía salido de una película de ciencia ficción. Lo naturalizamos y dejamos de verlo, de prestarle atención. (...)
El temor al contagio transformó en rituales muchos de los actos de nuestra vida cotidiana. En los primeros tiempos de la pandemia y, a tono con lo que se iba conociendo respecto de las vías de trasmisión, la cantidad de medidas preventivas fue apabullante. Lavarse las manos de una determinada manera y muchas veces al día, limpiar toda superficie, sacarse la ropa y cambiarse al venir de la calle, dejar los calzados fuera de la casa, desinfectar todos los productos. Hasta hace algún tiempo bastaba con recordar al salir llevar dinero, las llaves y los documentos: hoy tenemos que agregar el tapabocas y el alcohol en gel como parte indispensable del atuendo sanitario. Todas estas precauciones generaron en buena parte de la población un refuerzo de ciertas conductas obsesivas. En el caso de las personas con trastorno obsesivo compulsivo (TOC) se acrecentaron sus temores y la necesidad de chequear todo el ritual de desinfección se transformó en una pesadilla porque al terminar aparecía nuevamente la duda de si habrían “sanitizado” todo como corresponde. (…)
La infancia relegada
La cuarentena y el consecuente aislamiento arrojaron a los chicos y adolescentes a su propia suerte, dejándolos librados a la contingencia de los adultos a cuyo cargo están de manera azarosa. Desprovistos de otros espacios, espacialmente de la escuela y lo que ella representa, así como de vínculos con familiares no convivientes, los menores quedaron a merced de los cuidados que sus padres o adultos responsables podrían o no brindarles, más allá de su buena o mala voluntad. Se vieron crudamente los efectos de las desigualdades a nivel habitacional, socio-económico, educativo y emocional. Para muchos menores quedarse en su casa no implicaba permanecer en un lugar seguro, ya sea por cuestiones materiales o emocionales vinculadas con el entorno. A lo largo de todo el 2020 vimos debilitarse o desaparecer de la escena a diversas instituciones, espacios, personas y hábitos que hacen a la vida de los chicos y los adolescentes y cuya pérdida fue muy perjudicial. Durante los primeros meses de confinamiento estricto, cuando no tenían permiso para salir de sus casas, resultaba impactante salir a la calle y encontrarla vacía de niños y adolescentes. Los parques estaban cerrados y las plazas con juegos infantiles precitadas con carteles de “peligro” o clausuradas, al igual que las escuelas, los clubes, los espacios para prácticas deportivas y religiosas. ¿Qué les pasaba a ellos, los más chicos, en ese lapso? ¿Cómo vivían ese tiempo de incertidumbre, el estrechamiento repentino de su mundo y las pérdidas? Relegados de la esfera pública, desprovistos de espacios extrafamiliares, confinados por más tiempo y de modo más estricto que otros sectores, muchos debieron lidiar con los efectos emocionales en soledad o a lo sumo con los adultos convivientes, si es que estos tenían resto y disponibilidad para ellos.
Los chicos estuvieron limitados a interactuar, al menos en modo presencial, con sus convivientes, con padres y madres que se encontraban más vulnerables, atravesados en mayor o menor medida por la amenaza o la pérdida efectiva de trabajo, por temores vinculados con su propia salud y la de sus padres o familiares y amigos mayores. Entonces, ¿qué margen tenían para cuidar y sostener a sus hijos estos mismos adultos angustiados, desconcertados, preocupados y cansados por las exigencias que se multiplicaron? Muchas de las redes de cuidado se desarticularon durante la pandemia, especialmente durante los meses de confinamiento estricto, y esto recayó en las familias, en particular sobre las mujeres, que son quienes habitualmente se ocupan en mayor medida de las tareas domésticas y de cuidado, tanto de los menores como de los mayores. Aun en tiempos de auge de movimientos feministas continuaron siendo las mujeres quieren más postergaron su integración laboral y sus espacios personales en pos de sostener sus hogares, la atención de sus hijos y acompañar quienes podían, las clases escolares virtuales. La vivencia de desamparo, producto de la misma irrupción de la pandemia, se incrementó debido a la ausencia de instituciones mediadoras que en tiempos “normales” forman parte de las dinámicas familiares y subjetivas, y que también tienen como función educar, acompañar y asistir en el cuidado y desarrollo de los menores. A la incertidumbre y el miedo se sumó el duelo por las pérdidas: pérdidas de vidas, de salud materiales, de proyectos y planes que tuvieron que resignarse. Para los chicos, además, pérdida de espacios de cuidado, socialización, de educación y de relación con personas que ocupan el lugar de referentes.
☛ Título: Y el mundo se detuvo
☛ Autores: José Eduardo Abadi, Patricia Faur Y Bárbara Abadi
☛ Editorial: Grijalbo
Datos de los autores
José Eduardo Abadi es médico psiquiatra, psicoanalista y escritor. Es director académico de la Licenciatura en Psicología de la UADE.
Patricia Faur es psicóloga de la Universidad de Buenos Aires. Docente de la Universidad Favaloro e integrante del Consejo Consultivo de Psicología de la UADE.
Bárbara Abadi es psicóloga de la Universidad de Buenos Aires. Realizó su residencia completa en Salud Mental en el Hospital Argerich y es miembro adherente de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA).