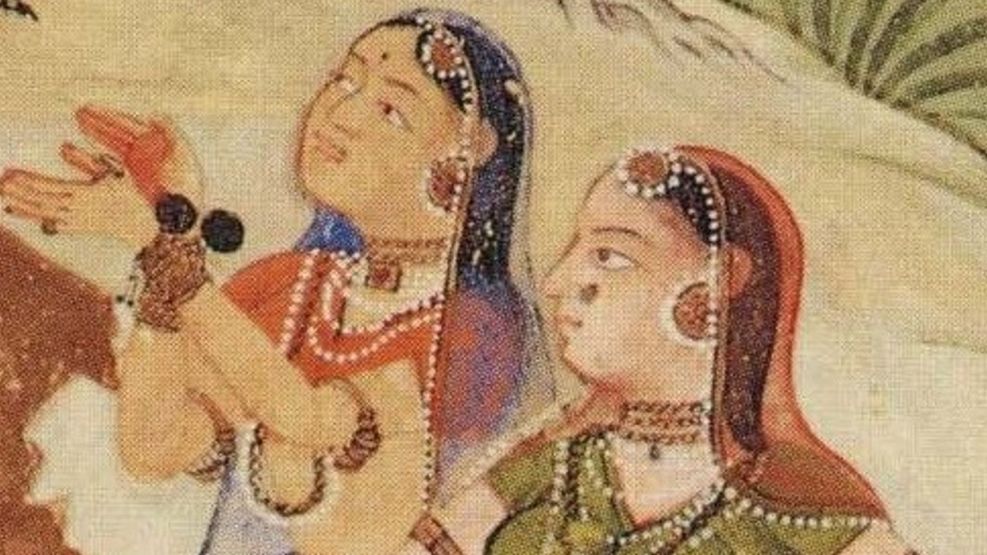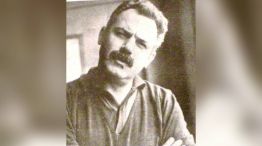Cuando Giovanni da Pian dei Carpine arriba a las tierras de los tártaros en 1245, luego de hablar del clima y de la tierra, comienza a observar el aspecto de las personas, hombres y mujeres. Nota, por ejemplo, que una parte del cabello de los hombres era largo como el de las mujeres y, a continuación, refiere la indistinción de la vestimenta de los tártaros y las tártaras. Venidos de una sociedad en la que la jerarquía y el estatuto debían explicitarse en la apariencia, un punto que parecía pacífico para los viajeros cristianos era que las diferencias entre los sexos, como recomendaba el Antiguo Testamento, debían ser necesariamente marcadas en la apariencia.
Por eso, asombra a Carpine que hasta los cabellos de las mujeres y de los hombres tártaros sean muy semejantes, visto que estos dejaban, como las mujeres, crecer parte de ellos, aquellos que no eran rapados. Pero sorprende específicamente la falta de diferenciación en el vestir según el sexo: “no usan capas, mantos, capuchas o pieles; pero usan túnicas de bucarano, púrpura o baldaquino[...]”. Más allá de eso, esas túnicas se hacían de “un solo modo”: “están abiertas de arriba hacia abajo y se sobreponen delante del pecho; en el lado izquierdo, se atan por una y en el derecho por tres ligaduras, y, en el lado izquierdo, están abiertas hasta el calzón”; una homogeneidad que también se nota en las túnicas de piel. Coincidencia que es igualmente percibida por Guillermo de Rubruk y Jean de Mandeville, que también notan la particularidad de las prendas de las mujeres tártaras casadas, cuyas túnicas se tornan más amplias y largas y son acompañadas de un ornamento en la cabeza. La costumbre, menos problemática que otras, es solo sutilmente censurada por Carpine a través de un comentario que esconde una comparación no explícita con lo que ocurre en las tierras de Occidente: si las mujeres casadas se distinguen de las otras por la insignia en la cabeza, “las niñas y las jóvenes difícilmente pueden distinguirse de los hombres, pues en todo se visten como ellos”. En Caldea, de la misma forma, resalta otra indistinción, porque las mujeres allí usaban “unos vestidos muy largos, que llegan hasta la rodilla, con unas mangas tan largas y sueltas como el hábito de un monje, caídas hasta los pies”. Parece descabellada, para Pordenone y Mandeville, la semejanza con una condición que, en los reinos cristianos occidentales, era bien delimitada, la de los monjes, cuyos hábitos peculiares ayudaban a singularizar la conducta de lo que se pensaba como una comunidad ideal. Si entre los laicos ya eran loables los rasgos distintivos, aún más lo eran las marcas entre laicos y religiosos.
Venían de una sociedad donde la jerarquía debía mostrarse también en la apariencia
El franciscano Guillermo de Rubruk había notado antes que, entre los tártaros, las mujeres casadas usaban una “túnica grande como el hábito de una monja”. Tales túnicas grandes, del mismo modo, no pasan desapercibidas a Conti en las tierras de Etiopía. En esas tierras en las que los viajeros ven que los hombres y las mujeres prefieren el lino y la seda a la lana, pues esta “les falta”, en algunas partes, “las mujeres usan largos hábitos provistos de una cola y envuelven el cuerpo con un cinto del ancho de una palma, ornamentado de oro y piedras preciosas”.
Otra indistinción entre hombres y mujeres es también motivo de la consideración de Pordenone, quien señala la costumbre –avanzada respecto al clima– de las mujeres de una región de Sumatra que caminan como hombres, es decir, completamente desnudas, “sin cubrirse, sin nada” y defendiendo la legitimidad de su desnudez a partir de la creación divina: Adán y Eva habían sido creados por Dios ambos desnudos, y no era conveniente contrariar la voluntad divina. En la misma isla, el franciscano observa marcas similares en el rostro de hombres y mujeres indistintamente. Según él, había “una generación de personas diferentes que, con un pequeño hierro caliente, se marcan en la cara en doce lugares”. También en el Golfo de Bengala, hombres y mujeres andaban igualmente desnudos, salvo por “una toalla con la cual cubren su vergüenza”, y en otra isla de la India parece que ni eso usaban, según Jordan Catala de Sévérac, que dice que “hombres y mujeres andan simplemente desnudos”, sin “cubrir ni sus partes vergonzosas en cualquier circunstancia que sea”. Niccolo de Conti, según Bracciolini, refiriéndose a la región entre el Indo y el Ganges, cuenta que casi todos, de la misma forma, hombres y mujeres, en lugar de pantalones, “ceñían el cuerpo con un tapiz de lino que desciende hasta las rodillas y, por arriba, usaban una única vestimenta”, con complementos diferentes para hombres y mujeres.
Las mujeres tártaras casadas usaban túnicas grandes como los hábitos de las monjas
A la par de la desnudez y de las ropas poco diferenciadas entre hombres y mujeres, que indican la escasa demarcación por sexo, estado, categoría social u otra situación, otros datos también merecen recordarse, como por ejemplo la noticia registrada por Johann Schiltberger sobre el uso común entre los hombres y mujeres de Sujumi, en Abjasia –lugar al que se refiere como Zuchtun–, de “boinas planas en sus cabezas”. Un uso común que, a diferencia de los otros casos en los que la falta de distinción parece asociada a la falta de una norma social –de distinción de sexo, posición social o actividad–, se explica por la insalubridad del lugar. Pero si este dato es de importancia relativa, dado que no es recurrente, más interesantes son aquellas que se refieren al hábito de algunos orientales de pintar o tatuar sus cuerpos independientemente del sexo.
Esas marcas visibles, para hombres que habían aprendido a naturalizar que la dignidad del cuerpo dependía de su sumisión al alma, sugerían una dignificación del cuerpo por parte de los orientales que no se reducía al campo de la promesa, después de pasar por la humillación y por la muerte, como creían los viajeros que debería ser, gracias a su “teología de la encarnación”. Cuenta Niccolo de Conti que, en la India del Sur, “hombres y mujeres pintan sus cuerpos con colores y figuras variadas por medio de picadillos hechos con un punto de hierro, de tal manera que esas pinturas quedan continuamente visibles”. Y Marco Polo, acerca de los habitantes del reino de Tonkin –parte septentrional de Vietnam–, describe que “tanto hombres como mujeres tienen sus cuerpos enteramente pintados con figuras de animales y pájaros” gracias a una técnica, común allí, de “dibujar estos ornamentos con la punta de una aguja” y después fijarlos con un material de coloración negra que, al ser frotado sobre la piel, no permite más “querer por agua u otra forma, sacar las marcas”.
Juana de Arco fue condenada no por sus acciones sino por llevar ropas de hombre
Adornos igualmente inusitados son señalados por el mismo viajero en Vochang –probablemente Yung-ch’ang, en la parte occidental de Yunnan–. Menciona Polo que, en aquel lugar, tanto los hombres como las mujeres tenían “la costumbre de cubrir sus dientes con finas placas de oro, que se ajustan con gran precisión a la forma del diente, y permanecen en ellos largamente”. Más chocante, sin embargo, fue una marca usada por los nubios –todo indica que por hombres y mujeres–, pues aunque fuesen semejantes a los etíopes, traían extensas cicatrices en el rostro, o sea, quemaban “el rostro feo con hierros en brasa”, creyendo que así se purificaban de los pecados.
En El Cairo llevaban ropas de seda bellas y costosas, según el poder de los maridos
Tales formas de indistinción entre hombres y mujeres o marcas comunes propias de los pueblos independientes del sexo, eran, por lo tanto, uno de los primeros rasgos que llamaban la atención de los viajeros, porque contradecían el principio básico de la diferencia entre los sexos. Juana de Arco, por ejemplo, no solo fue condenada por haberse destacado en lo que cabía más a los hombres, sino más que nada por haber usado recurrentemente ropas que eran atribuidas a estos. Inversión que, como expone santo Tomás de Aquino, no era recomendada por la Ley Antigua, dado que proponía que las distinciones en las vestimentas sirvieran para evitar la idolatría, tanto como para inhibir la “desordenada unión del coito”. En este sentido, el Antiguo Testamento recomendaba que los pueblos se distinguiesen en el modo de vestir y que, de la misma forma, las mujeres y los hombres tuviesen marcas propias en sus vestimentas, no usando unos las prendas de los otros. Distinción que, en efecto, en el siglo XIV ya estaba bien delimitada y ayudaba a reafirmar las funciones de cada uno de los sexos, de forma que las vestimentas se mostraban como un camino para percibir las virtudes, tanto como para corroborar las expectativas con relación a los hombres y a las mujeres y los signos no siempre coincidentes de honestidad para ambos, como el velo, por ejemplo, únicamente apropiado para la mujer y símbolo de la pureza entre las sarracenas.
Detalles y atavíos de algunos y algunas
La uniformidad de las ropas era, sin duda, notable en ciertas tierras, pero los viajeros observaron que no en todas partes de Oriente se percibía esa falta de distinción entre unos y otras. A veces la diferencia existía, pero se daba de forma contraria a como se acostumbraba entre los cristianos. Según Louis de Rochechouart, por ejemplo, las mujeres sarracenas diferían de los hombres, pues, mientras estos no usaban pantalones, ellas los usaban bajo amplias vestimentas. Más sorprendente era el referido reino de Caldea, donde “los hombres son bellos y se visten noblemente con ropas ornamentadas con oro y preciosamente adornados con perlas macizas y piedras preciosas. Las mujeres, al contrario, son feas y andan muy mal vestidas”. Pordenone, sobre este reino, afirma con todas las letras la inversión en relación con las tierras de aquí: “Allí, los hombres andan cubiertos y arreglados, como aquí andan nuestras mujeres”. De apariencia desagradable, del mismo modo son consideradas por Rubruk las mujeres tártaras, porque “se afean, pintándose el rostro”.
Aunque las mujeres se arreglaran mal en muchas partes, como cuenta, ya al final del siglo XV, Ambroise Contarini acerca de Persia, donde las mujeres se vestían “modestamente”, no era una regla general para todos los lugares visitados, porque los ornamentos, a veces distintivos de la condición social, o a veces del estado civil, fueron rasgos ampliamente percibidos por los viajeros. Sus observaciones, en efecto, incluyen a las propias mujeres de reinos europeos, como las de Dalmacia, por ejemplo, que, según el irlandés Symon Semeonis, estaban muy “bien vestidas” o “maravillosamente adornadas”, y las mujeres de los latinos de Heraklion, en Grecia, usaban, “como las de los genoveses, oro, perlas y otras piedras preciosas” y, cuando se quedaban viudas, no usaban más las vestimentas de mujeres casadas. De forma similar, un viajero anónimo del siglo XV destaca que, en la Isla de Quíos, la cual estuvo bajo el dominio de los genoveses de 1346 a 1566, “las mujeres se visten ricamente”. Y Bertrandon de la Broquière también describe una ceremonia en Tracia, en la que se ofrece un regalo a la hija del señor de Grecia, en el día de sus nupcias. El presente fue llevado por la hija de uno de los pashás y un séquito “de 30 mujeres o más, muy bien vestidas con finas prendas de terciopelo carmesí y el rostro cubierto con un paño suelto muy delicado, cargado de piedras preciosas […]”. En El Cairo, del mismo modo, al menos en casa, como cuenta Georges Lengherand –originario de Flandres, que viajó en 1486–, las mujeres se adornaban y usaban “ropas de seda bellas y costosas, de un esplendor correspondiente al poder y estatus del marido”.
Más allá, en la corte turco-mongol de Tamerlán, el madrileño Ruy Clavijo prestó atención a las ropas de Cano, su principal esposa: “traía una vestimenta colorida de seda con adornos de oro, amplia y extensa, que arrastraba por el suelo”. El viajero observa además otros detalles del aspecto de la esposa en un día de fiesta, con aljófares y “otros muchos balajes y turquesas de muchas otras maneras, bien bonitas y buen puestas”, además de una “guirnalda con muchas piedras y aljófares”, componiendo una apariencia esplendorosa. Otro, como Ogier d’Anglure –refiriéndose a los miembros elevados de la sociedad de Chipre, vale recordar–, relata cómo, cuando fue recibido por el rey y la reina, esta “estaba muy dignamente adornada y tenía un muy noble y caro sombrero de oro, de piedras y de perlas sobre la cabeza”. De modo semejante estaban sus hijas, “bien ordenadas y tenían cada una un sombrero de oro, de piedras y perlas sobre sus cabezas”. Bertrandon de la Broquière añade además otros datos sobre el lujo entre las mujeres importantes de aquellas partes. Como el sombrero de la emperatriz de Constantinopla, que tenía “tres plumas de oro”.
Otras referencias dispersas sobre signos de riqueza se encuentran también en viajeros que comentan, por ejemplo, que el ornamento en la cabeza usado por las mujeres tártaras ricas estaba hecho “con tejido precioso de seda”, o, como hace Niccolo de Conti, que los zapatos de las indias eran “zapatos de cuero fino, adornados de oro y de seda”. Pero es Marco Polo el más pródigo en observaciones en ese sentido. Refiere que, en Badakhshan –región afgana–, “una forma peculiar de vestirse prevalece entre las mujeres de clase superior, que usan abajo de sus cinturas, como calzoncillos largos, un tipo de vestuario” complejo, hecho, de acuerdo con la condición de cada una, con “cien, ochenta o sesenta varas de fino algodón”, doblados o entrelazados con la finalidad “de aumentar el tamaño aparente de sus caderas”, ya que en su patrón de belleza el mayor volumen era un factor decisivo. Entre varias observaciones sobre los ornamentos, cita, por ejemplo, la provincia de Amu –o Bamu, Bangladesh– donde “hombres y mujeres usan argollas de oro y plata en las muñecas, brazos y piernas; pero las del sexo femenino son más caras”. Tales accesorios llaman frecuentemente la atención de los viajeros que seguirán a Polo. Niccolo de Conti observa que, en Taprobana, aunque vestidos solo con un paño de lino, los hombres y las mujeres “usaban aros de oro y piedras preciosas”. Del mismo modo, en ciertos lugares de la India, “para arreglarse, ellas usan argollas de oro en los brazos y en torno de las muñecas, así como también se las colocan en el cuello y en las piernas: pueden pesar tres libras y están repletas de piedras preciosas”. Uso que nota como común en Etiopía, donde “los hombres usan anillos, las mujeres, brazaletes de oro ornamentado con diversas piedras preciosas”. Y concluye: “son más ricos que nosotros en oro y piedras preciosas”.
Las observaciones poco abundantes sobre el lujo o la riqueza de los ornamentos femeninos, aunque este dato tuviese importancia para los hombres de los reinos europeos –vale recordar, a partir del siglo XI, la reacción al lujo cluniacense–, se deben probablemente al hecho de que la mayor parte de las ocasiones que los viajeros juzgaron que merecían ser recordadas en sus relatos son aquellas en las que había hombres involucrados. Como, por ejemplo, las fiestas del gran kan, en las que participaban “cuatro mil barones, con coronas en la cabeza”, y cada cual mantenía “en la espalda una prenda tal que solamente las perlas” que la adornaban valían “más de quince mil florines”.
Para ciertos viajeros, el “excesivo recubrimiento” no estaba “justificado”
Poco distintas de los hombres y, en muchas partes, vestidas de forma incompatible con lo que esperaban de las mujeres, las orientales, sin embargo, llamaron la atención de los viajeros por un rasgo de su apariencia a la que estos no estaban habituados: la marca distintiva entre las mujeres casadas y las solteras. Los ornamentos sobre la cabeza, a veces espectaculares, son bastante destacados en los relatos. La insignia sobre la cabeza usada por las mujeres casadas es referida en los más diversos relatos. Rubruk la describe minuciosamente en sus varios detalles y concluye que, cuando varias mujeres así arregladas son vistas de lejos sobre sus caballos, “parecen soldados con yelmos en la cabeza y con lanzas erguidas”. Pordenone se refiere a ese ornamento, en una de las ciudades de China meridional, Fuzhou, como “un gran barril de cuerno”, usado como marca de identidad de las casadas, pero, en otra ciudad de China, compara el ornamento identificador con “un pie de hombre, de un brazo y medio de largo”. Referencia retomada por Mandeville, que dice que, en Catai, “las mujeres casadas llevan sobre la cabeza una especie de pie humano, que mide un codo de largo y está adornado con gruesas perlas del Oriente”. Este narrador, que probablemente extrajo la información de Pordenone, arriesga una interpretación sobre el porqué de tal uso, que dice mucho sobre sus conocimientos y expectativas sobre las mujeres: “Ese es un símbolo de que están sujetas al marido y bajo su obediencia. Las mujeres que no están casadas no llevan nada sobre la cabeza”. El viajero, sin embargo, no es siempre coherente en su trama narrativa, ya que poco antes había dicho que, en tierras mongólicas, “las mujeres solteras llevan en la cabeza un tipo de corona para que se sepa que no están casadas”.
Symon Semeonis señala, por su lado, en la costa este del mar Adriático, una ciudad rica, llamada Zara, donde “ciertas mujeres usaban sobre la cabeza ornamentos en forma de cuerno, como una cresta de gallo”, otras usaban “un gran y alto sombrero redondo adornado en la frente de piedras preciosas”, pero no relaciona esas especificidades con el estado civil, como hacen algunos viajeros a propósito de otras partes. Solo hace referencia a las prendas de las viudas judías y griegas de Heraklion, algunas de las cuales “se visten de sobrepelliz como las coristas de los latinos, otras traen mantos sin capucha, curiosamente adornados de oro en la frente, como los canónigos”.
En lo que respecta al artefacto sobre la cabeza, la recurrencia a él en los relatos de viaje se explica mayormente por su carácter inusitado, es decir, porque este rasgo identificador no era conocido en las partes de aquí. Una tendencia, convenientemente notable en lo que dice respecto a muchas otras referencias, pues, en general, se nota lo que es sorprendentemente diferente, como la desnudez o tales ornamentos, o lo que es relativamente común. Conti, mientras tanto, solo observa que las mujeres de ciertas partes de la India usaban el cabello “en forma de pirámide, hincando un alfiler de oro en el medio”. Eran, de ese modo, diferentes a las mujeres de los reinos por donde pasaron, como las rusas o las lituanas. Rubruk, por ejemplo, observa la proximidad entre las rusas y las mujeres de su tierra, destacando que “las mujeres rusas adornan sus cabezas como nuestras mujeres; adornan la vestimenta exterior con pieles de vario y grisio, desde los pies hasta las rodillas”. También Guillebert de Lannoy señala como una particularidad de esas mujeres que trajeran “una diadema redonda en la parte posterior de sus cabezas, como los santos”. Y sobre Vilna, en Lituania, después de señalar que los hombres de allá usan “cabellos extensos esparcidos por sus hombros”, añade que las mujeres se aproximan a las de la Picardia, ya que “son adornadas de formas simples”. Bien menos impactantes, pues, que las del ducado de Austria en el tiempo de Albert V (1404-1439), las cuales “usaban el más bello cabello” ya notado por Bertrandon de la Broquière.
Aunque las rusas, las lituanas y las austríacas no se distinguieran mucho de las mujeres de los lugares de donde venían Guillermo de Rubruk, Guillebert de Lannoy y Bertrandon de la Broquière –sea por proximidad religiosa o geográfica–, por el contrario, de manera muy diferente se vestían otras mujeres de lugares no muy distantes, pero de fe opuesta. Según el irlandés Symon Semeonis, algunas se vestían de forma “extraña y chocante”, como las sarracenas, apareciendo “todas cubiertas con una capa de lino y algodón, más blanca que la nieve, y envueltas de tal forma que apenas pueden percibirse sus ojos a través de una muy fina red de seda negra”. A continuación, anuncia que esas extrañezas son también divisibles a partir de la categoría social. Comenta que usan túnicas, “algunas de seda, otras de lino o algodón, tejidas de diferentes maneras según su estatus social”. Y agrega que usan pantalones “que llegan hasta los tobillos, a la moda de los caballeros”, midiéndose “la nobleza y la riqueza de una mujer a través del esplendor de sus pantalones”. Sus accesorios son también un elemento a destacar. Según Semeonis, estas mujeres usan “alrededor de sus tobillos y muñecas anillos anchos como grilletes, que son generalmente de oro o plata, en los que son grabadas palabras de su maldita ley [el Corán], las cuales estiman como nosotros estimamos el Evangelio de San Juan”. Esta apariencia asombrosa para un franciscano explícitamente opositor de las costumbres musulmanas, se componía además de uñas pintadas en los pies y manos, “aros en las orejas” y “anillos colgados en la nariz”. Ornamentos, concluye Semeonis, de los que “se enorgullecían mucho”. Y las seguían las “esposas de los cismáticos o judíos”, adornadas de “forma semejante, excepto por el hecho de que las mujeres de los cismáticos usaban botas negras, a fin de distinguirse de las otras”.
Entre esos elementos extraños o de poca familiaridad, el velo y el rostro cubierto son los que más comúnmente atraen la atención de los viajeros. Sin duda, fue un indicador de virtud para mujeres cristianas ya que el apóstol Pablo había enseñado, según la Vita Christi de Ludolfo de Sajonia –obra que tuvo vasta aceptación en el siglo XV por reunir una serie de meditaciones, enseñanzas morales e instrucciones espirituales–, que las mujeres no debían hacer “oración en las iglesias con las cabezas descubiertas como hacen los hombres”. El excesivo recubrimiento, sin embargo, no parecía justificado. A pesar de que Félix Fabri dice que las sarracenas son notablemente “púdicas en su comportamiento exterior”, Bertrandon cuenta que, en Siria, cuando se alojó entre los turcomanos, vio “los rostros de sus mujeres descubiertos”. El viajero advierte que eso no era común, porque ellas usan “un tejido cuadrado de estambre negro sobre el rostro, y dependiendo de su riqueza traen en él monedas y piedras preciosas”. El velo sobre el rostro es observado, años más tarde, por Georges Lengherand, en las mujeres de El Cairo, que, “cuando van a la ciudad, van cubiertas con una toalla blanca y el rostro cubierto con un tejido fino negro, de forma que ellas vean a través de él, pero no puedan ser vistas”.
Sobre las musulmanas, un anónimo del siglo XV ofrece un dato que muestra, de manera similar a lo que dice Lengherand acerca de las mujeres de El Cairo, la diferencia entre el comportamiento en el ámbito de la casa y fuera de ella: “Cuando van a la ciudad, van tan cubiertas que no son reconocibles; pero en casa, ellas son siempre muy ricamente adornadas”. Semeonis observa, en particular en las mujeres musulmanas, que evitan el contacto con los extranjeros, y destaca el uso del velo para cubrir el rostro en respeto al precepto coránico de “que deben esconder sus caras como hacen con sus partes sexuales, en conformidad con la voluntad de Dios”. Deben, del mismo modo, “cubrir el cuello y senos, y esconder su belleza de todos, con excepción de sus maridos, parientes y buena parte de sus servidores dignos de confianza”. Preceptos que, por lo que dice Niccolo de Conti, no eran respetados en la Etiopía de su tiempo, pues allí vio mujeres “que se cubren la cabeza con pañuelos de seda tejidos de oro; otras que paseaban con los cabellos sueltos, y algunas con los cabellos recogidos”.
* Susani Silveira Lemos França es doctora en Cultura Portuguesa por la Universidade de Lisboa (ULisboa) y profesora titular de Historia Medieval en la Universidade Estadual Paulista (Unesp).